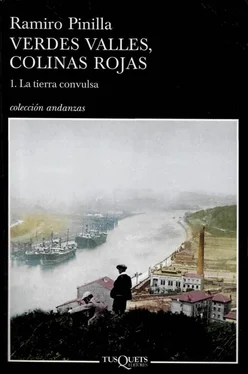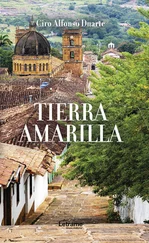Pero, antes de emprender el viaje de regreso, aquel testaferro de Dios se acerc ó de nuevo al Catafalco. «¿ Dijisteis cuatro generaciones? » , pregunt ó .
La ermita, pues, en cualquier caso; aunque no tan pronto, no con la precipitaci ó n con que se estaba llevando el asunto, despu é s de tantos apacibles milenios con Urtzi y, antes a ú n, meci é ndose -la tribu, la raza- en el m á s limpio y vital animismo, y, antes a ú n, viviendo la larga, peluda y luminosa noche-pr ó logo-frontera que precedi ó al hominismo; la ermita: imposible de digerir, en tan escaso tiempo, las simples piedras que ninguno de ellos sab í a o pod í a adivinar qu é forma o tipo de construcci ó n adoptar í an finalmente, ni qu é misteriosos ritos se celebrar í an en su interior, ni para qu é , ni en qu é grado cambiar í a sus vidas; en cualquier caso, imposible, primero, olvidar aquel pasado inocente y silvestre, pavoroso, m á s a ñ orado cuanto m á s prescrito, tan calado en los huesos que ya era su propia m é dula, de modo que ni el m á s necio, ignorante o ajeno a cuanto se tramaba pudo creer o confiar en un simple cambio sin traumas, o, al menos, sin el tiempo preciso, un tiempo medido en milenios mejor que en horas, en ning ú n caso aquel atropellamiento de á ngeles, Totakoxes, obispos y ermitas tratando de clausurar chapuceramente el inmedible paso del vasco -del Hombre- sobre la tierra para inaugurar lo NUEVO, y, segundo, imposible de aceptar, asumir, entender aquellas normas y leyes que proced í an no s ó lo de lejos, sino de fuera; aquel Cristo que s ó lo hac í a mil a ñ os que se hab í a dado a conocer a los hombres, y ni siquiera a vascos, sino a jud í os: mil a ñ os, un tiempo de risa, casi para no tenerlo en cuenta; y aquella Virgen, su Madre, elevada de simple mujer a diosa por haber sido pre ñ ada sin macho, pero dando a luz como las otras, incluso como la propia Totakoxe, soltera -ahora, s í , otra vez-; y en aquellas horas torrenciales ante el roble algunos esperaron que, de un momento a otro, Totakoxe les dijera o revelara que a ella tampoco la pre ñó var ó n, que ignoraba c ó mo ocurri ó , y de ah í a tener por la Virgen a una muchacha que aseguraba ver a un á ngel que nadie ve í a s ó lo hab í a un paso, y algo as í esperaron que les soltara aquel obispo, allan á ndoles el camino para tomar la decisi ó n que, en el fondo, todos deseaban tomar de una vez para irse a sus casas a descansar y seguir atendiendo a los trabajos: un ofrecimiento revestido de cierta l ó gica, incluso una mera excusa, algo, en fin, que les permitiera seguir viviendo sin mala conciencia; pero no: el obispo, implacable, se limit ó a airear la temible palabra ermita.
Parece que hubo, igualmente, unas precipitadas convocatoria y asamblea de los ya anacr ó nicos Fundadores, como si no hubieran transcurrido edades ni eras y los vascos a ú n conservaran su primero y verdadero Á rbol, el de la costa, el del Principio; no, ahora los 48, pues Baskardo y los de su tronco llevaban ya demasiado tiempo -incluso para los vascos- viviendo al margen de la Historia, recluidos, como piezas de museo, en su Sugarkea, la vivienda que muy pronto, s ó lo unos siglos despu é s, ser í a calificada por un grupo de cient í ficos extranjeros como la m á s vieja de la Humanidad; el intransigente, tozudo y troglodita Baskardo, la criatura estancada en la Libertad del Principio y denunciadora de las subsiguientes e irreparables claudicaciones-prostituciones del Hombre: evolucionando para qu é , inventando y aceptando cada nuevo invento para qu é ; el monstruo solitario e incomprendido, pero presente en el ú nico, ú ltimo y min ú sculo reducto l ú cido e intransferible de ese profundo gen bloqueado y deso í do, que clama, todav í a, in ú tilmente: ¡No debió ser así! ¡No debió ser así! ¿Quién os dijo que lo hicierais tan mal? ¿Quién, malditos?
De manera que s ó lo 47 de los 48 reunidos, sin casi saber c ó mo ni para qu é , bajo ning ú n á rbol reunidos, ni siquiera bajo aquel roble en el que Totakoxe a ú n segu í a viendo al á ngel: pues ya el Á rbol no se levantaba en aquel territorio de Getxo, y el asunto a resolver era tan profundo que no val í a otro, y el roble menos que ninguno, no en balde llevaba tres d í as inspir á ndoles un miedo creciente; as í , que ni a uno solo de los 47 ancianos se le ocurri ó proponerlo como lugar de reuni ó n al sentarse a deliberar, a la vista de todo el pueblo y sin que mediara ninguna elecci ó n o votaci ó n que los convirtiera en representantes de ese pueblo: fue un maquinal regreso a la limpia organizaci ó n de la vieja y exigua tribu de los Or í genes, cuando los 48 Fundadores de la raza -con Baskardo, naturalmente; con é l- se constitu í an en meros ap é ndices velludos de una voluntad velluda necesitada de expresarse de alguna manera, no para disponer de un veredicto sino para que la Idea compartida saliera de alguna manera al exterior; se sentaron a deliberar en un lugar ni siquiera elegido: se sent ó en el suelo el primero de los 47, la espalda contra el Catafalco, y los 46 restantes tomaron las mismas posiciones contra la Gran Pieza de madera bru ñ ida que Ermo hab í a ya adquirido, aunque no pagado, por no haberse resuelto a ú n, al cabo de un siglo, qui é n era su due ñ o, si Etxe o Larreko; y toda la tribu pudo o í r puesto en palabras su propio pensamiento, es decir, su miedo a pronunciarse; y, en esta ocasi ó n, cuando se acordaron del gen proscrito no fue para pasar a otro la responsabilidad: estaban tan asustados ante aquello NUEVO que se les ven í a encima que necesitaron urgentemente recuperar todo o algo de las viejas esencias; en cierto modo, convertirse en las viejas criaturas distintas y recuperar el valor, la lucidez, la senda que los hom í nidos jam á s debieron abandonar, el valor, el valor, el insobornable coraje, el valor, el valor para mirar y decidir no volver la cabeza sino seguir mirando de frente a esos poderes desconocidos empe ñ ados en que los hom í nidos no les llamen secreto sino misterio. De manera que la tribu reclam ó a Baskardo.
Читать дальше