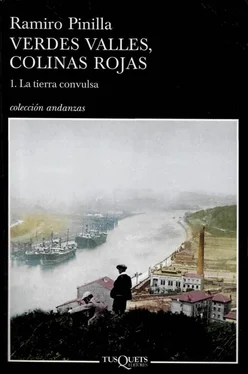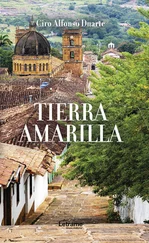La cuesti ó n de fondo no fue si Totakoxe, soltera, ve í a o no lo que dec í a que ve í a, sino saber si pod í a verlo y, sobre todo, si Getxo (o al menos aquella comunidad del siglo XIII) aceptaba definitiva e inapelablemente el cristianismo. As í pues, lo que el pueblo no perdon ó a Totakoxe, soltera, fue la urgencia de tomar postura que precipit ó sobre sus espaldas cuando jur ó que ve í a a su peque ñ o feto alado y uno de la estirpe de Ermo apunt ó que har í an bien en levantar all í una ermita y el obispo consultado sentenci ó que no s ó lo har í an bien sino que era obligatorio. A lo m á s que se hab í a llegado, hasta entonces, era a trazar con la punta de un palo una cruz en el suelo de tierra de las viviendas, sobre el enterramiento del pariente, sin un resuelto prop ó sito de introducir el s í mbolo NUEVO, s ó lo para, digamos, coquetear un poco con é l, demostrar a las gentes de fuera que los vascos no eran tan brutos como les supon í an, que estaban abiertos a la predicaci ó n que ya hac í a furor por todas partes, e incluso descubrir si as í facilitaban a la paloma blanca su salida del pecho del difunto para volar al cielo del Dios Se ñ or, el NUEVO dios que pugnaba por suplantar al antiguo Urtzi, el cual nada les ten í a prometido para despu é s de la muerte.
La ermita, pues, en un principio algo demasiado simple, demasiado inocente -en apariencia- para despertar alguna alarma: unas paredes de piedra demasiado semejantes a otras paredes de piedra; una techumbre a dos aguas, como las del resto de la comunidad; un escueto dise ñ o, incluso m á s escueto que el de los caser í os circundantes, excepto la cueva-borda-choza de los Baskardo de Sugarkea; un interior sin ni siquiera adornos, tabiques o columnas, es decir, un simple caj ó n aparentemente vac í o: porque all í estaba la imagen, en madera de casta ñ o, del á ngel que Totakoxe, soltera, asegur ó haber visto, tallada por Ermo siguiendo las indicaciones de la propia Totakoxe; una imagen, tambi é n, aparentemente inofensiva: apenas tres palmos de altura, tosca, sin el menor detalle atractivo o simplemente curioso, ni siquiera las alitas ridículas, de puro peque ñ as, pues Ermo inici ó la talla ignorando que las tendr í a que a ñ adir despu é s, y cuando Totakoxe, soltera, se lo dijo, le falt ó ya madera; lo ú nico que atrajo cierta atenci ó n fue el rostro del Á ngel, que Ermo cincel ó sin que ni a uno solo de sus golpes le faltara la previa aprobaci ó n de Totakoxe, soltera, de manera que, cuando surgieron los rasgos de Jaunegi, todos tuvieron por seguro que fue é l quien la pre ñó . Un simple caj ó n para una oscura talla, un conjunto nada sospechoso ni alarmante, brotado all í no s ó lo por obra de nadie, sino en contra de la conciencia colectiva del pueblo, el cual llevaba no menos de cuatro siglos soportando la tentaci ó n de la NUEVA modernidad, levemente inquieto por no ser tachado de aldeano por los testaferros de aquella dominante cultura castellana, que no s ó lo ocupaban los altos puestos de decisi ó n y de enlace con aquel centralismo for á neo, sino que casi todos eran, tambi é n, vascos, incluidos los ap ó stoles de la NUEVA y moderna religi ó n, que eran recolectados de ni ñ os y sacados del pa í s, al que regresaban con los aires de quienes se sienten depositarios de la Verdad y miran a los miembros de su propio pueblo como a ovejas necesitadas de redenci ó n; y sin que a ese pueblo tampoco pareciera importarle que el NUEVO mensaje, el del NUEVO dios que calificaba de paganos a los dem á s dioses -incluido a Urtzi-, procediera de un portavoz extranjero cuyo centralismo eclipsaba a todos los centralismos conocidos hasta entonces, una criatura hecha toda ella de materia divina y ecum é nica, denominada Papa.
Eran los del caser í o Murua de los que m á s se hab í an adentrado por los bre ñ ales de aquel mensaje de Cristo: de ah í que arrojaran de casa a su Totakoxe, soltera, al advertirla pre ñ ada. No aclaran las leyendas si se trat ó de una desnivelada explosi ó n del etxekojaun o de una decisi ó n m á s profunda compartida por todo el clan de los Murua, al amparo de la NUEVA moral. Ha quedado como cierto, a la vista del posterior comportamiento de Totakoxe, soltera, que la muchacha supo entonces que la hinchaz ó n de su vientre era un hijo y que este hijo era pecado. Parece que no ten í a arriba de quince a ñ os, y viv í a tan ignorante del mecanismo del cuerpo de las hembras, que a las leyendas les resulta muy dif í cil explicar c ó mo era as í , habiendo tres vacas en la cuadra de los Murua, que ella, Totakoxe, soltera, cuidaba; si bien cabe pensar que fueran, precisamente, las vacas los magn í ficos ejemplos que la empaparon de silvestrismo, con las montas de los toros, los monta ñ osos embarazos y el vaciamiento final en una apoteosis de sangre y de multiplicaci ó n de la vida, todo tan dulce, tierno y delicado como la siembra, el desarrollo de las plantas y la recolecci ó n de los frutos.
Hay que suponer que Totakoxe, soltera, enjuiciara la gravedad de tener un hijo en su vientre -es decir, la gravedad de su horrendo pecado- a tenor de la tumultuosa reacci ó n de los suyos, y luego del resto del pueblo: fue tratada por todos de apestada, le retiraron el saludo, qued ó rebajada a la condici ó n de perra; de nada val í an las llamadas a la raz ó n de quienes, a ú n, fluctuaban entre el Urtzi vasco y el Dios cristiano, sus esfuerzos por traer a las memorias los tiempos, bien recientes, en que las parejas, para acostarse sobre un lecho de yerbas, no necesitaban de ninguna bendici ó n; cuando la pre ñ ez subsiguiente no levantaba menos alegr í a general que la esperanza de una buena cosecha de mijo. Pero hasta los defensores de Totakoxe, soltera, terminaban abandon á ndola a su suerte, desinflados ante los muchos que ya hablaban de pecado. Y enseguida el pueblo dej ó de ver a Totakoxe, soltera: huida, quiz á muerta justamente por un rayo de ese Dios, y la olvid ó . Hasta que, en una ma ñ ana mojada de roc í o, la vieron llegar, y miraron y miraron y no le encontraron rastro de pre ñ ez.
Читать дальше