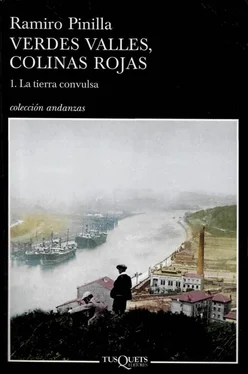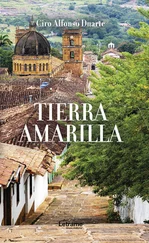Sea como fuere, la comunidad de Getxo entr ó en la segunda generaci ó n de la Madera con el enfrentamiento Etxe-Larreko sin resolver y recrudecido. Al t é rmino de esta segunda generaci ó n, Ermo revalid ó su Mostrador resguard á ndolo de las lluvias bajo un cobertizo de ramaje sustentado en cuatro palos verticales; falleci ó en la tercera generaci ó n, y fue reemplazado por otro Ermo, de quien lo mejor que pudo decirse fue que la peque ñ a muchedumbre no advirti ó el cambio. Del mismo modo, cuando desaparecieron Etxe y Larreko, descendientes suyos vinieron a continuar el enfrentamiento por la posesi ó n de la Madera. Los apostantes por uno y por otro heredaban, igualmente, los envites hechos por sus padres y abuelos, siempre a la espera de que los aitxitxes se decidieran de una vez a meter en las viejas leyes no escritas de los vascos una ley nueva que resolviese el nuevo problema en materia de Cosas Encontradas en la Playa y Posteriormente Atascadas a Medio Camino. Y todo ello sin dejar de bullir la gente ante el Mostrador, debatiendo, lanzando nuevas apuestas o ratific á ndose en las antiguas, pues las sucesivas generaciones reproduc í an el modelo inicial, sus circunstancias y caracter í sticas: los Larreko, manteniendo la supremac í a de sus bueyes sobre los de los dem á s; los Etxe, persistentemente solitarios, hu é rfanos o viudos, viniendo al mundo con la misma enfermiza adoraci ó n por la Madera que su antecesor, y la peque ñ a muchedumbre cuidando, celosamente, de que todo esto siguiera inmutable en la Campa del Roble.
En los plenilunios, los corderos y cerdos y jabal í es y osos y ciervos se sacrificaban ahora sobre el Mostrador, con permiso de Ermo, y durante los dos o tres d í as siguientes los bebedores evitaban acodarse sobre é l y tocarlo, por no profanar con sus cuerpos impuros el recuerdo de tan profundos sacrificios.
Finalizando la cuarta generaci ó n fue cuando ocurri ó el episodio de Totakoxe, soltera y pre ñ ada, quien, para salvarse de ser arrojada por el acantilado por libertina, jur ó que ve í a a un á ngel, con la carita de su futuro hijo, posado en una de las ramas del gran roble; el obispo de Iru ñ a, llamado para esclarecer el posible milagro cristiano, se person ó en aquella comunidad todav í a pagana, y no s ó lo certific ó que hab í a un á ngel en el roble, sino que se ñ al ó en el suelo el punto exacto en que deber í a ser levantada una ermita que conmemorase el acontecimiento. Dice la leyenda que los ojillos de Ermo brillaron con fulgor singular y estuvo rasc á ndose la cabeza durante muchos d í as, y, de pronto, se puso a abrir una zanja alrededor del Mostrador para levantar muros.
La Venta, pues: todav í a s ó lo una idea de Ermo, un proyecto, el nuevo impulso para eternizar e institucionalizar definitivamente el Mostrador: unas simples paredes de piedra y argamasa, con tejado de troncos a dos aguas, encerrando lo que ya no necesitaba de ninguna sacralizaci ó n por parte de aquel cl é rigo de misa que surgi ó en Getxo y en la Campa del Roble no mucho despu é s de la visita del obispo, aunque no antes de que Ermo comenzara a levantar sus muros, y en lo de que La Venta fue antes que la ermita la leyenda es muy rotunda.
Aquel segundo mensajero de la nueva religi ó n ven í a a cumplir el encargo de su obispo de edificar una ermita que iniciara, en aquel Getxo pagano, los magn í ficos cultos cristianos. Ven í a, tambi é n, a recuperar para su Iglesia cierto objeto extraviado un siglo antes: el altar para la bas í lica de San Pedro de Roma. Portaba los documentos precisos y la versi ó n justa para despojar a los hombres de Getxo de su Mostrador.
Era un tipo m á s bien carnoso y calvo, de unos cuarenta a ñ os, y en su mirada diminuta hab í a esa fiebre roja de los elegidos para aplastar a las gentes con su verdad. Primero se detuvo ante el mimbre que clav ó su obispo en el suelo -se ñ alando el lugar donde habr í a de levantarse la ermita- y movi ó la cabeza aprobatoriamente; y, segundo, salv ó los doce pasos que le separaban del Mostrador -teniendo que pasar por encima de la zanja que abr í an Ermo y los suyos- y se puso a tocarlo, a girar a su alrededor, incluso a olerlo, y le oyeron susurrar: « ¡ Dios m í o, no soy digno de tanto honor! » . Repuesto de su emoci ó n, dijo a Ermo y a su familia: « He llegado a tiempo para que no trabaj é is en balde, hijos m í os » . Y a ñ adi ó , con los ojos humedecidos y apoyando las manos, abiertas y temblorosas, en la meseta del Catafalco: « ¿ No lo sab é is? ¡ Es el altar de San Pedro! ¡ Este humilde siervo de Dios ha encontrado el altar de San Pedro! » .
Hubo de sentarse sobre una piedra y ocultar su cara entre las manos. Para entonces, ya se hab í an acercado muchos curiosos, y todos advirtieron el estremecimiento de la espalda del forastero.
– ¿Qui é n es san Pedro? -pregunt ó el Etxe de aquel tiempo-. Esta Madera no es de ese san Pedro sino m í a.
– No profanes el primer altar de Cristo llam á ndole madera -dijo duramente el cl é rigo de misa.
Etxe, al igual que la comunidad de Getxo, ten í a de Cristo una idea muy nebulosa; el ú ltimo informe que ahora recib í an de é l era que les quer í a robar el Mostrador. Asegura la leyenda que sonaron cuernos de guerra y que Getxo form ó un c í rculo armado alrededor de su tesoro. El cl é rigo de misa pens ó que aquellos paganos le comprender í an si les contaba la historia desde el principio.
En el siglo II de la era cristiana, los vikingos, en una de sus correr í as, robaron el altar de la tumba de san Pedro de Roma, cuya pista se perdi ó en sus territorios del norte. San Sotero, el Papa despojado, mantuvo en secreto el sacrilegio por no desmoralizar a la grey cristiana, sustituy ó el altar original por una copia -fabricada precipitadamente- y envi ó viajeros a buscar el original. Diez siglos despu é s, hasta los papas se hab í an olvidado de la expoliaci ó n y cre í an, como el resto de su Iglesia, que el altar sobre la tumba de san Pedro era el aut é ntico. En el siglo XII, el papa Urbano III tuvo noticia de un testamento vikingo por el que pasaba de padres a hijos un soberbio bloque de madera italiana, del que ning ú n vikingo hab í a logrado sacar partido porque, seg ú n constaba en ese testamento, « la madera no se dejaba hacer » . Cuando los emisarios de Urbano III encontraron el lugar exacto en aquellas tierras del norte, vieron una plaza de aldea y, en su centro, el inconfundible altar romano sirviendo de pedestal a una estatua, tambi é n de madera, representando a un hombre con una jarra en la mano y en adem á n de cantar: el conjunto era un monumento al borracho. Les explicaron que el bloque « no se hab í a dejado hacer otra cosa » , sin que aclararan qu é forma o car á cter hab í a tenido su rebeli ó n. Los emisarios de Urbano III hab í an examinado meticulosamente la madera, localizando el inconfundible sello romano del tallador y dem á s caracter í sticas, pero la gran prueba de su autenticidad fue aquella decisi ó n de la propia madera de no ser usada m á s que en alguna realizaci ó n que recordara al vino: este hecho les conmovi ó profundamente al pensar en el vino del sacrificio de la misa. Por un precio rid í culo -dado su valor para ellos-, los emisarios adquirieron el bloque al Ayuntamiento local, lo embalaron y embarcaron en un gale ó n, que jam á s llegar í a a las costas italianas; se supuso que naufrag ó en el temible Cant á brico, perdi é ndose el altar, al parecer, definitivamente.
Читать дальше