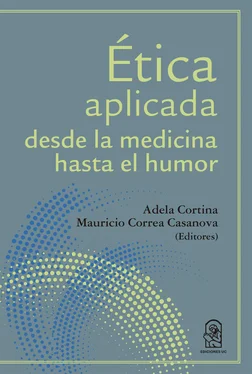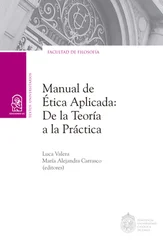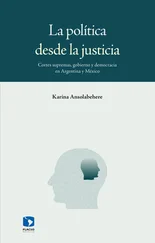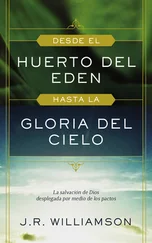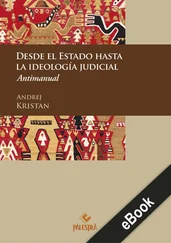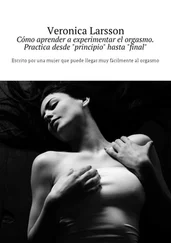3. De los principios de la “ética biomédica” a su aplicación clínica
El principialismo de Beauchamp y Childress, desde la perspectiva del análisis que realiza la National Commission, fue complementado posteriormente por Albert Jonsen y Stephen Toulmin, quienes precisaron que, dado que el Informe Belmont se había centrado en la discusión de casos concretos a partir de la aplicación de los principios, se habría procedido de forma insatisfactoria, pues el uso de los mismos no necesariamente iba orientado a una aplicación adecuada. Por ello proponen un enfoque totalmente opuesto, toda vez que los trabajos de la Comisión mostraron que se podía llegar a acuerdos sobre casos particulares pese a las diferencias existentes en torno a la ordenación de los principios (Jonsen y Toulmin, 1988). Estos autores plantean una vía metodológica y procedimental diversa, en la línea del casuismo. De este modo, su propuesta se distingue de la elaboración de una ética con pretensión de validez universal a partir de principios (Pellegrino, 1999). Así, Jonsen y Toulmin actualizaron las motivaciones de la deliberación aristotélica sobre casos individuales, demostrando que, en la aplicación de razonamientos éticos, el inicio del procedimiento no se sitúa en los principios, sino en las situaciones concretas en relación con las cuales se aplican los principios. Así, se obtiene un tipo de juicios que, especialmente en el caso de la aplicación de situaciones de experimentación, se mueve en la esfera de la probabilidad, considerándose los principios como meras máximas orientadoras. Por ello, las decisiones éticas en biomedicina han de ser asumidas tras una razonable y prudente deliberación.
A partir de lo anterior, y aquilatando su experiencia adquirida en los trabajos de la National Commission, Jonsen llegó a la formulación de un criterio procedimental general que invirtió la secuencia deductiva, estableciendo que los casos que debía enfrentar la “ética biomédica” debían comenzar desde la experiencia práctica de aplicación, y no desde la búsqueda de principios generales o compendios normativos que luego debieran ser aplicados deductivamente. Es así como señala que el método que debía seguir la “ética biomédica” debe proyectarse en un contexto de análisis clínico (Jonsen, Siegler, y Winslade, 1998). Este método casuista se basa fundamentalmente en la toma de decisiones dadas en un contexto práctico, sin buscar una argumentación con mayor contenido, sino más bien una que aporte el análisis prudencial relacionado con la toma de decisiones. Por ello, la orientación principial de mayor peso en las relaciones entre médico y usuario siempre será la que releva la autonomía de este último, que en los casos en que se quiera hacer prevalecer sobre las indicaciones médicas de beneficencia hay que enfrentarla con ciertas preguntas que se deben responder a la luz del análisis de los hechos. Se puede percibir que esta forma concreta de tratar los problemas prácticos que surgen en la relación médico-usuario permite establecer juicios evaluativos que ayudan a clasificar positiva o negativamente la situación sometida a análisis. El objetivo de este proceso permite distinguir entre consideraciones relevantes —que operan con un cierto grado de relevancia en la deliberación ética—, importantes —aquellas que después de un acucioso análisis de argumentos buscan obtener claridad en torno a la orientación— y decisivas —aquellas que teniendo a la vista las consideraciones relevantes se escogen por su determinación—. Jonsen cierra con un criterio con el que clasifica entre acciones permitidas y obligatorias, siendo las primeras aquellas que pueden realizarse cuando, después de un debido análisis, no se encuentran consideraciones decisivas para llevar a cabo una oposición. En sentido contrario, se llaman consideraciones obligatorias las que surgen en los casos en que se trate de alternativas de tipo decisivo a favor de una de las opciones.
Este proceso de aplicación del método de principios es semejante al asumido por el sistema jurídico procedimental del common law anglosajón, el que, antes de orientar el fallo, se inclina por observar lo que ocurre en el campo de la costumbre, con lo que revela un claro acento inductivista. Ello puede percibirse en la forma como han procedido los tribunales de justicia en la historia de la “ética biomédica” norteamericana —v.gr. casos Baby M., Karen Ann Quinlan, Elizabeth Bouvia, etc.—. En aquellos procesos, el método que siguen los jurados —agrupaciones análogas a los Comités de Ética Asistencial, en los que resulta representada “idealmente” la totalidad de la sociedad civil— consiste en la reunión que en nombre de toda la comunidad resuelve al modo de cámara parlamentaria, lo que significa una posición intermedia entre los individuos que la conforman, por un lado, y los tribunales de justicia, por otro.
El alcance de este tipo de razonamiento en torno a los principios de la “ética biomédica”, como veremos, contrastará con la lógica que estará presente en la aplicación de los mismos principios en el ámbito europeo continental y en su proyección hacia Hispanoamérica, con el despliegue que se sigue en el ámbito anglosajón, que es donde nace, como hemos apreciado, esta área de la ética aplicada.
4. La proyección de la “ética biomédica” en el contexto hispánico
Dados los destinatarios de este volumen, y teniendo en consideración que un análisis comparado de los distintos ámbitos en que se proyecta la “ética biomédica” debiera verse reflejado en un texto que solo confrontara modelos de argumentación de diversas latitudes, acotaré el análisis sucesivo al ámbito hispánico. Ello resulta relevante del momento en que la reflexión en torno a la actividad investigativa, de experimentación y de aplicación de criterios en torno a los principios de la “ética biomédica” experimenta un especial matiz de diferenciación con el despliegue que se sigue en el ámbito anglosajón, que es donde nace, como hemos apreciado, esta área de la ética aplicada.
La estructuración argumentativa de la “ética biomédica” hispánica va a seguir un modelo hegemónico que llamaremos de “jerarquización de los principios”. Con ello, la organización de aquellos en un mismo nivel, en la línea planteada por Frankena, va a ser confrontada. Para explicar lo anterior, seguiremos especialmente la propuesta argumentativa del bioeticista más relevante de Iberoamérica, Diego Gracia, quien explicita en su desarrollo evolutivo una argumentación con la que estructura de forma más objetiva el sistema de análisis de la “ética biomédica”, haciéndose cargo, justamente, tanto de los principios como de los valores, en la línea de la definición de Reich (Gracia, 1989; 1991a; 1991b; 2004). Desde la propuesta de Gracia, a su vez, veremos cómo diversos autores europeo continentales dialogan y debaten con su propuesta, para dar razones tanto a favor como en contra de su esquema argumentativo.
Gracia lleva adelante el desarrollo de su análisis bioético y, específicamente, de la subclasificación de la “ética biomédica”, a partir del acervo filosófico que aporta su maestro, Xavier Zubiri. Una profundización detenida de esta influencia y de su impacto en “bioética” y “ética biomédica” está referida en nuestro extenso volumen titulado La bioética de Diego Gracia (Faúndez-Allier, 2013). Desde la influencia de la ontología fundamental zubiriana, Gracia va a plantear una propuesta de nivelación o de jerarquización de los principios de la “ética biomédica” por la que intenta superar los planteamientos pragmatistas norteamericanos que señalan como innecesaria la búsqueda de una mayor consistencia en la fundamentación de criterios objetivos para esta disciplina. Gracia propone un estudio detenido del funcionamiento de la razón moral, la cual estaría actuando como el fundamento de las formulaciones de la bioética norteamericana, y de este modo este autor español busca un asidero más sólido que los meros “cursos de acción” posibles, a partir del presupuesto que señala el auge del procedimentalismo como la constatación de la incapacidad por alcanzar “principios sustantivos” para la disciplina (Gracia, 2007: 9-50).
Читать дальше