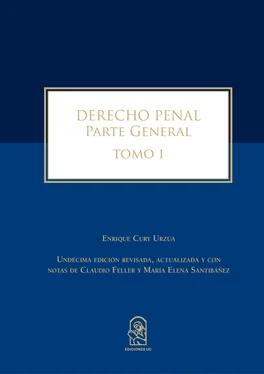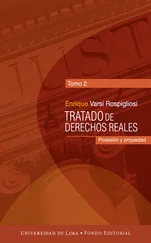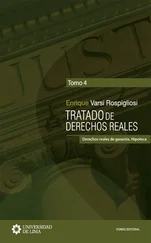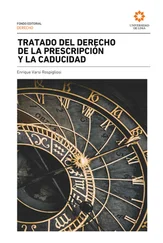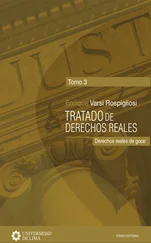2) La ley B establece que se impondrá la pena que señala precisa y determinadamente “a todos los hechos que el juez considera atentatorios contra la paz social” o “a las conductas reñidas con los sanos sentimientos de piedad y probidad imperantes en la convivencia”, etc. En tales casos la imposición de la sanción no es posible porque ella importa una infracción al nullum crimen sine lege, aunque el nulla poena se encontraría a salvo. Otro tanto sucedería si la ley B impone esa pena a hechos que se describen en un texto legal aún no promulgado, mientras este último no entre en vigor.
De lo expuesto se deduce que la violación de cualquiera de ambos principios es equivalente y que no debe incurrirse en la confusión de considerar que, si la ley satisface las exigencias del nullum crimen, cumple también las del nulla poena y viceversa, cosa que, como se ha demostrado, es inexacta.
Hecha esta salvedad, no hay inconvenientes para examinar en conjunto las otras características generales de ambos principios. No obstante, en lo referente a los detalles la separación debe tenerse siempre presente.630
Históricamente estos dos sentidos del principio de legalidad se reconocen también separadamente. En efecto, el nullum crimen no fue del todo extraño a las legislaciones más antiguas que, aun cuando en forma imprecisa, procuraron siempre describir las conductas que consideraban dignas de represión. Así ocurre ya en la Biblia, el Código de Hammurabi, las leyes griegas y romanas631 o el Corán. Aunque solo fuera con propósitos de prevención general entendida en una forma rudimentaria, todos esos ordenamientos se preocupan de que el conglomerado social sepa lo que está prohibido y, salvo algunos casos de abuso de poder relativamente infrecuentes, no se imponían castigos de manera caprichosa e inesperada. Esta tendencia se encuentra ya muy acentuada en ordenamientos jurídicos más recientes, como las Siete Partidas, la Constitución Carolina o la Teresiana, que sin ella carecerían incluso de razón de ser. Por el contrario, el nulla poena, entendido como exigencia de que la amenaza penal, su naturaleza y cuantía se encuentren determinadas por la ley es una conquista de las doctrinas liberales inspiradas en la filosofía de la Ilustración. Por consiguiente, su consagración definitiva solo se produce a fines del siglo XVIII y principios del XIX.
b) El principio de reserva tiene varios significados, cada uno de los cuales se ha acentuado más o menos por la legislación y la doctrina de los distintos países atendiendo a circunstancias históricas variables. Así, por ejemplo, la literatura alemana parece haber enfatizado especialmente aquel de sus sentidos que implica una prohibición de analogía,632 al paso que entre nosotros suele formulárselo de una manera que subraya aquel en virtud del cual se prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes penales.633 Hoy, sin embargo, existe un acuerdo relativamente amplio para considerar que esos diferentes contenidos del principio son complementarios y se encuentran relacionados tan estrechamente que la inobservancia de cualquiera trae aparejada la de todos.634 Así lo expresa la agregación generalmente aceptada en el presente, según la cual el principio cumple tres funciones distintas formuladas sintéticamente de la siguiente manera: “Nullum crimen, nulla poena sine lege previa, scripta et stricta”. (No hay delito sin una ley previa, escrita y estricta).635
1) En el primero de los sentidos señalados (no hay delito ni pena sin una ley previa), el principio de reserva implica una prohibición de retroactividad que limita, en consecuencia, las facultades del legislador, pero también la del juez que no podrá aplicar una ley nueva a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor. Su tratamiento pormenorizado corresponde, por consiguiente, al capítulo sobre los efectos de la ley penal en cuanto al tiempo.636
2) En el segundo (no hay delito ni pena sin una ley escrita), significa que solo puede ser fuente del Derecho penal una ley formalmente tal, es decir, aquella que se ha formado de conformidad con los arts. 65 y siguientes de la C.P.R. Es, por lo tanto, una limitación dirigida al juez, que no puede buscar delitos y penas en el Derecho consuetudinario, incluyendo entre las últimas la agravación de las mismas. De él se trata en los apartados siguientes de este capítulo.
3) En el tercer sentido, por último, (no hay delito ni pena sin una ley estricta) el principio expresa una exigencia de taxatividad y, consiguientemente, una prohibición de integración analógica, estrechamente vinculada con el aspecto anterior,637 pues si se prohíbe al juez recurrir a cualquier clase de normas que no estén contenidas en una ley formal, con mayor razón ha de vedársele la creación de ellas mediante un razonamiento analógico. Por este motivo, el estudio detallado de este aspecto debiera efectuarse también dentro del presente capítulo. Sin embargo, a causa de su íntima relación con los problemas relativos a la interpretación de la ley penal –a la cual, en rigor, no pertenece, pero de algunas de cuyas formas es necesario delimitarlo– se lo tratará en ese lugar.638
JESCHECK-WEIGEND atribuye al principio un cuarto significado: nullum crimen sine lege certa, de acuerdo con el cual se exige a la ley penal el máximo de determinación.639 Es así, en efecto: “los tipos penales deben estar redactados del modo más preciso posible, evitando emplear conceptos indeterminados, imponiendo consecuencias jurídicas inequívocas y conteniendo únicamente marcos penales de extensión limitada”.640 Sin embargo, esta exigencia de determinación está ya implícita en la prohibición de analogía (nullum crimen sine lege stricta) porque esta solo cumplirá su función de garantía si la descripción legal de los delitos y la conminación legal de las penas es precisa e inequívoca.
El principio de legalidad se encontraba consagrado en el art. 11 de la C.P.E. de 1833 y de la de 1925, que ha sido reemplazado por los incs. octavo y noveno del número 3° del art. 19 de la C.P.R. de 1980, con arreglo a los cuales “ningún delito se castigará con otra pena que la que señala una ley promulgada con anterioridad a su perpetración a menos que una nueva favorezca al afectado” (nulla poena sine lege) y “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que sanciona esté expresamente descrita en ella (nullum crimen sine lege). La primera de estas disposiciones se reitera, además, en el art. 18 del C.P. y ambas en el 1º inc. primero de ese mismo cuerpo legal.
El art. 11 de la C.P.E. de 1925 establecía que “nadie puede ser condenado, si no es juzgado legalmente y en virtud de una ley promulgada antes del hecho sobre que recae el juicio”. La nueva redacción mejora en varios aspectos la formulación del principio, separándolo del nulla poena sine iudicio, distinguiendo el nulla poena del nullum crimen y consagrando de manera expresa la retroactividad de la ley más favorable al imputado.641 Su texto, no obstante, excluye todavía la reserva de las medidas de seguridad y corrección, lo cual, atendido el estado actual de la cuestión, es poco deseable.642
II. LA LEY COMO ÚNICA FUENTE INMEDIATA DEL DERECHO PENAL
De acuerdo con lo expuesto,643 solo puede ser fuente del Derecho penal una ley propiamente tal, esto es, aquella que se ha formado con sujeción a las normas constitucionales sobre la materia644 (ley en el sentido del art. 1º del C.C.).
Esta exigencia, fundada en la teoría del contrato social, conserva todo su valor para el Estado Democrático de Derecho. En efecto, si ese Estado abriga la pretensión de crear el espacio más amplio posible para la convivencia y conciliación de quienes piensan y creen cosas distintas, es necesario que las prohibiciones y mandatos penales procedan de aquel de los poderes cuya configuración, por ser la más pluralista, otorga más posibilidades de expresión a los “diferentes”, ofreciéndoles una oportunidad de negociar sus contenidos y límites. Allí, en efecto, los puntos de vista de las mayorías o de los grupos dominantes tienen que concertarse, siquiera en parte, con los de las minorías y los conglomerados menos poderosos. Y esta pareciera ser hasta ahora la única forma conocida de obtener algún acuerdo razonable para mantener al Derecho penal, hasta donde sea posible, su carácter de ultima ratio, esto es, de instrumento subsidiario al cual solo se acude cuando otros mejores han fracasado en la tarea de ordenar la convivencia645; pues, en efecto, mediante tal expediente se asegura que la necesidad social de la pena sea ponderada y luego declarada por una representación proporcional de la comunidad a la cual afectará.646
Читать дальше