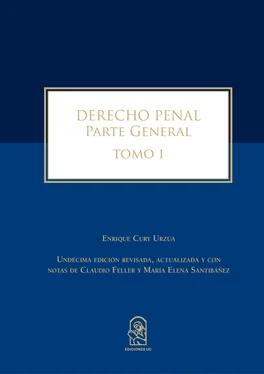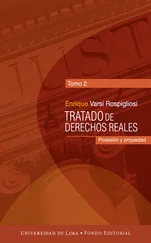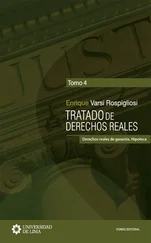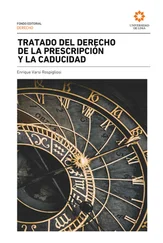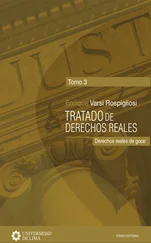En Chile, como en todo el resto del continente, este florecimiento estuvo marcado por la influencia de la doctrina italiana, más accesible a nuestros académicos también por razones idiomáticas. A ese período corresponde en especial la obra de LABATUT, al que debe acreditarse el mérito de haber presentado por primera vez, bajo la forma de un manual destinado a la docencia, un sistema del Derecho penal vigente en nuestro país. En ese momento, sin embargo, ya la ciencia alemana había adquirido un desarrollo extraordinario y dominaba casi por completo el panorama del Derecho penal comparado. La proyección de ese estado de cosas sobre la doctrina nacional es patente en la creciente producción literaria que caracterizó a las últimas décadas del siglo pasado y la primera del actual. En mayor o menor medida lo acusan las obras generales o monográficas de NOVOA, BUNSTER, ETCHEBERRY, COUSIÑO, FONTECILLA, SCHWEITZER, POLITOFF, BUSTOS, GRISOLÍA, YÁÑEZ, BULLEMORE y MACKINNON, PIÑA, VAN WEEZEL, VARGAS, LUIS ORTIZ, GARRIDO, MERA, NÁQUIRA, RODRÍGUEZ COLLAO, KUNSEMÜLLER, MATUS Y RAMÍREZ, HERNÁNDEZ, COUSO, GUZMÁN DALBORA, MAÑALICH y mías, entre otras.622 Para percibirlo, además, basta con echar una mirada a los artículos, comentarios y recensiones aparecidos en las décadas de 1950, 1960 y principios de la de 1970 en la Revista de ciencias penales, la publicación periódica más importante que se editó en Chile sobre la materia pero que, por desgracia, actualmente ha dejado de aparecer.
La situación descrita es satisfactoria solo hasta cierto punto.
Por supuesto es positivo contar con un caudal de literatura especializada del que la práctica no disponía hace apenas medio siglo. Pero es necesario subrayar, en primer lugar, que en los últimos años del siglo XX el flujo de trabajos disminuyó en forma alarmante. Por otra parte, aun prescindiendo de esta infortunada circunstancia, no está de más preguntarse hasta dónde hemos conseguido elaborar unos sistemas de Derecho penal plenamente válidos para nuestro país a partir de concepciones estructuradas no tan solo en torno a un ordenamiento jurídico extraño sino, sobre todo, a supuestos históricos, sociales y culturales distintos de los nuestros.
La respuesta a esta pregunta debe ser cautelosa. Evidentemente, la exagerada dependencia de la literatura jurídica procedente de una cultura diferente es indeseable. Pero también lo es el “provincianismo” científico, que agota el debate de las soluciones proporcionadas por la literatura nacional, negándose a reflexionar sobre las posibilidades de encontrar en el Derecho comparado algunas soluciones susceptibles de adaptarse a los problemas planteados por el propio.
Entre nosotros la cuestión presenta distintas facetas. Por un lado, la doctrina se ha dejado seducir con frecuencia por las construcciones ciertamente admirables de algunos autores extranjeros –en especial alemanes– trasplantándolas, a veces de manera acrítica, a nuestra dogmática. Por otro, la práctica, salvo raras excepciones, ha eludido la responsabilidad de discutir seriamente esos puntos para verificar si son operables y eficaces en los casos concretos. Asilada en la superficialidad del “buen sentido” y la “interpretación literal”, la jurisprudencia ha renunciado a menudo su participación en la tarea de contribuir al desarrollo de un sistema consistente con la ley en vigor y la realidad nacional. El resultado es un divorcio entre el Derecho vigente y su aplicación. Aquel no siempre es lo que sostiene la literatura y pocas veces es lo que invocan las sentencias de los tribunales.
Para que se produzca una reacción adecuada son necesarios esfuerzos honestos de una y otra parte. La ciencia debe proseguir investigando con una visión abierta a las sugerencias y soluciones que proceden del Derecho comparado; pero, al mismo tiempo, tiene que detenerse más en la contemplación de la ley y la realidad nacional, a fin de adecuar mejor sus resultados a las exigencias de estas. La práctica, por su parte, debe desembarazarse del prurito autoritario a que la vuelven proclive sus facultades resolutivas, para comprender que el servicio de estas últimas implica la obligación de informarse permanente sobre los progresos de la teoría, poniéndola además a prueba cada vez que las circunstancias lo permitan.623
Finalmente, es necesario señalar que, en la actualidad, aparte de la influencia italiana y alemana, se está dejando sentir en nuestro medio la del extraordinario florecimiento experimentado en los últimos años por la ciencia española del Derecho penal. A partir de la década de los sesenta, en efecto, la dogmática peninsular se ha situado entre las mejores de Europa, elaborando sistemas muy valiosos. Autores como CÓRDOBA RODA, GIMBERNAT ORDEIG, CEREZO, BACIGALUPO, RODRÍGUEZ DEVESA, RODRÍGUEZ MOURULLO, MIR, MUÑOZ CONDE, CANCIO MELIÁ Y SILVA SÁNCHEZ, por citar solo algunos, han trascendido hace tiempo las fronteras de su país y sus puntos de vista se discuten al más alto nivel internacional. Dada la vinculación histórica existente entre nuestra legislación y la española, la importancia de esta evolución para la dogmática y la práctica nacional está fuera de discusión.
CAPÍTULO III
LA LEY PENAL Y SU VIGENCIA
§ 7. LAS FUENTES DEL DERECHO PENAL
I. EL PRINCIPIO RECTOR DEL DERECHO PENAL LIBERAL: NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE, Y SUS DISTINTOS SIGNIFICADOS
En el presente casi todos los ordenamientos jurídicos se erigen sobre la base del principio de reserva o legalidad, con arreglo al cual no hay delito ni es posible la imposición de una pena sino cuando existe una ley que incrimina el hecho respectivo estableciendo, además, la naturaleza y magnitud de la sanción a que se encuentra sometido (nullum crimen nulla poena sine lege).
Este principio, sobre cuyos orígenes históricos se ha dado ya una noticia breve,624 expresa de manera enfática la función de garantía que compete a la ley penal en el Estado de Derecho liberal.625 En efecto, a través de sus distintos significados traza con firmeza los límites de un campo en el que todas las decisiones fundamentales competen exclusivamente a la ley, a fin de que el ciudadano cuente con la certeza de que ella –y solo ella– le dirá precisamente lo que debe o no hacer a fin de no verse expuesto a la imposición de una pena, hasta dónde puede llegar sin ser alcanzado por la amenaza punitiva e, incluso, la naturaleza y magnitud de las consecuencias de las consecuencias a las cuales se lo someterá si toma el riesgo de infringir los mandatos o prohibiciones legales.626
a) Cuando se trata de los significados del principio de reserva, conviene exponer, ante todo, que contiene una doble referencia: al delito y a la pena. Su formulación tradicional, por consiguiente, puede desdoblarse en dos: por una parte, no hay delito sin ley y, por la otra, no hay pena sin ley.627 Aunque ambos se encuentran estrechamente vinculados, incluso de un modo conceptual, en la práctica pueden operar con independencia, cosa que no siempre se enfatiza bastante y, sin embargo, es apreciable en los ejemplos siguientes:
1) La ley A establece que cierta conducta constituye un hecho punible, pero omite consagrar la pena que se asocia a su ejecución o bien manda que se le impongan las que se instituirán en un texto futuro, destinado a regular materias conexas con aquellas de que se trata en ella. Mientras no se subsane el defecto o no se promulgue la ley a que reenvía la disposición A, quien ejecute la conducta descrita por ella no puede ser castigada, aunque en rigor ha ejecutado un delito, porque hacerlo importaría una infracción al nulla poena sine lege. Lo mismo sucede si la ley A preceptúa que la acción en cuestión se sancione “con la pena que el juez determine” o con “la que establece un Reglamento dictado por el Presidente de la Republica”.628 En nuestro sistema jurídico–penal la situación es semejante también cuando la ley A consagra una pena excesivamente indeterminada (vr.gr. “prisión o presidio menor o mayor en cualquiera de sus grados”; “reclusión o presidio menor o mayor en cualquiera de sus grados a presidio perpetuo”; “una cualquiera de las penas contempladas en las escalas graduales número 2 y 3 del art. 59 C.P.” etc.) En todos estos casos la indefinición de la pena aplicable equivale a la inexistencia de su consagración legislativa (discutible).629
Читать дальше