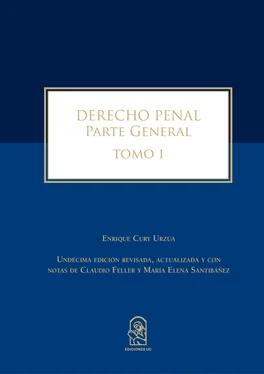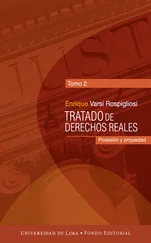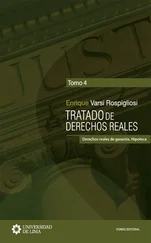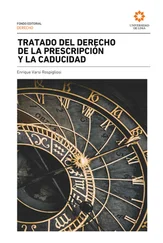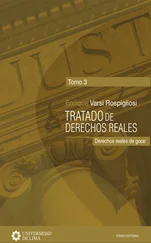En Italia, en efecto, la aparición del positivismo desencadenó una polémica violenta que a menudo superó los límites admisibles en un debate científico. Quizás por ese motivo la discusión, que había concentrado el interés de los juristas hasta la tercera década del siglo XX, fue cayendo poco a poco en el desprestigio e, incluso, provocó un deterioro de la ciencia penal italiana. Promediando los años treinta del siglo pasado, ARTURO ROCCO reaccionó en su contra fundando la llamada Escuela Técnico–Jurídica613, con arreglo a cuyo punto de vista el Derecho penal debe desembarazarse de todos los problemas meta jurídicos ventilados por clásicos y positivistas, limitándose a efectuar una exégesis objetiva y acuciosa de las leyes en vigor, prescindiendo de cuestiones filosóficas cuyo estudio yace fuera del campo de su competencia. Este enfoque, aceptado de manera entusiasta por la mayoría de los juristas italianos de la época, contribuyó al desarrollo de una destreza hermenéutica admirable, pero, al mismo tiempo, algo chata e inclinada al bizantinismo en el manejo de los textos positivos, cuyas inevitables ambigüedades o referencias al valor se intentaron superar muchas veces acudiendo a recursos técnicos y literales que semejan verdaderos juegos de palabras sin contenido. Ello no ha significado el descrédito de la ciencia penal italiana, pues su vigor histórico la ha preservado de precipitarse en la rutina insustancial: pero, de todos modos, implicó que cediera a la alemana el liderazgo que había ejercido por largo tiempo en el Derecho comparado.
Aparte de otras críticas que se han dirigido en contra de las doctrinas positivistas –en especial, las relativas a la inseguridad que involucran sus concepciones desmesuradas sobre prevención especial614– en el último tiempo se las acusa también de ser un punto de vista destinado a consolidar el predominio de la clase social que estableció su hegemonía con la instauración definitiva de los Estados liberales (democracias capitalistas). En efecto, mientras los clásicos habrían sido los portavoces de tendencias dispares en una época agitada por ideas libertarias, sosteniendo un debate científico en que se expresaban todos los puntos de vista y se discutía vigorosa y abiertamente, los positivistas solo buscarían legitimar los privilegios de la burguesía triunfante. En especial son objetados los intentos de identificar a los sujetos con inclinaciones delictuales mediante la asignación de características que usualmente coinciden con las de los integrantes de las clases desposeídas –e, incluso, de los pueblos económicamente más atrasados, para luego aplicarles medidas eliminatorias y segregadoras, así como tratamientos rehabilitadores que prescinden de la dignidad del hombre y pretenden uniformar la conducta de los oprimidos en beneficio de los opresores.
Como suele ocurrir, estas opiniones contribuyen parcialmente a esclarecer los orígenes y las motivaciones de la concepción atacada, pero no se debe absolutizarlas. Los positivistas, como los clásicos, son hijos de su tiempo. Estos últimos combaten por el establecimiento de una sociedad que les parece más justa y aquellos creen haber alcanzado una organización perfecta que, como es frecuente, cometen el error de suponer inmutable. Esto explica que los positivistas observen una actitud conservadora y atribuyan las desviaciones de las conductas socialmente aprobadas a manifestaciones de perversidad hereditaria o a la desocialización provocada por la formación recibida en medios marginales. Pero, aun siendo así, no es justo considerar sus planteamientos como un conjunto de consignas elaboradas solo para legitimar el statu quo. Más bien, ellos representan la evolución natural de concepciones que ponían una confianza excesiva en los resultados obtenidos por la nueva organización social, económica y política, uno de los cuales había sido el progreso asombroso de las ciencias naturales conseguido, entre otras razones, merced a la liberación de las tutelas ético–religiosas que la habían limitado en el período precedente pero que, por eso mismo, tendían a desdeñar los componentes morales y valóricos en general implicados en los problemas jurídicos. Esta actitud, mezclada con la convicción de que quienes no se plegaban a las exigencias del orden en que se habían puesto tantas esperanzas no podían ser sino anormales y degenerados, les impidió percibir las deficiencias y carencias que subsistían en el nuevo régimen, induciéndolos, además, a propiciar soluciones éticamente inaceptables para los conflictos que derivaban de ellas, con prescindencia de la dignidad humana de los protagonistas.615
El positivismo, por consiguiente, provocó desorientación e, incluso, fue empleado muchas veces para legitimar irrupciones arbitrarias en la esfera de derechos de los ciudadanos. Sin embargo, como a pesar de todo respondió a un deseo de saber auténtico y al propósito de poner los conocimientos adquiridos al servicio de la sociedad, hizo también aportes valiosos al progreso del Derecho penal.
Ante todo, obtuvo que el enfoque racionalista y abstracto de los clásicos se corrigiera, en particular allí donde el Derecho penal de actos descuidaba demasiado la consideración del autor y sus circunstancias. Provocó, asimismo, un examen crítico del sistema de sanciones y su ejecución, abriendo paso a ciertas conquistas válidas de la teoría preventiva especial y echando las bases para la instauración del “duplo binario” 616 con la introducción de las medidas de seguridad.617 Sobre todo, aportó los fundamentos para la organización y desarrollo de la criminología. Por otra parte, muchos de sus postulados, revisados y actualizados, perduran en tendencias modernas, como la de la Nueva Defensa Social, la cual se aproxima especialmente a una cierta ortodoxia genovesa encabezada por GRAMMATICA.
La polémica entre clásicos y positivistas se proyectó tardíamente entre nosotros. Recién a comienzos de la década de 1940, RAIMUNDO DEL RÍO,618 haciendo suyos los postulados, propone a discusión las nuevas tendencias. La posición de los clásicos, a su vez, muy confundida con ideas propiciadas por la llamada Escuela Moderna (o de la Política Criminal) de LISZT619 –que, en rigor, tenía muchos más puntos de contacto con el positivismo naturalista que con el clasicismo racionalista– es defendida por PEDRO ORTIZ.620 El debate fue poco fecundo en creaciones originales, pero cooperó a la recepción de algunas ideas fundamentales. Numerosas leyes complementarias del Código Penal recogen instituciones acuñadas o sugeridas y puestas en vigencia por la doctrina positivista. Así, la introducción del sistema de “remisión condicional de la pena” como un recurso para combatir las consecuencias indeseables de las penas cortas privativas de libertad (Ley 7.821, de 20 de agosto de 1944, modificada por la 17.642 de 4 de mayo de 1972 y por la 18.216 de 14 de mayo de 1983, que reformuló una vez más la institución y consagró otras dos medidas como “alternativas” a las penas privativas o restrictivas de libertad: la “libertad vigilada” y la “reclusión nocturna”);621 la creación de un sistema de medidas de seguridad y corrección –aunque prácticamente inoperante– en la Ley 11.625, de 4 de octubre de 1954, sobre Estado Antisociales, hoy derogada, etcétera.
A pesar de todo, el Derecho penal chileno ha continuado siendo predominantemente clásico. Por otra parte, ni los proyectos de reforma nacionales (ERAZO–FONTECILLA, 1929; ORTIZ–VON BOHLEN, 1929; SILVA–LABATUT, 1938; Comisión designada en 1945; Comisión del llamado Foro Penal en 2005; Comisión de Código Penal en 2013) ni el del Código Penal Tipo para Latinoamérica han modificado esa tendencia en lo esencial.
Nuestra ciencia del Derecho penal entre tanto experimentó una evolución alentadora después de la Segunda Guerra Mundial. A ella contribuyó de manera importante el jurista español LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, quien abandonó su patria al concluir la contienda civil y se radicó en Buenos Aires, desde donde desarrolló hasta su muerte, en 1970, una actividad académica y editorial infatigable. Esto significó una amplia difusión de los sistemas europeos continentales en América Latina, que fue reforzada además con la traducción de algunas obras fundamentales como el Programa de Derecho Criminal de CARRARA, el Tratado de LISZT (algo anterior) y los de MANZINI, MAGGIORE, BETTIOL, ANTOLISEI, MEZGER, WELZEL, DOHNA, JESCHECK, WESSELS, JAKOBS, STRATENWERTH, ROXIN, MAYER, FEUERBACH, FERRAJOLI, FUNDACA MUSCO y RAINIERI, por no citar sino algunos.
Читать дальше