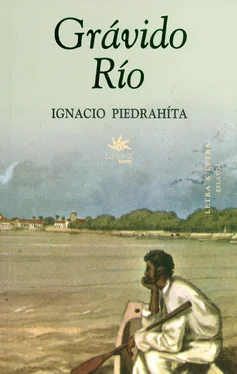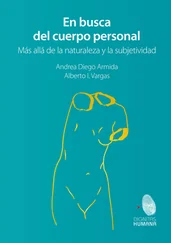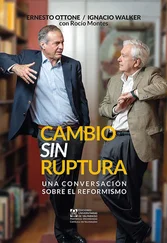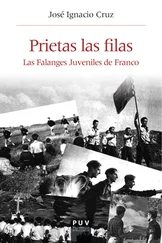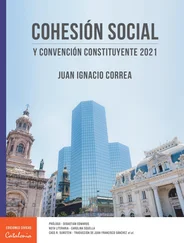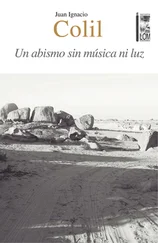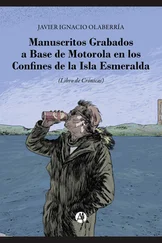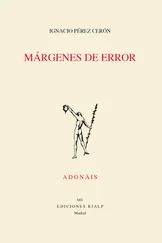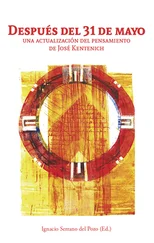La carretera era de tierra, pero bien afirmada y el paso rendía mucho más. Iba atravesando cafetales, sembrados de lulo, maizales y flacas arboledas a lo largo de las fuentes de agua.
A las cuatro de la tarde, con el cielo cerrado por una niebla baja, llegué por fin al centro de recepción de visitantes del Alto de los Ídolos. Pagué la entrada y tomé el camino que recorre un tramo boscoso. Diez minutos después se abrió un descampado amplio con dos colinas suavizadas a lado y lado. Estaban separadas por una especie de terraplén un poco más bajo, poblado de un césped perfectamente cortado. Sobresalían por grupos unos ranchos de madera y techo de paja que cubrían los enterramientos funerarios, así como las estatuas que los custodian. Tal vez por el clima y por ser ya tarde, apenas había una pareja lejana recorriendo los sepulcros, mientras un vigilante leía un libro recostado contra la base de un árbol.
Justo hacía cien años el conjunto arqueológico había sido sacado a la luz por el antropólogo alemán Konrad Theodor Preuss. En aquel entonces el lugar no lucía como hoy, sino que estaba cubierto de bosque. Solo el conocimiento de los habitantes locales daba alguna cuenta de su existencia. “A mi llegada”, dice Preuss en su Arte monumental prehistórico – Excavaciones hechas en el Alto Magdalena y San Agustín (Colombia) , “no encontré más que una sola estatua desenterrada y los sepulcros se hallaban todos en su estado primitivo, con excepción de uno. Sin embargo, las piedras que los encerraban, mostraban una posición muy extraña. En todas estas sepulturas había sarcófagos de piedra que en su mayoría estaban provistos de tapas”.
Me dediqué a recorrer los montículos funerarios, cuál más impactante. El tamaño, como el arte mismo de las figuras, me sobrecogía. Al grabar cada motivo sobre las lajas de piedra, los indígenas les habían impuesto una intención de la que la roca carecía. Eran lavas y rocas volcánicas en general, que habían salido de la profundidad de la Tierra sin un objetivo diferente al de liberarse de las presiones del subsuelo. Y, luego, los indígenas las habían tallado y convertido en parte del culto a sus dioses.
A la llegada de Preuss, en 1914, solo había dos descripciones del sitio arqueológico de San Agustín, y no se referían al Alto de los Ídolos. Una de ellas era apenas una mención, por parte de Francisco José de Caldas: “San Agustín […] está habitado de pocas familias de indios, y en sus cercanías se hallan vestigios de una nación artística y laboriosa que ya no existe. Estatuas, columnas, adoratorios, mesas, animales, y una imagen del sol desmesurada, todo de piedra, en número prodigioso, nos indican el carácter y las fuerzas del gran pueblo que habitó las cabeceras del Magdalena. En 1797 visité estos lugares, y vi con admiración los productos de las artes de esta nación sedentaria, de que nuestros historiadores no nos han transmitido la menor noticia. Sería bien interesante recoger y diseñar todas las piezas que se hallan esparcidas en los alrededores de San Agustín. Ellas nos harían conocer el punto a que llevaron la escultura los habitantes de estas regiones, y nos manifestarían algunos rasgos de su culto y de su policía”. Allí donde Caldas decía “diseñar” se refería a dibujar, y con “policía”, a política.
Después vino Agustín Codazzi, en 1857, el militar e ingeniero italiano a quien el gobierno colombiano le encargó recorrer el país y describirlo. También él encontró las estatuas entre la espesura de la vegetación prodigiosa de la zona. Los andaquíes, dice, “ocultaron sus figuras entre los bosques i les dieron por templo un valle entero, pero aislado del resto de la tierra, misterioso y casi impenetrable”.
A pesar de que el informe de Codazzi se supone debía ser técnico y preciso, en esta parte de su viaje no consiguió privarse de consignar sus sensaciones: “cerrando el paisaje al sur [están las] lóbregas i desiertas selvas escalonadas en los planos superpuestos de la altísima serranía, coronada al poniente por el páramo de las Papas i cortada por el fragoroso camino que conduce a las cabeceras del Magdalena. […] Tal es el espléndido marco en que está engastado el valle de San Agustín, separado del resto de la tierra como un santuario misterioso, y aun podría decirse que invijilado por las moles estupendas que, cual centinelas de la eternidad, se levantan a su alrededor. […] Lo secuestrado i silencioso del valle, oculto al comun de los viandantes i sin mas puntos de ingreso a él, que un desfiladero al S. i otro al N., lo hacia mui apropiado para dar importancia sobrenatural al culto de los ídolos i para la celebracion de ceremonias secretas”.
Codazzi era geógrafo y no antropólogo, y más hermosas son sus descripciones del paisaje que precisas las de las estatuas, según Preuss. A pesar de que Codazzi se ocupó en su informe de treinta y siete esculturas y un “adoratorio”, y levantó un plano topográfico con la localización de las estatuas, al antropólogo alemán le pareció un estudio impreciso y poco fiable. Pero Preuss no iba por las figuras que vio Caldas y luego describió Codazzi, sino por las del Alto de los Ídolos, un tesoro que aún faltaba por recuperar.
Mientras paseaba me detuve ante una estatua que por alguna razón se me hacía familiar. La miré con detenimiento. Tenía la nariz ancha pero no parecía que resoplara, como en otras figuras. La boca carecía de colmillos o dientes visibles y estaba cerrada. En realidad, era apenas una hendidura algo desplazada hacia su izquierda. Los ojos tenían una especie de bolsas en la parte de abajo, y el conjunto insinuaba la sabiduría de una mujer mayor. ¡Claro! Era la estatua original de la “mujer del cuenco”, cuya réplica comprada al tallador había dejado en la urna junto al río.
Preuss llegó a la conclusión de que esta figura era una mujer porque tenía falda corta y un turbante que atrás formaba un anillo. También por las cintas debajo de las rodillas y por las pulseras en las muñecas. Y dice que era importante por su adorno en el pecho, decorado con supuestas plaquitas de oro. Asegura que tenía el torso abrigado y que era gorda, no solo por el abdomen grueso sino porque, al apretar su propio pecho con los brazos, hacía notable una cierta protuberancia. No puedo negar que me gusta ese tipo de observación aguda de los especialistas, que ven un mundo donde uno apenas alcanza a poner la vista.
Se ha dicho que Preuss venía de México con la frustración de no haber podido enviar al Museo Etnológico de Berlín –su patrocinador–, obras precolombinas originales. De ahí que en San Agustín se asegurara un par de docenas, que junto con la copia de otras, despachó pronto a Alemania. En el envío de las originales no iba, por fortuna, la “mujer del cuenco”.
En épocas recientes, especialistas colombianos han analizado las rocas en las que fueron talladas las estatuas. Sobre la “mujer del cuenco” afirman que está hecha en toba, la misma que llevaba en sus hombros el tallador. La toba es una roca de origen volcánico, como la mayoría de las que conforman la cordillera cerca de San Agustín. Está formada por pequeños fragmentos arrancados del cuello de un volcán, al paso de gases que han salido por allí a velocidades vertiginosas. Luego, estos gases se propagan por los alrededores y, cuando pierden velocidad, dejan caer al suelo los fragmentos, que forman una sábana gruesa. Con el tiempo esta capa es aprisionada bajo tierra, donde aguas subterráneas terminan por soldarlas y convertirlas en rocas. Al acercarme a la “mujer del cuenco” me pareció sentir que la roca despedía aún su antiguo calor.
De vuelta en Berlín, Preuss organizó una exposición de sus tesoros precolombinos. Era la primavera de 1923 y el clima permitía hacer el evento en la terraza del museo. Pero poco podía augurarse sobre el resultado de la muestra, en medio de la difícil situación económica y política que se vivía en una Alemania derrotada en la guerra no hacía mucho: “No creí que por mis queridos gigantes del interior de Colombia se interesara más que un grupo muy reducido de especialistas”.
Читать дальше