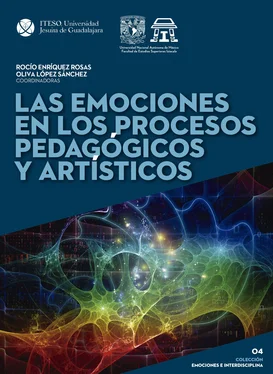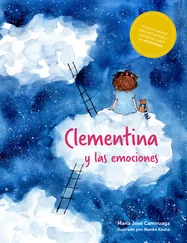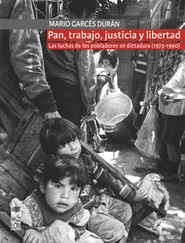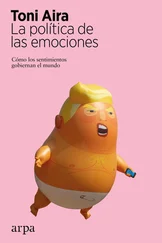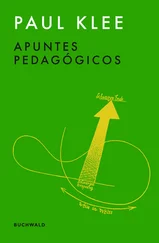Vygotsky, L. (1995). Pensamiento y lenguaje. Barcelona: Paidós.
Coeducar las emociones de los niños
JOSÉ CARLOS CERVANTES RÍOS (1) SILVIA CHÁVEZ GARCÍA (2)
Resumen: el propósito del capítulo es presentar experiencias escolares coeducativas centradas en las emociones de un grupo de infantes varones de seis años desde un enfoque histórico–cultural en psicología. La estructura del texto es: primero una introducción cronológica sobre el estudio de las emociones; posteriormente se retoman antecedentes sobre cómo se ha abordado el binomio educación–emociones en el sistema educativo mexicano. Luego se hacen algunas precisiones teórico–metodológicas como definir la coeducación y describir las situaciones de aprendizaje, tanto planeadas como espontáneas, con algunos ejemplos, de los que se obtienen algunas conclusiones. La metodología empleada fue la sistematización de experiencias.
Palabras clave: coeducación emocional, sistematización de experiencias, psicología histórico–cultural.
Abstract: the purpose of the chapter is to present coeducational school experiences that focus on the emotions of a group of six-year-old boys using a historical-cultural approach within the field of psychology. The structure of the text is: first a chronological overview of the study of emotions, followed by a look at the way the combination education-emotions has traditionally been handled in the Mexican educational system. Then certain theoretical-methodological clarifications are made, such as defining coeducation and describing the learning situations, both planned and spontaneous, with some examples, from which the chapter’s conclusions are drawn. The methodology used was that of systematization of experiences.
Key words: emotional coeducation, systematization of experiences, boys and Historical-cultural psychology.
El presente capítulo tiene básicamente dos objetivos: 1. Analizar el concepto de las emociones desde la psicología histórico–cultural, relacionándolo con los estudios de género; y 2. Presentar una propuesta pedagógica conceptual y práctica con niños de seis años desde la coeducación emocional.
Para responder al primer objetivo se revisaron diversos autores y autoras —Vygotsky, Rebollo, Del Pino, Seidler, entre otros— que definen o clasifican las emociones, así como su función en la vida de las personas desde un enfoque histórico–cultural (Vygotsky, 1999; Rebollo, 2006).
Con base en estas ideas, hemos retomado el concepto de Simón (2010) sobre coeducación, quien la define como “cambiar modelos sexistas por modelos humanos” (p.61). Para el segundo objetivo reportamos un trabajo de intervención, durante el ciclo escolar 2012–2013, en una escuela primaria particular de Puerto Vallarta, Jalisco, con un grupo de 21 alumnos (seis niñas y 15 niños) de primer grado, entre seis y siete años de edad, mediante dos tipos de estrategias: por un lado, aquellas intencionadas (actividades previamente planeadas) y, por el otro, las situacionales que se presentan espontáneamente; ambas abordadas con un enfoque de género. Las primeras tienen la intención de crear un campo semántico compartido que favorezca la comunicación de las emociones, la resolución de conflictos, la empatía y la construcción de significados conjuntos; en tanto que las estrategias situacionales pretenden aprovechar la convivencia diaria para potenciar la significatividad del aprendizaje emocional, a la vez que aporten al desarrollo del autocontrol de las propias emociones.
Los hallazgos principales son que, como producto de las actividades intencionadas como de las situacionales, se detectaron indicios de una mayor sensibilización respecto a la identidad de género que ya poseen los niños, así como ciertos cambios en sus discursos y prácticas, sobre todo en cuanto a la resolución de conflictos. Sin embargo, no fue posible conformar un contexto suficientemente favorable que sostuviera un cambio mayor respecto de otros ambientes familiares, de amistad o diversión, en los que los niños están inmersos y les plantean otro tipo de ideas.
BREVE RECUENTO HISTÓRICO DEL CONCEPTO DE LAS EMOCIONES
Queremos dedicar este apartado a plantear dos ideas fundamentales: las emociones —desde la concepción de diversos autores— y el desarrollo de la infancia en relación con el estudio de las masculinidades. Todo esto desde el enfoque de la psicología histórico–cultural. (3)
A lo largo de la historia, las emociones (4) han sido motivo de reflexión y análisis. Fueron pensadas desde la antigüedad de la civilización occidental en la Grecia antigua. Para Platón (1988), todo aquello relacionado con la afectividad alteraba a tal grado el alma, que impedía la actividad intelectual y fluidez de las ideas: en contraposición, su discípulo Aristóteles (2002) le concede un valor positivo al aplicarla a la retórica, ya que permite involucrar a las personas que escuchan los discursos como medio de convencimiento.
En la época moderna es retomada por algunos filósofos como Descartes, quien concibe las pasiones como percepciones pasivas, mismas que clasifica en tres tipos: las primeras relacionadas con el cuerpo, como el hambre, la sed, el dolor, el placer, las sensaciones, los sentidos y el movimiento; las segundas conciernen al espíritu, que es la voluntad y la percepción involuntaria; las terceras se refieren a las que unen al cuerpo con el alma, son un puente entre las primeras y las segundas, o como señala Vygotsky (2004): son percepciones del alma mantenidas por cuerpos en las partículas de sangre.
Por su parte, Baruch Spinoza (1980) emplea el término afectos, entendiendo por tales “las afecciones del cuerpo, por las cuales aumenta o disminuye, es favorecida o perjudicada, la potencia de obrar de ese mismo cuerpo, y entiendo, al mismo tiempo, las ideas de esas afecciones” (p.124). Esta visión aporta una idea nueva hasta entonces: la posibilidad de entender las emociones como parte de un todo, un inicio de monismo filosófico que después se convertirá en uno psicológico en el enfoque histórico–cultural. Por su parte, Kant las entiende como enfermedades o trastornos del espíritu (en Vygotsky, 2004).
En tiempos más cercanos, entre los siglos XIX y XX entran en juego otras disciplinas como la biología con Darwin —continuador del naturalismo—, quien desde 1872 ya consideraba que la expresión de las emociones en el hombre no eran otra cosa que el producto de la evolución de su origen animal. Algunos de sus seguidores como Spencer y Ribot plantearon en 1896 que las emociones solo eran un resquicio de reacciones innatas que desaparecerían en un futuro. Esta idea llevada al extremo concluía que “el hombre del futuro será un hombre carente de emociones” (Vygotsky, 1993, p.404). Tal afirmación coincidirá perfectamente con los postulados básicos de la psicología cognitiva estadounidense, surgida en 1967, que concibe al ser humano como una máquina (Hardy, 2003, p.499).
Heredera de esta tradición filosófica, la psicología incorpora las emociones a sus múltiples objetos de estudio. En este sentido, sobresalen las aportaciones hechas entre 1884 y 1885 de William James y Carl Lange como una teoría clásica del siglo XIX. Ellos retoman la idea de Descartes de que las emociones son reacciones del cuerpo como parte de su funcionamiento. El primero se enfoca en los cambios vasomotores, mientras que el segundo lo hace con las reacciones viscerales. El inconveniente de tales ideas es producir una explicación dualista y mecanicista en psicología, separando el cuerpo del alma (Vygotsky, 2004).
A principios del siglo XX, Freud identifica que las emociones no están aisladas del resto de la vida humana y que cambian en relación con las distintas etapas del desarrollo. Las relaciona como síntomas de rasgos neuróticos debido a la represión sexual inconsciente. Por su parte, Alfred Adler plantea entre 1926 y 1933 que las emociones tienen un papel crucial en la formación del carácter y que este es el eje de la personalidad (Vygotsky, 1993).
Читать дальше