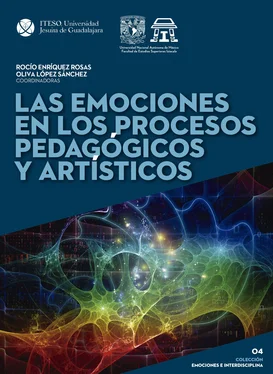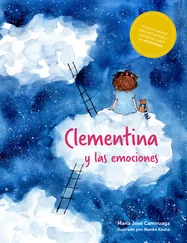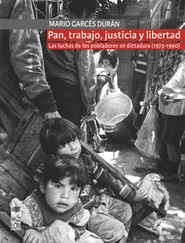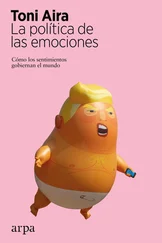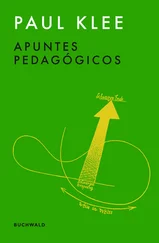Otro aspecto que se consideró fue escuchar a los otros: se observó que les cuesta trabajo escuchar sin interrumpir, poner atención a la actividad e interpretar lo que se está diciendo. Estos comportamientos interfieren con las actividades académicas, provocando errores y distorsiones en la comunicación.
También se trataron los derechos asertivos y se observó que los menos frecuentes son: equivocarnos y ser responsables de nuestros errores, intentar cambiar lo que no nos satisface, detenernos y pensar antes de actuar, pedir lo que queremos, sentir y expresar dolor, no justificarse ante los demás. Esto coincide con la dificultad para identificar las emociones como sentir y expresar dolor, las habilidades sociales, la asertividad, el expresar lo que queremos y la autorregulación emocional.
Lo anterior nos señala la resistencia de los alumnos a los comportamientos emocionales y asertivos que chocan con dos contextos socioculturales: la familia y la comunidad, que propicia enfrentamientos con los comportamientos esperados en el ámbito escolar, favorece el conflicto cognitivo, le brinda agencialidad al alumno y la oportunidad de que tome las acciones para participar en la creación de significado.
Asimismo, se observó que hubo un efecto de los grupos cooperativos, ya que los niños empezaron a ser más tolerantes con compañeros que rechazaban y propiciaban la regulación al corregir o señalar los comportamientos adecuados o inadecuados.
CONCLUSIONES
Se señala la necesidad de continuar trabajando con la educación emocional en población de alto riesgo, pues requiere mayor atención debido a que los contextos socioculturales en los que el niño se desarrolla no le proporcionan modelos adecuados de comportamiento; se favorece la violencia y no la conciencia de las emociones, pues propicia que se perciba la violencia como “normal” y no se reflexiona cómo nos sentimos ni qué sienten los otros. Es necesario entonces romper este círculo de falta de empatía. Tampoco se desarrollan habilidades sociales como escuchar a otros para favorecer interacciones positivas, mejorar el bienestar social y los comportamientos asertivos.
Es importante reflexionar que no es fácil el trabajo con los niños, ya que se observa resistencia en la expresión de las emociones y el manejo de comportamientos positivos; es necesario enfatizar en el conflicto cognitivo que los lleve a desarrollar nuevos esquemas y que les brinde agencialidad en las acciones.
Los resultados de las evaluaciones diagnóstica y final indican que los niños no han logrado desarrollar las habilidades socioemocionales; la escala que presenta la media más baja es conciencia emocional, le siguen habilidades para la vida y las habilidades socioemocionales, mientras que la escala más alta es la de autoestima. El contexto en que se desenvuelven no les proporciona recursos necesarios para fomentar habilidades y esto refuerza el riesgo psicosocial.
También se observa la influencia del contexto sociocultural en lo que respecta a la escala de conducta asertiva, ya que se tiene la concepción de que las mujeres tienden a ser más tranquilas y reservadas y los hombres suelen actuar de forma agresiva, lo que nos lleva a reflexionar sobre las diferencias de género, que no abordamos en el presente trabajo, pero que influyen tanto en la evaluación como en la intervención. Por otro lado, es necesario desarrollar nuevas actividades y ejercicios en los cuales se distinga la fuerza del contexto sociocultural y las diferencias de género; en particular que los niños reflexionen de manera activa sobre estas problemáticas que afectan a la sociedad.
Se observó que en la intervención son pocos los alumnos que logran una definición correcta de la emoción, de su reconocimiento y expresión; en algunos existen asociaciones con situaciones inadecuadas, lo que nos indica la importancia de desarrollar programas de habilidades socioemocionales.
Otro aspecto a considerar es que estas deberían estar integradas en los programas educativos y las actividades escolares, que se capacite a los docentes en el trabajo de las habilidades socioemocionales para su aplicación cotidiana en el aula e involucrar en esta tarea a los padres de familia.
REFERENCIAS
Álvarez González, M. (2001). Diseño y evaluación de programas de educación emocional. España: Cisspraxis.
Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Cisspraxis.
Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, Substance Abuse and Mental Health Services Administration & National Center for Mental Health Promotion & Youth Violence Prevention (2003). Social and Emotional Learning (SEL) and Student Benefits: Implicagtions for the Safe School / Healthy Students Core Elements. Recuperado de http://www.promoteprevent.org/sites/www.promoteprevent.org/files/resources/SELbenefits.pdf
Durlak, J., Weissberg, R., Schellinger, K., Dymnicki, A. & Taylor, R. (2011). The impact of enhancing students social and emotional learning: a meta–analysis of school–based universal interventions. Child development, 82(1), 405–432.
Durlak, J., & Weissberg, R.P. (2010). Social and emotional learning programs that work. En R. Slavin (Ed.), Better evidence-based education: social-emotional learning, Nos. 2, 4–5. York: Institute for Effective Education–University of York.
Elias, M. (2006). The connection between academic and social emotional learning. En M. Elias & A. Harriet. The educator’s guide to emotional intelligence and achievement academic. California: Thousand Oaks Corwin Press.
Fernández–Berrocal, P. & Extremera Pacheco, N. (2002). La inteligencia emocional como una habilidad esencial en la escuela. Revista Iberoamericana de Educación, 29(1), 1–6. Recuperado de https://rieoei.org/RIE/article/view/2869
Goikoetxea, E., & Pascual, G. (2002). Aprendizaje cooperativo: bases teóricas y hallazgos empíricos que implican su eficacia. Recuperado de http://www.uned.es/educacionXX1/pdfs/05-10.pdf.
Guasch, M. & Ponce, C. (2005). Intervención psicopedagógica: proyectos y programas de intervención en situaciones de infancia en riesgo social. Recuperado de pedagogia.fcep.urv.cat/revistes/juny05/article14.pdf
Guevara, M. (2001). Hacia el aprendizaje cooperativo. Guía práctica para la organización de los alumnos. Lima: Ministerio de Educación.
Jones, S. & Bouffard, S. (2012). Social and emotional learning in school from programs to strategies. Social Policy Report, 26(1), 31.
Kozulin, A. (2000). Instrumentos psicológicos. La educación desde una perspectiva sociocultural. Barcelona: Paidós.
Kozulin, A., Giadis, B., Ageyev, V. & Miller, S. (2003). Vygotsky’s educational theory in cultural context. Cambridge: Cambridge University Press.
Pérez–Escoda, N., Filella, G., Alegre, A. & Bisquerra R. (2012). Desarrollo de la competencia emocional de maestro y alumnos en contexto escolar. Electronic Journal of Research in Education Psychology, 10(3), 1183–1208.
Rebollo, M.Á., Hornillo, I. & García, R. (2006). El estudio educativo de las emociones: una proximación sociocultural. Revista Electrónica Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, diciembre, 7(2).
Rebollo, M.Á. & Hornillo, I. (2010). Perspectiva emocional en la construcción de la identidad en contextos educativos: discursos y conflictos emocionales. Revista de Educación, diciembre, 235–263.
Renom, A. (2003). Educación emocional. Programa para educación primaria (6–12 años). Barcelona: Cisspraxis.
Romasz, E., Kantor, J. & Elias, M. (2004). Implementation and evaluation of urban school–wide social–emotional learning programs. Evaluating and program planning, No.27, 89–103.
Vygotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica.
Читать дальше