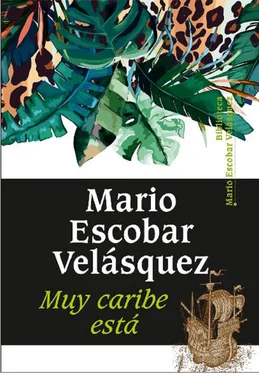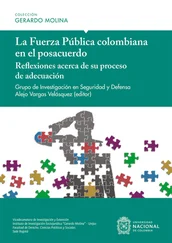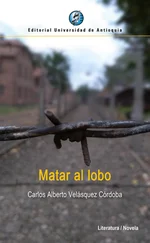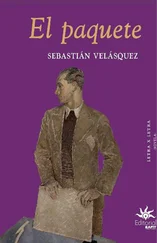1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 —Vasco quiere que le envíen dos hachas.
—Envíaselas –me ordenó el piloto.
Cuando Vasco las recibió le entregó una a Pizarro. Le hizo a la indiada señas de seguirlo, y con ella en pos se llegó hasta un mangle. Blandió la herramienta en unas pocas veces, y la carne del árbol saltaba en tajadas. Cuando lo derribó hizo más señas: hacia las narigueras de oro que los indios lucían, y hacia las especies de caracolas del mismo metal que usaban para cargar a príapo y a los testículos. Sonriendo se desataron los cordones, y entregaron los recipientes, y se deshicieron de las narigueras y las dieron. Quedaron con sus vergüenzas al aire. Sobre ellas ninguno tenía ni un solo pelo. Vasco entregó las hachas.
Después el hidalgo preguntaba, otra vez las manos hablando. Le respondían señalando hacia tierra adentro. Vasco, como despedida, puso en otra vez su mano sobre cada hombro, y fue correspondido. Se sonrieron, y Vasco dio la espalda. Pero Pizarro regresó a embarcarse caminando de lado como el cangrejo, con un ojo en el bote y otro en los indios. Le dije a Juan:
—No sé para qué quieres intérprete. Y a Pizarro le podemos llamar también Francisco Cangrejo.
—Ten la lengua quieta –me dijo. Pero sonreía.
En la playa los indios ensayaban sus hachas. Vasco subió al puente. Entregó el oro, y se levantó un acta de lo más formalista. Lo llamaron oro “rescatado”. No entendí por qué. Juan le preguntó:
—¿Hacia dónde señalaban esos?
—A su pueblo. Uno grande, entendí. Su señor se llama Cemaco, o así se llama el pueblo. No estoy seguro.
—¿Cómo entendiste todo eso?
—¿Tú entendiste que cazaron un saurio? ¿Y cómo lo mataron? ¿Y que esa carne es carne de la cola?
—Muy claramente.
—Bueno, así entendí lo otro.
El piloto protestó:
—¡No es la misma cosa!
—No es la misma, pero lo mismo entendí.
Dos años después esa información que Vasco Núñez obtuvo de los cazadores de caimanes sobre el poblado de Cemaco salvaría la vida de unos puñados de náufragos que venían de la derrota de Tirupí. Ese poblado, que era grande de verdad, le sirvió como “fundación” de Santa María la Antigua del Darién: la fundó como el hurón funda su casa. Es decir, desalojando de la suya al conejo. Vasco, en esa “fundación” no puso otra cosa que el nombre de La Virgen. Pero me he anticipado, una mala costumbre de un viejo que se embarulla con péñolas y papelotes.
De abajo, como un clangor de orquesta, subía una algarabía crecida, con risas burlonas y comentarios de burdel. Bajamos. Desnudo, solo con una caracola de oro conteniendo lo suyo, Francisco Pizarro fungía de nativo. Tenía gracia, buen mimo, y era buen bailarín.
No era tanto mi atrevimiento como para preguntarle al piloto qué tan lejanos estábamos de la isla en la cual me dejaría. Pero dos días después yo, que estaba en la cofia, la vi, lontana.
De las aguas se veían saliendo, como dedos, algunos árboles. La grité. Él me ordenó:
—Baja.
En una bolsa tenía una pistola, unos frascos con pólvora y postas y tacos, una daga, y unas muchas docenas de collares, de esos traídos a miles, cuentas de vidrio coloreado. Y unas docenas de cuchillos. También un libro grueso de páginas en blanco, y carboncillos, y un frasco grande, con tinta, y plumas. Dijo:
—Trae lo tuyo.
Fui por el baulito marinero, con candado. Siguió:
—Seguirás a sueldo. Tus deberes serán sencillos. Aprenderás la lengua de estas gentes, y anotarás en el libro todo lo aprendido. Aunque sea en desorden. La gramática me importa menos que el vocabulario. Y los verbos y los sustantivos mucho más que los adjetivos. El adjetivo es siempre algo nebuloso, pero verbos y sustantivos son tangibles. Añadió:
—Será un oficio diario, ese tuyo. No lo olvides. En cada uno anotarás lo aprendido en él, y lo fecharás. Así no te perderás en el tiempo, y yo te controlaré.
La isla crecía y parecía ser ella la que venía. Creo que nada más al verla aprendí mi destino, entendí la separación que tendría.
En la playa, algunos. No más de seis o siete. Viéndolos pensé en la separación que se acercaba con la isla. Pensé que iría a ser el único de mi raza, allí. Entre “salvajes”, pensaba, ignorando aún la injusticia de ese dictamen. Lo que me trajinaba el magín con una mezcla de pensamientos atropellados era una unión de miedo y de nostalgia anticipada. Pero ellos, los nativos del Darién y de todo el continente, probaron luego que en los más de los aspectos eran más civilizados que nosotros, mejores en todo sentido. Por no saberlo el miedo me ablandaba los huesos y me parecía estar parado sobre dos varitas flexibles.
Nada más anclar se despegó de la playa una de esas ágiles canoas de los indios, largas y estrechas como un lápiz. Dos remaban. Al centro un anciano. Les tendieron una escala de cuerda, y subieron. El anciano dio un repaso con la vista a toda la marinería, y se fue hacia donde estaba Vasco Núñez y con una sonrisa le puso la mano en el hombro. Balboa le correspondió. Desde arriba el piloto y yo entendimos: lo estaba tomando como al Jefe. Balboa le hizo una seña, y el anciano miró hacia los escalones que el piloto descendía, yo siguiéndolo.
Entonces se adelantó y repitió el saludo. Al piloto lo conocía de antes. Los dos, él y el piloto, “hablaron”. No encuentro palabra para describir la acción de gesticular al tiempo que decían cosas, y sé que a las palabras no las entendían, pero hasta yo pude saber que estaban llegando a un acuerdo sobre mí. El anciano recibió dos hachas y un manojo de cuchillos, así como las infaltables baratijas de vidrio de color, que pareció apreciar tanto como a las hachas.
Cada uno de los de la tripulación vino a despedirme. Cada uno decía de lo bien que iría a pasarla, pero ninguno se ofrecía a suplantarme. Vasco Núñez me dijo:
—Ten por cierto que tu padrino sabe lo que hace. Yo sé que estarás bien. Aplícate a aprender la lengua. Ese conocer irá a hacerte muy importante entre nosotros, cuando volvamos ya en plan de conquista.
El padrino me abrazó. Anotó por entre la cascada de sus barbas:
—Ya todo te lo tengo dicho. Acá tendrás que hacerte hombre. Y será “tendrás”. Es en la soledad en donde un hombre se hace su armazón. No tendrás por un tiempo afinidades con nadie de la isla, y esa es la soledad más verdadera. Te puse en esa bolsa mi Biblia. Léela toda en muchas veces. Y un rosario.
Añadió:
—Cuando vuelva con Alonso de Ojeda, que hace gestiones para asumir este territorio como su gobernación, te recogeré. O con Diego de Nicuesa, que gestiona la suya. No sé con cuál me contrataré. No será tu espera mayor de seis meses.
Sin más subió al puente. Cuando fui a recoger la bolsa de lona, el baulito y la hamaca, vi que Francisco Cangrejo las entregaba a uno de los remeros de la afilada canoa, que bajó con ellas. El anciano y el otro me esperaban. Así es que puse el pie en la escala, pero oí el “aguarda” en la voz de Pizarro. Me entregó una daga en su vaina de cuero, diciendo:
—Hasta desnudo, llévala. En el lecho, tenla. Y nunca te confíes: guárdate siempre una desconfianza.
Nunca le oí antes aconsejar: esos no eran sus usos. Ni pedir consejos, después. Él se bastaba en sus pensares. Le dije adiós con la mano, no con la voz, agradecido. Creo que porque yo ya tenía cascada a la voz como una taza de porcelana caída, y rota. Si mi pundonor no me hubiera puesto su mano con guantelete de hierro en la garganta, apretadora con fuerza, creo que hubiera grita do que no, que no quería separarme. Veía a las naves quedándose. Ya iba aprendiendo yo lo que era partirse, yo ido-quedado. En varias veces en la vida me habría de ocurrir esa partición, y siempre me fue dolorosa.
Читать дальше