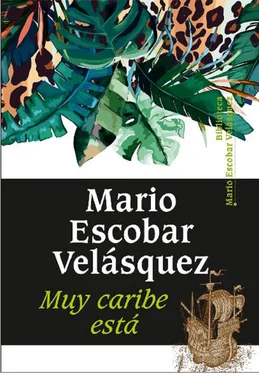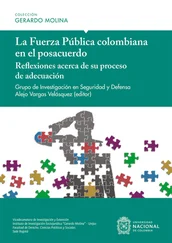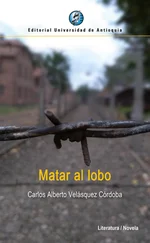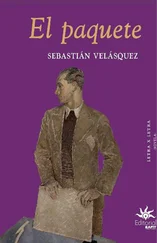Aún sonó otro cañonazo. No sé si la bala alzó más columnatas de agua algodonosa porque ocupaba mis ojos en los indios. Traían una furia de veinticuatro kilates. Se les veía en la cara y en los gestos. ¡Caray!, estaba aprendiendo muchas clases de escrituras. Los furiosos casi que nos alcanzan. Muchos se arrojaron al agua y fueron por ella hasta que les dio en el pecho, queriendo lograrnos. Entre sus gritos podía oír al esfuerzo de los remos sonando en las cujas, y los pujidos de los cuatro que los impulsaban. Disciplinados los de las ballestas apuntadas y los arcabuces esperaban una orden que no se dio.
A distancia prudente, De la Cossa dio orden de permanecer anclados. Y con calma nos dedicamos a mirar a los indios. “Tirupí, Tirupí” se alcanzaba a distinguir entre sus muchos gritos. Ciertamente tenían negros los dientes, y muchos de ellos, no sé si la mayoría, encuevaban a sus vergüenzas entre recipientes de oro: el brillo de este metal no se confunde. Pero entre calcáreas caracolas muy adecuadas, otros.
Más adelante supimos que a los dientes los teñían así con el jugo de una planta, de nombre enredado como el de un bejuco: “Pukurrukida”. Ese jugo los esmaltaba magníficamente y los hacía inmunes a las caries y al sarro. Pero yo nunca pude acostumbrarme al efecto que su color producía al mirarlos, y por eso no lo usé.
—Si nos acercáramos un poco podríamos hacerles una carnicería con las ballestas. Si apuntamos únicamente a los que cargan el oro no desperdiciaríamos saeta. Con el oro que esos usan puede un hombre vivir muchos días en España.
La voz era la de Francisco Pizarro.
—Mira a ese –le replicó el piloto refiriéndose al jefe de los desnudos–. Es todo un general. En dos veces en que ha visto actuar al cañón, lo dilucidó. No ha dejado de tenernos entre la línea de tiro y ellos. Soy capaz de asegurarte que tiene al grueso de los suyos más allá, entre malezas. Vinimos de exploración –agregó para Pizarro–. Volveremos –dijo de añadidura.
—A mí se me hace hasta pecaminoso desaprovechar el oro-masculló más que dijo el extremeño.
El piloto dio orden a los remeros de ir paralelos a la costa, hasta que vimos un camino muy marcado.
—Irá a su poblado –se dijo como para sí el comandante. Sacó de su faltriquera una hoja y un carboncillo y dibujó. Cuando acabó fuimos al barco.
La turba vociferante de la orilla nos seguía, como esperando a que nos decidiéramos a otro desembarco. Pero como ya se había alzado la brisa se dio orden de ir golfo adentro. El piloto escribía en un cuaderno. Cuando lo cerró, le dije:
—¿Qué escribe, maese Juan?
—De ese de los dientes negros. No me gusta nada todo lo que parece saber de guerrear. Es un adversario de cuidado. No lo favorecen sus armas. El arco no es de potencia. Y la clava, ya lo sabes, hay que alzarla para el impulso de golpear fuerte. Eso desguarnece al que la usa: entonces el esgrimista hunde la espada. Y no llevan escudo. Escribo todo eso, y dibujo, porque la mente olvida muchas cosas, pero el papel recuerda siempre. Y hemos de volver.
No lo sabíamos, pero él no volvería. Yo sí.
Sus apreciaciones acerca de Tirupí fueron todas correctas. Todavía navegábamos por El Lago Dulce, y ya él estaba amonestando a sus guerreros. Les decía, acerca de Juan y nosotros, lo que Juan me dijo a mí acerca de ellos. Les dijo de la importancia del centinela, que apreció de inmediato, y que vigila por los que están ocupados en otra cosa. Les dijo de su temor por las armas que rugen, capaces de desplazar el agua, que alzada, cae después en flecos. Les dijo que en cada paso de los que los fuereños dieron en la playa estaba marcado el predador, y no uno cualquiera sino al muy potente, tan confiado en el arma que usaba. Les dijo que en el aire exhalado por ellos no había indicios de miedo, que no pudo olérselo a pesar de que el miedo huele fuerte como una putrefacción. Y terminó exhortándolos a bardar su poblado. El cercado, terminó, es una de las sabidurías del armadillo y de la tortuga. Irían a entortugarse.
En una sola de las cosas que el piloto apreció tuvo error: con las flechas. No requerían de potencia en los arcos los indios caribes porque embadurnaban la punta de la flecha con un tóxico que mataba siempre, así el que la recibía tuviera de ella nada más que un rasguño. Mataba en medio de sufrires espantosos.
Él, el piloto, moriría de flechazos como esos. Aún muerto siguieron disparándoselas, clavándoselas, odiadores. El último que vio el cuerpo de De la Cossa lo vio como a un puercoespín. Pero eso sería más adelante, y en otro lugar.
Según las cosas, él, el piloto, presentía algo como eso de que no volvería. Por horas, arriba en el puente de mando, conversaba de todo lo que su experiencia le hacía saber del golfo con Vasco Núñez. Como legando. Varones prudentes ambos, calmados, pero fieros en el combate, comentaban con largueza.
Golfo adentro, costeando el lado occidental, dimos con el primer río grande de los que endulzaban el golfo. Creo recordar que lo llamaron El León, porque cercano a la desembocadura se oía el bramar de uno de esos animales, potente como un tronar. Estuvimos oyéndolo por más de una hora. Llegaba redondo, flotando sobre la mareta, y uno pensaba en la fortaleza del pecho capaz de emitir esos rugidos.
—Es grande –dijo de él Vasco Núñez–. Pero él solo no es capaz de alejar expulsada a la sal del mar. Habrá más.
La costa fluía su giro hacia el oriente, en el remate del golfo. Cuando lo hubimos girado todo para ir hacia donde habíamos venido, dimos con el río : el abuelo de todos los ríos de la tierra, creo. Por lo menos yo nunca he sabido de otro con más caudal. Ya era descomunal la primera de las bocas con la cual dimos. Por ella entramos unas leguas, para saber que tenía ese abuelo de todos los ríos más de media legua de anchura, y que usaba de siete bocas para poder descargarse. Ya no recuerdo cómo lo nominó el piloto, pero sí a sus palabras:
—De ahora en adelante tendré vergüenza en llamar ríos a esos chorritos que corren por España. ¿Qué tienen estas tierras, capaces de criar monstruosidades?
En ese atardecer Francisco Pizarro subió al puente, con ruegos propios y de seguidores, incitando a volver “por todo ese oro que tapa pingas”. Desenrolló un plan muy urdido, y dijo nombres de otros que lo secundaban. Pero De la Cossa se negó, rotundo. Dijo:
—Ya habrá tiempos de dejar los huesos ahí, pero más adelante. Ahora no somos los suficientes.
¡El oro! Todos estábamos allá por él. El oro es mágico: básteme decir que si un perro tiene mucho oro es llamado Señor Don Perro. Si alguno creció en las porquerizas de extramuros, hijo de ayuntamientos miserables en los cuales la certeza habida es nada más que sobre la madre, pero llega a hacerse con el oro, halla francas las puertas de las mansiones pese a las dudas o ignorancias que se tengan sobre el padre, y acabará si lo quiere con un título y con blasones de muchos cuarteles. El oro lava prontuarios ominosos, envolviéndolos en olvidos sordos como el terciopelo. A muchos que tuvieron el alma atravesada y la mano que maneja el trabuco untada de sangres vertidas, el oro les pone el alma con derechuras en un almario que no muestra máculas. Y lava las sangres ajenas de la mano asesina.
Y era que Pizarro aspiraba a subir, impacientemente. Núñez de Balboa, que se quedó abajo no propiciando petitorias, también. Pero con paciencia, sabiendo que sus pergaminos no importarían tanto si no los ilustraba con el brillo amarilloso. Todos venidos por él. Yo, igual. Yo, hijo segundo, segundón que se dice peyorativamente. Mi familia con títulos y dineros, pero todos irían a recabar en el mayor de los hijos, el mayorazgo. Esa era la costumbre. Con todo, si fuera a detallarlos, yo tendría que escribir acá a trece nombres y a doce apellidos.
Читать дальше