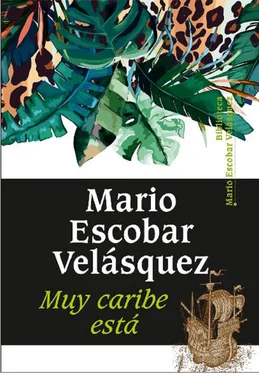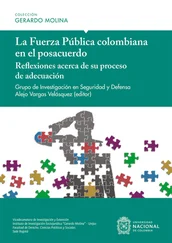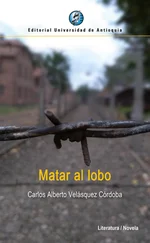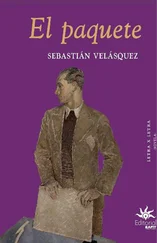No todos los venidos a estas tierras eran pobretones. Muchos ricos de verdad, que armaron barcos y expediciones, porque, insaciables, querían más y más. De ellos Vasco Núñez llegó a decir que eran pobretes, porque, decía, la verdadera riqueza no está en tener, sino en el contentamiento con lo tenido.
Cuando Pizarro bajó, refunfuñando, le pregunté a mi padrino:
—¿Qué es lo que hace el valor del oro? A mí me parece que sirve menos al hombre que el hierro. Menos aún que el plomo. Por lo que he podido ver solo sirve para guardarlo, o para ostentarlo.
Se puso a pensar, masticando coco. Después habló:
—No sé qué le valga más al oro: si su incorruptibilidad o su escasez. Nunca se ensucia de óxidos, como los otros metales. Y nunca pierde su brillo. Al hierro acaban derruyéndolo los óxidos. Tú has visto clavos que llegan a ser tierritas. La plata se opaca, y el plomo es feo. A la plata hay que restablecerle a cada nada sus brillos con pomadas y frotaciones que la acaban.
Calló un ratito. El aire venía cabalgado del olor del río inmenso. Olía a cenagales, a caños de movimiento lento, a maderas pudriéndose. Pero a mí ese olor me sabía bien luego de meses de aspirar la sal marina. Él siguió:
—El agua de mar disuelve todo, a la postre. Pero monedas de oro estuvieron por siglos entre esa salazón, y salieron intocadas, enteras, con ese brillo del fuego en ellas. Eso ha de ser, creo. Y añádele al oro el misterio de su peso crecido. Nada, en tamaños iguales, pesa lo que él. No se sabe por qué –Masticó más de la blanca carne áspera, para seguir:
—Y está su color, que es cálido, hermoso. Da gusto verlo. Y, por si quieres más, es muy escaso. Nunca habrá tanto como los hombres quieren. Yo he creído siempre que el oro es una piedra que Dios se hizo para sí mismo. Para su agrado. Para su voluntad, que ama a las cosas bellas.
El poniente también tenía oros, muchos y desperdigados. Inasibles y aéreos. Le dije:
—En La Hispaniola los indios aseguran que el oro es el sudor del sol. Aguas del sol.
—Puede ser. El mundo está lleno de cosas que desconocemos.
—Yo –le dije– quisiera tener oros. Muchos oros. Pero creo que me dolería cambiarlos por cosas. Me gustaría estarme viéndolos, palpándolos. Como ellos lo tienen, los indios: por bello. Nada más que por eso.
El piloto callaba. Yo le insistí:
—Todo objeto de oro que llega a La Hispaniola es fundido. Lo vuelven lingotes. Todas las llegadas son cosas hermosas, no únicamente por ser oro, sino porque el orfebre, que era un artista refinado, lo hizo más bello vertiendo en él su alma. Muchas de esas joyas, es sabido, tienen siglos. Los hijos las heredan. Y las legan. Respondió:
—Ocupan mucho espacio. Deberías saberlo.
—Yo creo que es pecaminoso destruir a cosas hermosas por hacerse a la materia de que están hechas. O para hacer monedas.
El piloto dejó de masticar para mirarme extrañado. Solo dijo:
—Tienes alma de poeta.
Ya había osado demasiado como para callarme lo que más me importaba. Antes de preguntarle más miré hacia el sol, ya muy caído. A esa hora uno podía atreverse a mirarle la cara sin sufrimientos de los ojos. Ciertamente parecía de un oro jaro que se agitaba. Quizá fuera cierto que sus sudores y sus aguas nos cayeran a veces. Le dije:
—¿Crees que tengamos derecho a quitarle a los indios el oro? ¿No solo el oro, sino también sus alimentos?
Arrugó el ceño. Me respondió aspérrimo, preguntando:
—¿Desde cuándo andas con esos pensares? No son buenos.
—Desde que pisé La Hispaniola, y vi.
El piloto escupió todas las briznas lechosas que había estado masticando, como si le ardieran súbitas. Dijo:
—El papa dividió a este Mundo Nuevo en dos. Dio la mitad a Portugal. La otra, a España. Dijo que predicáramos la fe católica. Y que se destruyera o esclavizara a quienes no aceptaran esa fe. ¿Te es ello suficiente?
Me estuve callado, masticando esa respuesta con dientes de adentro. Todo eso era duro como una bala de arcabuz. Masticaba, a más, si no había ido demasiado lejos, yo osadísimo. Él miró por un ratito apenas el camino demarcado hacia el pueblo del indio. Me aupó:
—Te hice una pregunta.
—Estaba pensando en las naborías de Cuba. Son haciendas, todas trabajadas por indios esclavos. Cada peninsular que desembarca quiere una. Y entonces organizan cacerías para capturar a los pocos naturales que hay libres. Es fácil, porque de la isla no pueden salir.
—¿Y qué?
—Todos esos habían aceptado la fe. Todos fueron bautizados. En cada domingo van a misa. Y sufren látigo y cepo.
Me dio la espalda y se puso a otear hacia la entrada del golfo. Yo arremetí:
—Acá, seguro, nosotros buscaremos un poblado de gentes que no sean belicosas como esas –dije señalando hacia Tirupí–. Cuando demos con él cambiaremos baratijas de vidrio, o hachas o cuchillos por su oro. Los engañaremos. Y tendremos por canjecitos su comida, o se la quitaremos. En eso pienso.
—Con Tirupí también nos las veremos, a su tiempo. Bueno, eres un pensador. Piensa entonces que la riqueza que viniste a buscar no se logra con el trabajo. Trabajando se subsiste, apenas. Si quieres ser rico tienes que quitarle a otros lo suyo. Por trueque de engaño, como dijiste, o por la rapiña. O poniendo a otros a trabajar para ti en una naboría, o en una mina. O engañándolo en los negocios, o aprovechando sus necesidades. Una cosa sé: la riqueza no es afín con la piedad. Y eso debes saber. Y debes escoger: Te quedas por acá, o vuelves a España. Allá puedes pensar lo que quieras, allá en donde la tierra desgastada no ofrece nada. Pero si te quedas no pienses.
Era una advertencia muy seria la que me estaba propinando, y yo prudente o cobarde, callé. Me ordenó:
—Anda y me traes la comida. Traes la tuya, igual.
Bajé, callada mi boca, rencoroso un poco. Juan, que había sido siempre la comprensión misma para conmigo y lo mío, se me había puesto hosco como una espelunca. Arriba, por un cielo despejado, trajinaba todavía alguna claridad, pero ya el agua estaba oscura como la de los pozos hondos. Se oía a la maretilla darle palmadas a la madera del casco, como aplaudiendo, y en la brisa tibia que venía de la selva me olía a verde de los árboles inmensos. Abajo y alumbrándose con malolientes velas de sebo, algunos jugaban todavía. Oí voces del piloto ordenando guardias. Para la cofia. A proa y a popa, y para el puente, y distribuyendo horarios. Después de haber comido, me dijo conciliador, ante mi silencio que era ya agresivo:
—Ahijado: me duele que tengas que entender algo que es doloroso para muchas sensibilidades: mira que hay la razón del fuerte y la que tiene el débil, y que no se puede conciliarlas. Son opuestas, como el arriba y el abajo, que tampoco pueden unirse. Hay la razón del cuchillo y la razón de la herida. Cada una es justa en sí misma, y es injusta para la otra razón. Comemos de la res, y del cordero, y de los granos del trigo, y el pájaro come del gusano, y el gusano de la manzana, y el lobo del venado. ¿Qué sería de la estirpe lobuna, hecha para la carne que sangra, si su mente pensara como la del venado? Pondría en contradicción a su mente y a su estómago, que no admite la hierba. ¿Y qué sería de la clase venado si su mente pensara como los brotes de la hierba?
Añadió rumiando, creo que contento de su parrafada. Creo que al contento lo tuvo con los bocados que masticaba:
—Voy a darte espacio para que pienses más, pensador: estarás de guardia hasta la madrugada, aquí, en mi puesto. Cada media hora irás a rondar. Hablarás con el centinela de proa. Con el de popa. Y harás que te dé un silbo el de allá arriba.
Tomó de un cajón un par de pistolones y me los entregó luego de revisarlos. Preguntó:
Читать дальше