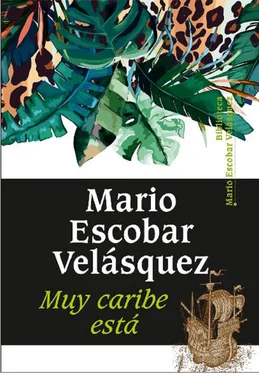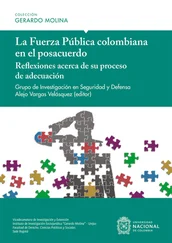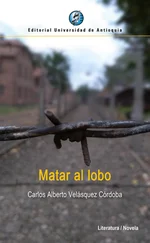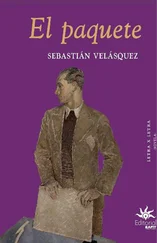1 ...7 8 9 11 12 13 ...22 Un cardumen de sardinas, al parecer enorme, era acosado por una colonia muy numerosa de gaviotas. El cardumen se desplazó hacia la canoa en que íbamos, queriendo refugiarse bajo su sombra, y a nuestro alrededor caían las aves, sin cuidarse de nosotros. En medio de esa algarabía blanca desembarqué. La recuerdo complacido. Todo el tiempo de Urabá fue lo mejor de mi vida. Vi que las naves circuían a la isla, y yo supe que mi padrino la dibujaba. Esperé en la arena, con mis cosas a mis pies, a que aparecieran por el otro lado. Luego las vi seguir con rumbo norte, caboteando. El piloto debería estarme viendo, porque la nave disparó un cañonazo. Vi primero la nubecita de la pólvora, y a los segundos me sacudió el estampido. Luego las dos naves arriaron la bandera y volvieron a subirla, y a mí se me antojó fúnebre el saludo.
Capítulo segundo
Cuando las blancas velas se perdieron lontanas, como gaviotas que la distancia borra, me senté sobre el baúl a pensar que mi padrino me utilizaba. Que se valía de su autoridad, mayor sobre mí que sobre otro marinero cualquiera, para dejarme aprendiendo un idioma. Ninguno de los otros de la nave hubiera accedido, porque era pedir en demasía.
En la verdad se cava, como cavando en un pozo hondo. En lo hondo está lo cierto, como una agua brillante. Pero aun y cuando me he pasado muchas horas de mi vida ya larga cavando en los motivos de Juan de la Cossa, no he llegado al agua que busco.
Ya no llegaré. No sé si sus motivos fueron buenos, o no. Me pasé la vida condenándolo y absolviéndolo, alternadamente. Como sea, me salvó la vida. En otro de sus viajes, el siguiente, y antes de recogerme, desembarcó contra un poblado indio en el cual, según sabían, abundaban el oro y el bastimento. Lo hizo con otros ciento ochenta hombres. El sitio, adentrado unos kilómetros de la playa, estaba desierto. Sus gentes, avisadas no sé como, tal vez por el ladrido de los perros de presa que los españoles llevaban, muy alborotadores, se habían ido súbitos dejando todo. Eso irritó mucho a los invasores que habían esperado capturar a muchos para que les transportaran el botín.
Saquearon a su amaño. El regreso fue desordenado: una larga columna de soldados cargados, contentos de lo robado, contentos de lo tenido, algo borrachos los más. Ya habían aprendido a no hacerle ascos a la bebida embriagante de los indios, la chicha como la llamaban. Y en cada bohío encontraron cántaros llenos.
Hacia la playa los esperaban los caribes, feroces como los más, ceñudos, vengativos. Cuatro o quinientos de ellos. Abiertos en longitud, muy atinadamente, también columna ellos. Así iniciaron la carnicería que tuvo más de un kilómetro de larga y entre una gritería atroz.
De ordinario el número mayor de los indios que daban combate no fue obstáculo para el invasor, y su victoria. Cuando no usaba la armadura llevaba empero casco de hierro que protegía a su cabeza contra los golpes de la clava india. Y usaba, o bien una cota de malla que guardaba el tórax de lanzazos, que eran asestados apenas por un palo con la punta aguzada y endurecida precariamente al fuego, o un chaleco con lana espesa. Eso guardaba también de las flechas. Mucho más caluroso este último, pero lo mismo de eficaz. A más, cada uno embrazaba el escudo. En la mano la espada, o la lanza, y en el cuerpo todo, regado, escrito en cada tendón, sabido por los movimientos del brazo y del torso, el arte antiguo de la esgrima, pleno de tretas, de añagazas de defensa, de socaliñas para matar. Así, cada español podía valerse contra muchos indios. Era fácil. Cuando el indio alzaba la clava para impulsarla, dejaba franco el pecho como una rada desprotegida. Y entonces entraba la estocada, rápida como una cabeza de culebra que tira a picar. El escudo paraba a la macana, si llegaba a caer. Y, todavía, sabían pelear en grupos de cuatro o cinco, que se guardaban unos a otros las espaldas.
Pero ahora no esperaban que fuesen atacados. Llegaban desordenados, y cargados de sus robos.
En ese día los indios mataron a más de ciento veinte invasores. Escaparon los de pies ligeros, los piernilargos, los que eran como los venados, los que corrieron como galgos. Y los que supieron esconderse entre lodos, como Alonso de Ojeda. Pero a eso no podía saberlo todavía, sin ocurrir.
Miraba a la llanura inmensa del mar, veía a su espalda potente agitándose sin cesar, y deseaba que por allá en sus confines aparecieran de pronto las dos naves. Y lloraba callado, yo, un mocetón que para enero cumpliría veinte años. Porque había naufragado: hay muchas maneras de hacerlo.
Habrían pasado cinco o seis horas, y me calcinaba. Pero se habían olvidado de mí, también los indios.
Oí unos pasos que venían de atrás, menudos, quebrantando a las arenas. Miré. Era una india. Llegaba desnuda, enteramente, como salida de un paraíso. Le pensé, antes que nada, los años: sería apenas mayor que yo. Puso a mi lado un atado de hojas y un jarrito de arcilla, y me indicó que comiera. Ante su espléndida desnudez yo estaba todo ruborizado, pero en ella parecía connatural. Cuando vio que ni siquiera desenvolví las viandas se sentó a mi lado, abrió las hojas y sacó un gran trozo de pescado y me lo puso en las manos. Se sonrió cuando empecé a comerlo. Me hizo señas de que bebiera del jarro. Al ver que comía con apetito se desentendió de mí. Puso a un lado un trozo de madera pulida en el cual había clavadas muy simétricamente unas espinas de pescado, muy lisas, y se fue al mar, a retozar nadando. Parecía una nutria en lo desenvuelto de su agilidad. El agua le abrillantaba la piel, que parecía de un cobre rojo muy pulido. La comida, muy buena, no me era tan grata como verla. El agua le abrillantaba también la cabellera larga que le caía como un chorro de esmalte sobre la piel de cobre. La mata de su pelo, espesa, era negra como la lignita, como la noche más espesa. Fuera de esa espesura de cabellos de la cabeza no tenía ni un otro pelo en todo el cuerpo. Yo dudaba en decidir si esa desnudez de las axilas y del monte venusino era impúdica, o hermosa sumamente. Supe después que se arrancaban cada vello con un par de cilindros pequeños, de madera, muy pulidos y ajustados entre sí, que a modo de pinzas servían para tirar. Casi toda mujer tenía unos, lo mismo que un peine como el que estaba a mi lado, ingeniosamente fabricado. Con el tiempo ella, que consideraba sin limpieza los pelos del cuerpo, arrancó uno a uno los míos: todos. Eso fue lo primero que, de indio, tuve.
Yo había acabado de comer, pero ella seguía jugando con el agua. A veces se sumergía, tragada de verdes traslúcidos, malaquitas. Reaparecía lontana. A veces con un gran caracol en las manos. Nadaba con él hacia la orilla, y lo ponía en ella, varado en la sequedad. Se comían, y eran una delicia. Me acerqué hasta donde las olas rompían en espumas con lengüetazos, con regüeldos. Me lavé las manos. Desde su verde de ensueño ella me hizo señas de que fuera, entrado. Pero yo era entonces muy mal nadador, y era tímido como un cangrejillo.
Ella vino entonces a mí. Por encima de los brazos me sacó la camisa, y la tiró. Antes estuvo observando su hechura, y las costuras, pulsando entre los dedos la textura de la trama. Me indicó que me quitara los zapatos. Saqué de ellos los pies. No sabedora ella de los modos del pantalón, tiraba hacia abajo de la pretina. Aflojé el cinturón, y salí de ellos.
Se puso a mirarme. Primero a los ojos. Los míos son verdes, malaquitas, claros. Ella señaló al agua más profunda, que igualaba a ese color. Miraba y miraba, y no creía. Después quiso frotar en la córnea a ver si se borraba, pero era doloroso y le aparté la mano. Empezó a tocarme. Los vellos de la cara, los del pecho, las axilas, la ingle. Puso entre sus manos mis testículos, y los sopesó. Engreído, me pareció que aprobaba. Palpó mis músculos para sentirles la dureza: eran duros. La vida no fácil me los había endurecido. Y con las palmas me recorría la piel, como tasándola, como aprendiéndole la textura. Después me arrastró hasta el agua. Con ella al cuello, me dejó. Se hundió. Reapareció lejos. Volvió a hundirse. Luego sentí a sus uñas en mis tobillos. Salió justo junto a mi cara, riéndose. Volvió a meter su desnudez entre la verdura inmensa. Cuando no la vi en un rato muy largo, me asusté. Miraba hacia afuera, hacia la llanura encrespada, cuando de la orilla me llegó un su gritito burlón.
Читать дальше