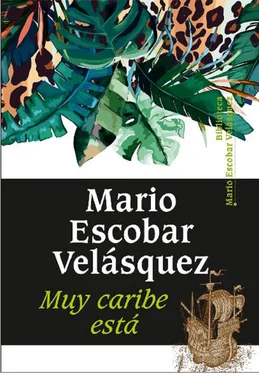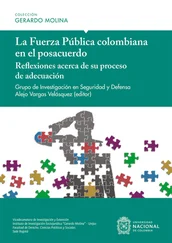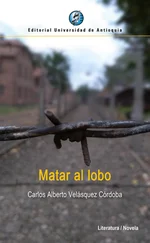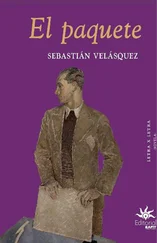—¿En dónde tienes a tu espada? La ciñes. A la menor sospecha das la alarma. No vaciles. Nada de raro tendría que ese Tirupí intentara alguna trapacería: él es capaz de todo. No me fío. Ahora o después va a saber dolernos.
Bajó, sin esperar palabras mías de torna. La guardia desusada era un castigo que me imponía. Pero no lo expuso como a tal. Era una noche muy despejada, algo que no es tan frecuente por allá. Arriba cruzaban las constelaciones. No se veía que se movieran, pero de hora en hora podía verificarse su giro. Estremecía pensar que todo el universo se mueve. O así, cuando menos, lo sabían mis ojos: no sé las razones de los sabios. Yo no sé cómo, ni por qué, pero nada está quieto. A las once de la noche sentí alas que pasaban sobre el barco, numerosas. No pude ver a los animales, pero en sus plumas se oía la rapidez que ponía un silbo muy dulce. Pasaron a miles. No supe hasta entonces de aves que volaran sus manadas en la noche. Saberlo me era toda una maravilla, todo siéndome nuevo en este Mundo Nuevo. A veces las aves soltaban la voz, muy aguda, acaramelada: “Pisisí, pisisí”. Uno solo pisiseaba: sería guía de cada escuadrón, creo. Más tarde vi unos resplandores por el lado en donde el caño desembocaba. Casi que disparo un pistolón. Pero como la luz no avanzaba, me contuve. Fui a donde el de proa. Le pregunté:
—¿Ves a esos resplandores?
—No son nada de temer. Se dan sobre los pantanos. Es un fuego frío.
Me ofreció una taza con vino. Dijo:
—El piloto dejó una botella para los cuatro centinelas. Este es el tuyo. Me dijo que lo despertara a las dos, para relevarte.
—Déjalo dormir. Haré su turno. Me está gustando mucho la noche.
—No sé si deba. Ya sabes cuan estricto es.
—Yo le explicaré.
Nunca dejará de haber guardia entre gentes de guerra. Pero, como lo supe después, allí era completamente innecesaria. Los indios no peleaban de noche, ni incursionaban. No aprendieron, ni se adaptaron. Por eso mismo no tuvieron centinelas en las noches, y eso permitió que los diezmáramos y que incendiáramos sus poblados. Ellos sabían mantener limpias las noches, pero nosotros se las corrompíamos. La noche nos fue siempre una celestina oscura.
Con el alba subió el piloto. Reprochó:
—No se tiene consideraciones con soldados, ni aunque sean padrinos de algunos pensadores.
Yo no le contesté, sonreído: él estaba agradeciéndome a su modo áspero. Preguntó:
—¿Qué de esos pensares tuyos, ahijado?
—Mis pensamientos no son soldadesca. No van hacia donde se les ordena. Son libres y discurren como les place, señor.
Añadí, tras una pausa:
—En la noche pensé si en la Biblia se dice de alguno llamado Nabor que haya sido esclavo, o esclavista. No sé de dónde sacaron lo de “naboría”.
La Biblia no era el fuerte de Juan. Lo pensó, y negó con la cabeza. Pero su curiosidad me preguntó:
—¿Estás diciéndolo porque naboría es un hatajo de esclavos? Eres una testa durísima.
Ordenó el aguaje. Los marineros subían de la cala con baldes de agua envejecida y poblada de gusarapos, y la tiraban por la borda. Lavaron los depósitos, y después las naves se acercaron a una de las bocas del río monstruoso, y arrojaban los baldes atados a cuerdas. Los subían repletos del agua sana.
—Nada como haber tenido que beber de aguas enfermas para apreciar la delicia del agua viva –dijo Juan–. Hoy saldremos del golfo.
Se puso pensativo.
—En el último viaje con el almirante Colón dimos, ya afuera del golfo, y hacia el norte, con una isla. No es muy grande. La pueblan nada más que diez o doce familias. Gente amistosa. Estuve pensando anoche si quisieras estar con ellas. Quedarte, cinco meses o seis, hasta mi próxima venida. Aprenderías su idioma. Estamos muy urgidos de un intérprete. Nos serías muy valioso. Ganarías mejor, y se te pagaría tu sueldo por todo ese tiempo.
Quité los ojos de los suyos y los puse en el río monstruoso de aguas. Hoy no venía aborrascado y lodoso, llevando consigo árboles que derribó, y hojarascas múltiples, y pueblos enteros de espumas amarillas. Hoy era un espejo inmenso fluyendo hacia nosotros. En él se veía a otro cielo inmenso, alargado y acostado, con nubes de ilusión y azules copiados. Los indios lo llamaban “Atrato”, y nunca supe qué significado tiene la palabra.
Volví mis ojos a los suyos azules y los escruté: eran buenos. Le respondí:
—Yo sabré hacer siempre lo que mi padrino quiere que haga. Sonrió.
—Tendrías tiempo para pensar, sobrado, y tendrás muchas experiencias. Eres ya todo un barbián. ¿Sabes?, las indias son muy cariñosas. No son como esas hembras españolas, austeras, monacales. Estas de acá todas desenvueltas. Te harán varón, y te garantizo que serlo es algo muy agradable.
Me puse rijoso como un macho cabrío.
—Sea –dije.
La voz no me salió muy clara. La garganta se me había secado y sentía en ella algunas arenas inexistentes como si existieran. Y el corazón me hacía tun-tun, pero en la cabeza. Acabado el dispendioso oficio del aguaje las naves enrumbaron hacia la bocana del golfo. Próximos estaríamos de ella, y cercanos a la costa más oriental, cuando Vasco Núñez, que utilizaba a sus ojos desde la cofia, vino a decirle a Juan que en la costa había unos indios que iban cargados y sin armas. Que le parecían mansos. Que pedía permiso para ir a donde ellos con miras a conseguir bastimentos frescos. El piloto alargó su ojo y estuvo viendo. Dijo que sí.
Los indígenas habían puesto a sus pies los fardos y miraban embelesados, dudosos entre la fuga y la curiosidad. Los nuestros arriaron dos botes, y fueron designados veinte para ir.
En los botes, no a la vista, pusieron todo el armamento de rigor, y escudos, pero ciñeron las espadas. En las manos Vasco Ñúñez se echaba collares y collares. Las naves, atrás de los botes, se acercaron cuanto pudieron a la costa. En las manos de los artilleros humeaban las mechas. A los cañones los habían cargado con metralla.
Vasco Núñez no había aprendido a temer. Bajó solo, de un salto. Le veía sonreír, amarillos sus dientes como la carne del coco cuando envejece, pero escasos. Ya no tenía sino los de adelante. En la mano izquierda enseñaba los collares. Los indios, quietos, mostraban la carrera dispuesta. Cuando Vasco les llegó puso su mano derecha en el hombro del primero. Hizo lo mismo con los demás, que eran siete. A partir del segundo le correspondieron, manos muy morenas en su hombro. A mí eso me emocionó. Después hubo una sorprendente tempestad de señales con los brazos. No sé si se entendían totalmente. Tal vez sí. Las señas son un lenguaje universal que todos sabemos por dentro.
Luego bajó Pizarro. En la derecha la espada desnuda. Fingía una cojera estruendosa y se apoyaba en la tizona como en un bastón, avanzando desconfiado como un gallo tuerto. El piloto sonreía. Me dijo:
—Fíjate en cómo los actos de esos dos hombres dibujan de lo más bien a sus modos de ser. Creo en el valor de ambos, pero el extremeño teme.
Vasco, con toda naturalidad, estaba inspeccionando canastas. Yo le respondí al piloto, como si me iluminaran. Como si otro dijera por mí desde mis adentros más hondos:
—Lo que teme es ser sorprendido: porque él mismo es un taimado. Teme a la doblez, porque él es doble.
Terminada la inspección, las señas de Vasco reempezaron. Acabó poniendo collares vueltudos en cada garganta india, e indicando a dos canastas queridas para sí. Los indios dijeron “sí” con las señas, y Vasco hizo señas a los del bote. Bajaron cuatro por ellas. En los músculos tensos de los brazos se les leía el peso de las canastas. Las subieron al bote. Y luego ocurrió algo mágico: Vasco preguntó por señas por el contenido de las canastas. Uno de los indios se tiró al suelo e, imitando, hizo que todos viéramos a un caimán. Otro avanzó con una red inexistente, desplegada, y la arrojó. El saurio se debatió y acabó enredado. Lo alancearon por un sobaco. Todos reían en la playa. Todos en los barcos. El bote vino con su carga. Era una carne blanca de muy buen ver. Para traerla, todos habían embarcado, menos Vasco. De pronto Pizarro, que se hundió hasta las verijas, saltó para acompañarlo. El piloto y yo nos miramos, admirados. Uno del bote dijo:
Читать дальше