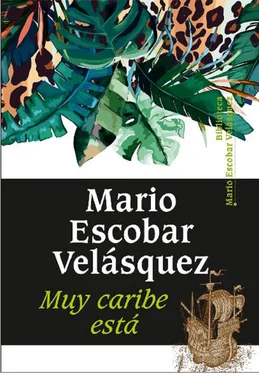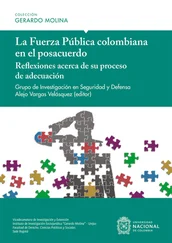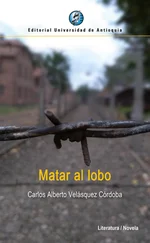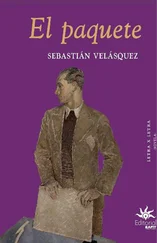Pronto sería el medio día. Un golpe súbito de viento, nunciador de la brisa de la tarde, hinchó las velas con un “flap” que él de seguro percibió. Volvieron los trapos a arrugarse luego de la tos de la tela. El indio, que se había agitado un poco como para huir cuando la tela cobró volumen y sonido, pareció comprender de una sola todo el mecanismo de viento y trapo y mástil, porque sonrió con amplitud. Y entonces pude verle los dientes: eran negros, sin brillo, como el carbón vegetal. Yo no podía creerlo. De eso nunca había oído decir. Y miraba y miraba, cerciorándome, porque esa sonrisa permanecía abierta. “Si serás Satanás”, me pensé en una ráfaga. Pero luego me dije que no podría ser. Porque era bello, pese a la oscuridad de su sonrisa.
Supe de pronto que me estaba viendo, tanto como yo a él, a pesar de que me había adosado al mástil como para confundirme. Sentía a sus ojos, clavados en mí como leznas. Me estudiaba.
Entendí un poco tarde que estaba retardándole al piloto sus funciones de jefe. Que era él quien debería estar viendo lo que yo. Entonces desde el puente le susurré a uno de los marineros:
—Busca al piloto. Rápido.
Hice mal. Mi voz susurrada debió irle al indio rebotando sobre la húmeda superficie que tenía cabrilleos molestos, porque, como el venado, se escurrió. Seguro que tenía también orejas de venado, así captadoras. Como el agua se filtró entre los arbustos, apagada su sonrisa oscura.
Lo comenté a De la Cossa.
—Sueñas –me dijo–. No ha habido dientes negros, jamás. ¿Y quién iría a tener en tanto aprecio a esas partes que los civilizados ocultamos y los salvajes exhiben, como para tenerlas en cuna de oro?
—Cuando menos él –respondile prontamente.
—Si es así hay por acá más oro que en el Pactolo. Me gustaría que así fuera, por Dios santo. Por él vinimos.
Se refería al oro.
Ordenó arriar un bote, y aprestarse a diez ballesteros. Y a dos más con arcabuces. Se olvidaba de los caimanes. Los arcabuces, efectivos en una escaramuza de trinchera, no eran confiables en una justa muy movida. Empero, el súbito penacho de humo que escupían y su voz de trueno reducido habían resultado terroríficas para los indios en La Hispaniola.
—Identifica bien el lugar. Toma una referencia –ordenó antes de embarcarnos. Con una ballesta descendió Vasco Núñez de Balboa. Toda su prosapia era indigna de su pobreza. Se puso atrás, junto al timón. Cuando Francisco Pizarro descendía la flexible escala de cuerdas, supe que se sentaría adelante. Lejos, lo más, de Balboa. Porque alguna cosa interna los desunía desde entonces. Descendió con un hacha en cuyo mango estaban la ambición y el deseo de llegar más, estaban la deslealtad y la bajeza, y tal vez el destino. Tal vez con esa misma, él muy apegado a lo suyo, cercenaría después la inocente cabeza de Balboa.
En ese entonces no podía yo saber lo que ahora de hombres y de sus destinos. Para saber leer en los hombres se precisa de mucha vida vivida. Pero ahora, decenas de años idos, creo entender que cada uno de esos dos, sin saberlo, sabía de su final. Se sabe sin saber que se sabe.
Muchas cosas los separaban: no solo el nacimiento, sino también sus distintas ambiciones. Pizarro en todo quería ser el primero, y quería que todo el mundo lo notara. Balboa quería ser el mejor y serlo sin pregones.
Ambas cosas consecuentes con sus cunas, con la sangre que a cada uno le corría por los túneles de las venas. Con la prosapia del uno y la suma vulgaridad del otro.
Pizarro fue un expósito. Es decir un hijo, no solamente no buscado, sino no aceptado. Apenas nacido en una de esas barriadas de miseria, lo arrojaron a la puerta de una mujer que criaba puercos. Con la leche de puercas paridas lo crio, en ausencia de otras que no podía adquirir. Se levantó en zaquizamíes, porquerizo en toda su vida, y con manejos de puerco en toda ella. Acabó de marqués de un marquesado inexistente, aún sin nombre, pero murió de estocada en el cuello por haber traicionado. Solía decir que, con su gente, supo de ratas comidas, y de ranas. Como muchos extremeños, además. Porque es una tierra dura y pobre. Esas alimañas comidas no serán de mucho apetecer, pero son lícitas si de satisfacer la panza se trata. La diferencia entre ellas y el cocido de vaca no irá más lejos que la costumbre.
Pero solamente un porquerizo encontraría jactancias en decirlo con pregones orgullosos. Hay muchas cosas que el pudor calla. Pero es sabido que el pudor no es planta que crezca en tabucos. Balboa era hidalgo, por ambas ramas, como se acostumbra decir, por la sábana de arriba y por la de abajo. Noble mucho, de ancestro, y flaco de fortuna, como miles en Castilla, pero deseoso de la fortuna como todos los que hollábamos el Nuevo Mundo. De hecho, es probable que también hubiera digerido guisos de rata o de rana, pero jamás hubiérase jactado.
Desembarcamos muy mañosos. Se amarró el bote con un cabo largo, y se lo ancló. Era cosa prudente. Mirando a la playa, a la enorme trabazón de troncos que las olas mecieron y arrumaron, muy pulidos por la acción persistida de la arena, uno leía en ellos la fuerza que las olas escribían. Dos se quedaron custodiando, atados también de algún modo. A más, gato garduño de la cautela, mi padrino había dejado en el tonel del gaviero a uno con un mosquete a punto para que vigilara con el ojo de la altura, que es un alcanzalejos, una mayor porción de playa y avisara con la detonación, el Juan de la Cossa prevenido. Yo lo admiraba. Yo almacenaba en mí todas las cosas que él usaba, para mi uso en los después. Las cosas del conocimiento son admirables, porque se reproducen sin gastarse. Él me daba sus ejemplos y sus razones, que se me estaban adentro, pero que seguían estando en él. Al contrario de las monedas: cuando las doy a cambio de algo me quedo con el algo pero sin las monedas.
Mientras pisábamos la negrez de la arena que se desmoronaba bajo la alpargata, muy crujimentosa, seguíame yo pensando en las cosas del saber: yo las tomaba del piloto y las hacía mías, almacenadas. Si era cuidadoso, y yo procuraba serlo, las tendría conmigo para siempre por mucho que las usara. Pero que no dejaban de estar con él, muy suyas, muy tenidas. Me las daba, y yo las recibía, pero él seguía teniéndolas. El saber, por más que de él se diera, seguía estando. De la arena él me enseñaba, silencioso, y de la arena yo aprendía. La arena contaba bien del paso del indio, de su venir, de su estar acuclillado, de su irse entre ramas, escurrido sin agitarlas. Y así aprendí, con el idioma mudo de las señas, que también, mudas, las huellas hablan. Que se oyen sin sonidos.
Juan se adentró más por entre la espesura baja del pajonal, la punta de la espada hacia adelante y alta, con una estocada dispuesta, pasos mudos. Pero lo sentí volver con rapidez, sin cuidarse de sonidos. Me explicó, a tiempo que con la mano daba órdenes de volver a quienes estaban más lejanos:
—Atrás hay huellas como de cincuenta hombres. Ese a quien tú viste es un tipo de cuidado: las hizo de señuelo.
Su mano ordenaba prisas. Sus pasos y los míos las ejecutaban. Por entre los sonidos de los trancos oí súbita a la voz tosida del mosquete del vigía y a poco la imperiosa del cañón. Vimos que la bala de hierro, grande y redonda como una toronja pegó a unos veinte metros de la arena y alzó una alborotada columna de agua que se desflecó sobre sí misma cuando alcanzó su ápice.
Vimos también a unos ochenta hombres que venían por la playa, que pararon de súbito el ataque por la sorpresa de la detonación enorme, por el gris del airón de humo y por la columna de agua, un poco aturdidos. Solo el jefe no parecía asustado, pues los arengaba e incitaba al ataque.
Nos embarcamos en montón, veloces hasta los más valientes. Porque el jefe de los indios había alzado carrera en nuestra procura, seguido de los otros. Los más alzaban en las manos un garrote, con dientes de peces incrustados. Lo llamaríamos macana, después, en sus muchas variedades, y sabríamos de su capacidad de quebrantar cabezas españolas, o de romper un brazo o una pierna.
Читать дальше