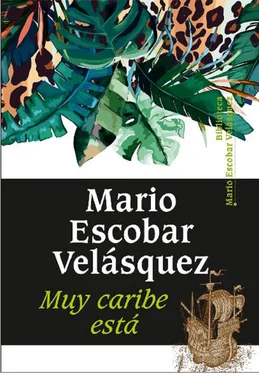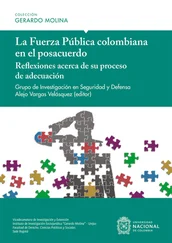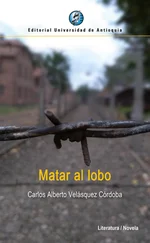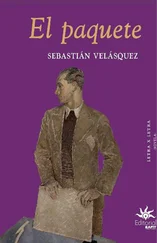Muchas de esas sesiones acababan ahí mismo en actos de amor carnal muy estudiados. Era por ser tan celosos de su intimidad que los indios construían tan apartados unos de otros a sus bohíos, y cuando requerían ir a uno que no fuera el propio iban dando voces que prevenían.
Cuando ya tuve solo los pelos de la cabeza, las cejas y las pestañas, y el cabello me tocaba los hombros, fui indistinguible de otro indio. De tanto embadurnarse de sol, mi piel fue adquiriendo el tinte rojizo que usaba la de todos. Creo que también el alma se me iba poniendo india, y mucho. No dejaba de comparar la vida a la española, con esta. Tan plena de ambiciones y acosos aquella, con todos los inconvenientes que el dinero crea, y tan sencilla esta. Sin que lo dilucidara tan claro como lo dilucido ahora, ya entonces entendía que no tener ambiciones, o tener todo el dinero suficiente a satisfacerlas, era lo mismo. Pero que el camino del dinero está lleno de maldades, y el de no ambicionar es un camino digno.
Todavía pienso lo mismo, rico a más no poder ahora, pero viviendo en la sencillez. Y me volviera a la isla de mis amores aun viejo y pletórico de las limitaciones de la vejez, si con los mundos que yo viví no hubiera acabado La Conquista española. A esos mundos los borró la ambición, unida a esas aliadas satánicas que fueron la viruela y la gripa.
Tanto como en antes, recién desembarcado en la isla, temí que mi padrino no volviera, condenándome a un abandono, temía ahora su regreso. O más. Lo temía más que a la muerte. Sabía ya que en cuanto las blancas velas fueran avistadas me internaría, y le diría al Viejo que mintiera de mi muerte. Incluso ensayamos gestos de la cara, pesarosos, y pantomimas de yacer inerte y de dar sepultura a un cuerpo. Porque los seis meses del plazo estaban cumplidos.
Pude haber aprendido de mi mujer, que era médica, toda la ciencia botánica que administraba. Ser “yerbatera” era su oficio, que era el mismo de un médico, pues era también partera. Desde sus primeros días su abuela, del mismo tener, la ilustró en ello, y solía ir a todo poblacho cuando era llamada. Así, permanecía meses fuera de la isla. Supo tener marido en casi todos, pero antes de mí. Después no sé, pero lo temo. Eso me quema todavía como la lava de un volcán, tanto como me quemó cuando lo supe.
—Pero se aburre a pocos con cada uno –dijo el Viejo–. Tal vez tú llegues a ser la excepción.
Esas palabras fueron las más amargas que nunca captaron mis oídos. ¿Por qué iría a serlo? Nada tenía yo de excepcional.
Cuando ella misma me contagió de la sífilis, que llevaba latente sin ninguna manifestación ni daño, como la llevaban todos los de su raza, o casi, me curó con su ciencia. La sífilis, que tantos estragos y muertes causó en Europa cuando se regó como un río, inundando, cuando los llegados de las Indias y de indias la transmitieron. Era una enfermedad leve entre los americanos. Apenas si los afectaba. Todo curandero sabía tratarla cuando, raramente, se manifestaba con pústulas.
Ella misma componía los emplastos, las unturas, las bebidas. Mantenía polvos resecos en ollitas enteramente forradas en paja, y todas ellas en una gran canasta. A mí me maravillaba su capacidad de identificar a cada contenido de polvos cenicientos. Todos me parecían iguales. Pero a ella le bastaba con mirar. Y luego encargaba a su olfato la aseveración. Decía que le era fácil.
Cuando viajaba, echaba sobre los hombros de quien vino a buscarla la canasta, y partía. Me contaba que antes solía quedarse en el poblacho de donde vinieron a buscarla hasta otra llamada, porque le daba igual estar acá o allá. Pero que desde que yo estuve en la isla se sentía atraída, y tornaba. No demoró nunca más de quince días en hacerlo. En esos de ausencia me sentía como fuera de mí. Como sin mí. Una extraña sensación conmigo: la de estar partido. La de ser yo apenas una mitad. Entonces me iba buscándome por los sitios de los dos, buscándola. Sabía que me hallaría si la encontrara. Casi desde el día siguiente al de su partida solía irme a la playa por horas interminables, esperándola. Solía anunciarse la canoa alargada como un puntito negro que bailaba en las olas, y que con los minutos crecía.
En esas largas esperas aprendí a conocer la verde espalda poderosa del mar Caribe. Suele estar profusa de cimas y concavidades que se juntan y alternan. Supe que la línea del agua, esa que se ve a lo lejos como un final, es dentada como una sierra de dientes irregulares, y que no conoce la quietud.
Alguna tarde en que nos bañábamos en nuestra playa preferida pude apreciar actuando sobre mi espalda ardida toda la amplitud de sus conocimientos médicos. Yo, el agua mucho más arriba de la cabeza, buceaba. En una de las salidas en busca del aire con una pesada caracola en cada mano, sentí como si me tocara el brazo una lengua de fuego del mismísimo infierno, que, ardiendo, se quedaba en él. Grité con un grito de dolor supremo, y dejando que las caracolas volvieran a sus arenas del fondo, traté de ir a la playa. Muy trabajosamente. Me parecía que todo en mí se incendiaba. Tal vez no hubiera conseguido llegar, si Miel no hubiera acudido. Me ayudó a flotar.
En la playa, con una voz rajada, le dije del infierno en mi brazo, y lo señalé: allí pude ver los nacarados trazos de una baba. Presta les echó arena y frotó para borrarlos, y sacudida la arena me hizo arrodillar. Yo veía en el brazo un trazo cárdeno, como el de un rayo entre nubes negras, brotado: un camino en relieve, un verdugón magno. Entonces ella puso mi brazo en su entrepierna, y orinó sobre él. Un chorrito dosificado. Frotó con el líquido amarillo el cárdeno trazo, y repitió la dosis en varias veces. Yo sentía cómo se apagaba el infierno sin llamas.
Abajado, yo le veía el sexo: nunca antes había mirado uno de mujer, y me pareció hermoso. Parecía una gran nuez, oscura, apenas rugosa y tajada como de sable airado. En los bordes la herida empezaba a sonrojarse y parecía, satinada, de esa color como la de las caracolas de las aguas que acababa yo de largar de vuelta a su profundidad verde. Una lengüeta casi roja asomaba como entre labios asoma una lengua, y era de ella de donde manaba el líquido amarillo que daba alivio. Pensé entre los fuegos del veneno de la medusa que era como una boca, la más verdadera y la mejor de las dos.
Cuando, calmado el alargado infierno untado en mi brazo, le pedí que me dejara mirarla bien, se rio con su risa de arroyo de montaña lijando pedrezuelas, y se tendió en la arena. Abrió, como una tijera, los husos pulidos de las piernas, y estuve viéndola-viéndola un rato enorme. Antes de izarme puse en esa su boca más verdadera un beso largo que me dejó una temblorosa emoción que todavía no acierto a clasificar. Un beso tan largo. Mientras que lo depositaba puso su mano en mi cabeza, y apretó las piernas como dos lianas de impudor ciñendo un tronco. Mano y piernas me acariciaron suavecito. Cuando me alcé pude pensar que entonces sí la conocía ya y verdaderamente.
Entonces explicó la causa de la quemazón:
—Es el agua mala.
Señaló hacia las olas. Vi acaso a una docena de esferas azuladas, muy bellas, del tamaño de una taza. Me explicó que de la esfera azul llena de aire pendían unos tentáculos. Que uno me había rozado. Que, de ser dado el contacto con más de uno de esos colgajos se pudiera morir del dolor ardido. Dijo que vivían de peces que tocaban el colgante ardor cuando, tomándola por algas, pretendían refugiarse.
—Para casi todo mal hay remedios que las plantas dan. Pero para esa quemazón del agua mala solo sirve la orina. Vamos a sacar a esas malignas.
—Seremos cuidadosos –dije, sabedor ya del infierno.
Me hizo cortar dos ramas con garfios en los extremos, y entramos al agua. Cuando estuvo cercana a una de las boyas azulencas le pasó por debajo el gancho y se fue a la playa. Hice lo mismo con otra. Así hasta que la flotilla entera estuvo varada. Pude verlas bien: la cúpula era firme, tensa de inflada. Pero los largos brazos babosos eran casi agua. Sobre la arena iban desapareciendo chupados, escurridos como el agua, y después solo se veía el pellejo de la cúpula, que desinflamos con el cuchillo, y la baba nacarada parecida a la de un caracol. En montón, mientras que sobre ellas apilábamos arenas, ella les tiraba escupitajos y malas palabras. No las conocía a las palabras, pero me sonaban como pedradas. Apenas me dijo cuando pregunté los significados:
Читать дальше