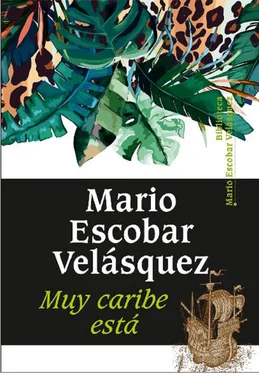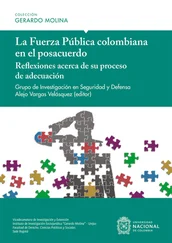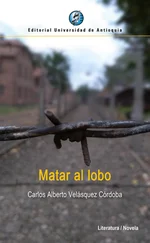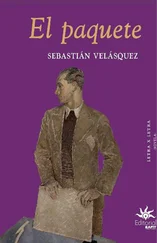Ella se dedicó a preparar la ponzoña para la punta de la flecha, lo cual hacía un asunto delicado y peligroso. Había ponzoñas de dos clases. Una empleaba doce elementos, y la otra casi el doble. Ella, empujada de su odio quería el más letal. Los elementos eran difíciles de colectar en la cuantía que una guerra demandaba, y se tuvo que viajar en más de una vez al continente.
El preparado me pareció cosa de brujas. Recuerdo miríadas enteras de una hormiga cuya dolorosa picadura podía inhabilitar por dos o tres días. Dos o tres clases de gusanos, cuyos pelos, si se rozaban, hinchaban hasta desfigurar el miembro que rozaban.
Recuerdo igual a una fruta muy parecida a una manzana reducida, que se daba por las costas. Era de tentadora apariencia y hasta de buen oler, pero que aún con apenas morderla y tener el masticado en la boca ya entrababa la respiración. El aire parecía haberse ido de los pulmones, y de la garganta nacían unos jadeos estrepitosos. “Fruta del diablo”, le decían. Le sé tan a lo vivo los efectos porque sufrí su acción. Si me salvé fue porque no alcancé a tragar el bocado, demorado en masticarlo para hallarle el buen sabor.
También alacranes. Moraban en raíces en pudrición, y su recolección era difícil y lenta. Negros, algunos parecían tallados en ónices. Joyas malignas, costaba mantenerlas prisioneras porque se escapaban como el agua, fluyendo por la menor imperfección en el cierre de la vasija.
Otros eran del color del tabaco cuando empieza a secar, casi transparentes como el ámbar. Eran los más bellos, y también los mayormente letales. De ambas clases no se usaba para el cocido mortal más que la botija rematada en uña al final de la cola con nudos, porque era el depósito del veneno. Se necesitó de meses para tener los suficientes. Requerían de poca comida al parecer, porque a los cientos de ellos que hubo en un gran recipiente de barro bastaba con echarles de vez en cuando unas cuantas cucarachas. Las roían enteramente, hasta las alas duras.
Si al recipiente cerrado le aplicaba el oído, podía oír cómo se rozaban esos cuerpos duros. Sonaban como el raspar de uñas contra madera dura. Un sonido apagado, difuso, como si el barro de la olla se frotara consigo mismo.
Era inevitable que algunos consiguieran escapar cuando a la olla se la destapaba para enjaular a nuevas piezas, o echarles cucarachas. Entonces corrían bastante, alargados como rayas, con la cola ponzoñosa en alto. Con manos rapidísimas las mujeres los agarraban de la cola, y volvían a meterlos en la olla. Se requería de mucha viveza de ojo, y de manos rapidísimas. Pero eso no fui nunca capaz de hacerlo yo. Mirarlos nada más me hacía encoger el estómago al tamaño de un limón y a las acideces del limón las sentía brotándome. Un asco arcaico me raspaba las manos como si por ellas me anduviera una de esas arrastradas criaturas.
Cuando se dispuso de los materiales suficientes hubo que esperar a los ventosos días de enero, cuando la prisa del aire mueve sus moles. En las mañanas una brisa regular soplaba sin variaciones, y se aprovechaba para que se llevara a la parte solitaria de la isla las emanaciones del recipiente en que hervía ese amasijo de cosas terribles. Mataba solo el aspirar un poco de ese vapor del infierno.
Una hora antes de que la brisa cambiara se dejaba solo al recipiente, y Miel, la alquimista, le regulaba los hervores y se retiraba. Al día siguiente ponía nuevos fuegos debajo, y nuevas aguas arriba. Creo que esa mezcla mortal hirvió por diez días. Cuando terminó de borbotar había medio recipiente de un producto negro, pegajoso, húmedo, que no perdía su viscosidad. Parecía alquitrán, pero más fluido.
Los indios no conocían los números. Hasta veinte, que era el total de los dedos de manos y pies, contaban. Para cantidades mayores solían decir de “dos cuerpos”, es decir cuarenta. A cantidades desmesuradas, como arenas de playa o arenas doradas del cielo azul en noches despejadas, decíanles “una cabellera”. Es decir tantas cosas como pelos en una cabeza. Miel dijo que en esa vasija había veneno para flechas tantas como dos cabelleras. Pude pensar en unas cincuenta mil.
Cuando, días después, pasé por el sitio en donde se preparó el unto maligno, pude ver a una extensa parte de matojos muertos, secándose en amarillos requemados. Las emanaciones que la brisa arrastró mataron a todos los arbustos en un frente de treinta metros y más de cien de profundidad.
El indio sabía llevar el unto en un canuto delgado. Lo hacía de bambú, y le ponía de tapa un ajustado tarugo de madera. Espeso, el unto no se corría del fondo. Bastaba hundir la flecha y removerla un poco. Pero eso se hacía únicamente a pocos antes del disparo. Si la flecha hería, mataba siempre, y en medio de atroces dolores. El que paraba con su carne a uno de esos virotes deseaba con deseares imposibles algunas cosas difíciles de que ya he dicho, pero que repito: como no haber nacido, o no haber venido. Y morían pronto. Esa flecha caribe era así.
Alonso de Ojeda, el de los pies ligeros como los de los venados, y según lo he dicho ya, también, fue el único que logró, no tanto como evitar a la muerte por la ponzoña caribe, sino retardarla como lo contaré más adelante, con las hazañas del indio Tirupí. Porque ese Ojeda tuvo el valor inaudito de hacer pasar el rubí encendido de un hierro sacado de la fragua por el agujero redondo que le dejó la flecha, y hurgar en él como limpiándolo. El olor a carne asada llenó el recinto de San Sebastián de Urabá. A cambio de dos años de vida de más que el hierro incandescente le dio al quemar el tósigo con la carne, Ojeda recibió la cojera. Y perdió la osadía: toda la que tuvo antes, que fue desmesurada. De bravo que era y ágil como un toro de lidia, se volvió manso. ¿Y qué cojo puede ser ágil? Abandonó a los suyos en San Sebastián, y se fue a Santo Domingo sin ganas de volver. La flecha le borró las ambiciones que lo habían traído, y él, que disputó acremente con Nicuesa por legua de más o de menos en límite de territorios, se contentó, cuando la flecha lo mató con retardo, con dos metros de fosa a las puertas de un convento. O tal vez un poco menos, porque no supo ser de mucha alzada. Ya diré más de él.
El amor inmenso que Miel me regaló nada más verme empezó a erosionarse desde que, en el continente, supo de lo ocurrido en el asalto de los españoles al pueblo indio, cuyo nombre impronunciable aún recuerdo. Lo sucedido se expandió como una nube de pestilencia, y todo el pueblo caribe empezó a prepararse para la guerra a muerte: de otra clase de guerra no entendían. Empezó a saberme, no uno rubio de ojos verdes que la aprisionaban, llegado de distancias que no era capaz de imaginar, bello para ella y casi dios, sino a uno amigo de enemigos. El dolor y el odio le crearon nacionalidades.
En ese viaje, en el cual supo de la atrocidad, ya estaba mi hijo en su vientre, creciendo cacique. Tal vez unos dos meses antes, en unos días en que una ternura desparramada nos unió con una unión que nunca jamás he vuelto a tener, me había dicho, los ojos como dos pozos insondables llenos de la dulzura que saben dar a las abejas los robledales:
—¡Hagamos el hijo!
¡La voz que tuvo para decirlo! Algo más de setenta años de pronunciadas las palabras, y aún sigo oyéndolas en su extraña mezcla de almíbares y música. De música de flauta, imprecisa entre llanto y canto.
Podía ella decir ese “hagamos el hijo” con la certeza de su cumplimiento, porque conocía muy bien el mecanismo de sus órganos, y el de las mujeres que trataba. Solía, en los períodos prolongados en que no se deseaba a la preñez, recetar (o tomar) un cocimiento de plantas de que ella sabía y que esterilizaban a la mujer durante algunas lunas. Otro tenía para quienes habían ejercido el placer carnal sin haberse preparado para evitar la preñez, que se tomaba el día siguiente al de haber ejercido el placer.
Читать дальше