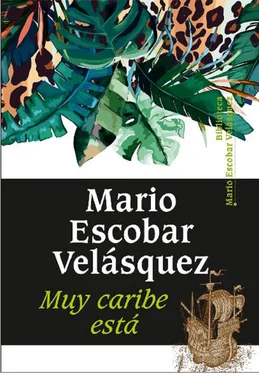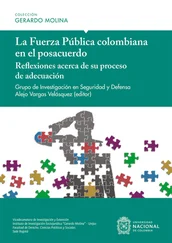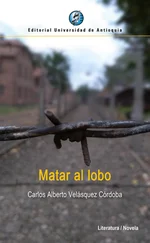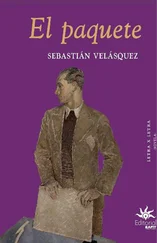Jehová no era mi dios. Era el de Abraham y el de los judíos, y a estos los habíamos echado de España con su religión a cuestas, a sablazos y flechazos de ballestas, y no queremos de ellos nada, ni de su dios, y los problemas de amor irrestricto que se daban en sus relaciones no tenían que incumbirme.
Pero irremediablemente me incumbían aunque yo pretendiera en cada vez desechar la incumbencia. Porque el asunto afectaba a toda otra divinidad, pensaba mi insensatez. Porque a más Jehová era sádico: exigía el sacrificio de Isaac a tres días de distancia del hogar, para que su acto no fuera irreflexivo sino meditado. A tres infiernos de distancia. A tres eternidades.
He pasado algo más de treinta años en este convento, sin que haya sido en nada parecido a un monje. Soy un huésped que paga su estancia. Asisto algunas veces a oficios religiosos en la vetusta capilla, pero no porque me sea exigido. Menos por devoción. Sí porque el coro del convento está dirigido por un músico muy experto, y las antífonas que ha compuesto son de una belleza que yo no sé ponderar. Oyéndolas he pensado con razón que el cielo está en esa capilla. Por no citar de sus ejecuciones al órgano. Treinta años, o algo más, y nunca me he aburrido.
La biblioteca de que dispongo es enorme, y en ella me paso los días lentos y gratos. No solamente leo, sino que he intentado hacer un ordenamiento y una clasificación, pero debo reconocer que esa es una tarea superior a la duración de una vida humana. Yo la empecé: algunos otros la finalizarán.
He hallado verdaderas preciosidades. Manuscritos iluminados por algún monje artista, anónimo. Algunas de esas páginas miniadas con variadísimos tonos del rojo y el ocre debieron suponer años dedicados. Letras mayúsculas, iniciales de página o de párrafo deberán valer cantidades inmensas de dinero si es que se valora el tiempo que demandó su factura. Lo sé, porque yo mismo he decorado algunas. Y siguiendo la tradición humilde, tampoco yo puse mis iniciales al pie de mi obra. Será mi labor una sin nombre como todas las de esa biblioteca.
Al principio, en los inicios de mi estancia, me interesé en las letras minuciosas, en las páginas dibujadas. Solo en ellas, dada mi alguna capacidad para el dibujo. Pero pronto empecé a leer, y no tardé en hacerlo por casi todas las horas del día, junto a un amplio ventanal encristalado, y acodado a una mesa que fue pronto para mí solo. A mis pies un brasero ardiendo sin humo en los días más fríos. Y también en mi habitación, en las noches desveladas, a la luz de unas velas. Y así pude leer a muchos comentaristas de la Biblia. Los más sostienen que esta fue escrita por seres humanos, no inspirada por Dios, como sostienen los menos. Entonces entendí que alguno, que odiaba a Jehová, se vengó de él haciéndolo aparecer como me pareció a mí, es decir cruel y narcisista. En algún modo fue un consuelo saber eso. Y es que desde siempre me ha sido permitido trasladar a mi habitación cuanto libro he deseado. En parte porque el prior sabe después de tantos años que soy poco menos que un prisionero, porque me prisiona el hábito de estar y también la total carencia de familiares. El hijo vivo que tengo está en América. Nació de mis caderas, y de las de la muchachuela, y es medio indio, y lucha contra cualquier español que quiera volver a instalarse en tierra caribe. Es el cacique entero de su tribu. El otro, el habido con Miel, murió hace años combatiendo al español. Pero creo sobre todo que me permite a estos libros en mi habitación porque ignora su valor inmenso. Los libros, con su rancio olor a cuero curtido son para él eso: cueros y papeles, dibujos pacientes y letras minuciosamente dibujadas por artífices de la péñola. De lo que las letras dicen no interesa conoceres.
Así he leído, creo, todo lo que griegos y romanos nos legaron en signos, y que es lo que comúnmente se llama cultura, o civilización. He leído filosofía a espuertas, y teatro, e historia, y novelones. Para eso tuve que aprender el latín y el griego. No me fue difícil, sobre todo porque lo que pretendí fue leer en esos idiomas, no hablarlos. Y acá, en el convento, los preceptores tenían entero el día para enseñar, y para aprender yo. Porque todo el saber, todo dogma, toda especulación moral o filosófica, está escrita en esos idiomas y no en otro ninguno. Apenas si recién empiezan a traducirse a lenguas vernáculas esas catedrales de lenguas. La elegancia del latín me seduce. Como no tiene reglamentado el uso de las partes en la construcción de las frases, en cualquiera parte se puede colocar el sustantivo o el adjetivo. Nada hay tan hermoso como estos usos. En ellos Cicerón era descollante. Frases suyas hay que he leído en múltiples veces buscándoles la luz de hermosura que derraman.
Vuelvo a mi isla. A sus limpias aguas azules. A su temperatura cálida, a sus vientos tibios: como a los cinco meses de mi estancia empecé a mostrar los signos de la sífilis, una enfermedad de la que ni siquiera tenía yo noticias, y que después arrasó a Europa, matando a tanta gente, o más, que el cólera morbo. En el Mundo Nuevo era endémica, y tal vez todo indio la tenía, sin que apenas dañara. Sabían tratarla, y tan pronto como Miel percibió en mí unas llagas en la lengua, sus agudos ojos inquisidores no sabían desapercibir a nada, me trató. Me dijo que, como pudiera ser recurrente, aprendiera por mí mismo la terapia, que era fácil, a base de la corteza cocida de un árbol que en su lengua llamaban “guayacán”.
Cuando la sífilis se extendió por Europa como el agua de una inundación por un estero, yo recolecté cortezas del árbol milagroso y las despaché secas, en astillas menudas y en ataditos prolijos, con instrucciones. Su efectividad era mucha, y la gente de Europa bautizó a la piel del árbol como “santa”. Y acabaron llamando al producto “Palo Santo”. Así me hice prontamente millonario. Porque la corteza no era de ilimitada producción. Estaba limitada por el número de árboles existentes, que no era infinito. Para encontrarlos en la selva había que esperar a que se adornaran con su estruendosa capa de flores, y señalarlos, y señalar los accesos a él. Significaba innúmeras correrías por la selva, antes de procesarlos, y después. No era fácil.
Aprendí a comerciar. Cuando recibía la constancia de que en mi banco en España o en Amberes se me había depositado el dinero, despachaba lo equivalente. Cada vez menos astillas por más dinero, porque los enfermos crecían y con ellos la demanda que disparaba los precios. Yo ni siquiera los imponía, sino que se me otorgaban para que despachara más y más. Pero no era posible. Es así como pronto no pudieron medicinarse sino los más ricos, y los pobres tenían que morirse llagados. Es como ocurre siempre.
Miel me aseguraba que la enfermedad la causaban unos animalillos que no podían verse, y que así se lo habían enseñado. Pero eso a mí me parece pura fantasía. ¿Cómo se puede saber de algo que no vemos?
Muchos trataron de saber el nombre del árbol que yo descortezaba. Pero aunque casi todo indio lo conocía, y conocía del árbol, fingían ignorancia solamente por el odio que tenían al peninsular. El mismo Pedrarias quiso inmiscuirse, y a Panquiaco, el cacique, dijo de purulentos y llagados lejanos queriendo encontrar compasiones. No las logró. El indio no le contestó lo deseado, pero a mí sí, porque a mí podía:
—Mientras más españoles mueran de muertes terribles, mejor estará el mundo.
Tal vez fuera cierto. Acá todo nativo sabía bien de la capacidad que para el mal tenían los venidos.
De uno de sus viajes de rutina Miel vino áspera conmigo. Se había enterado de los asaltos en los cuales murió mi padrino en las cercanías de lo que luego fue Cartagena, y se cocinaba en un infierno de odios. Por más de cuatro días anduve tras de su huella, suplicoso demasiado, llorón porque volviera conmigo a mi bohío. Casi que no accede. Creo que lo hizo cuando pudo convencerse de que yo estaba ya pensando como un indio, porque con los hijos del Viejo, con el proel como mi amigo mejor, me dediqué en los ratos en que no le suplicaba a recoger las cañas para las bravas flechas caribes, y a enastar para volverlos lanzas los cuchillos que me quedaban. Mi actitud era sincera, y mi corazón había dejado de ser español.
Читать дальше