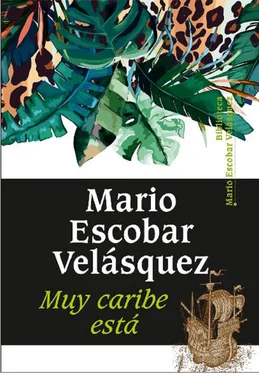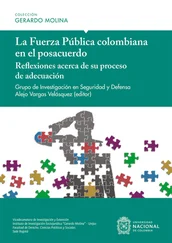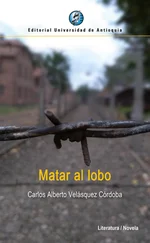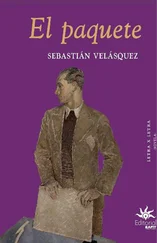Las naves, alejadas de la costa, permanecieron ancladas algunas horas más. Los mirares vieron a indios vigilando, rondando, pintarrajeados en ocres guerreros y en jaros ostentosos. Se les veía escupir insultos. Pero no los oían: no eran tan fuertes como para ir tanto tan lejos sobre las olas. No más entonces se fueron las naves. Eso estuvieron aguardando: que las vieran irse.
En esa noche no volvieron. Tampoco en la siguiente. Pero en la tercera sí, cuando el mundo estuvo oscuro. Desembarcaron todos los ochenta. En los barcos no quedó más que uno en cada uno. En la playa se agruparon, los torsos protegidos por las cotas. En las cabezas los cascos. Y en las manos las armas. Solamente las blancas, espada, lanza. En el cinto el puñal recursivo. En el brazo el escudo y en el corazón la ira.
Entonces fueron por entre la hediondez de los cuerpos pudriéndose. Una hediondez más espesa que gachas. Y que afrentaba: esos olorosos fueron todos amigos.
Antes del poblado dieron con dos o tres de esos perrillos indios que carecían del ladrar. Se escurrieron por la maleza, temerosos. Los de las teas rodearon el rancherío, más callados que el silencio. Cuando se dio el silbido las prendieron y fueron arrimándolas a las pajas del techo resecas por el verano. Corrían de un techo a otro, y después no necesitaron porque las llamas corrieron solas, y pronto fue como el día la hoguera inmensa que aullaba.
Los indios salían aturdidos, e incendiados, entontecidos por el sueño. Los aparaba la estocada o el lanzazo. Guerreros todavía pintarrajeados, y no. Mujeres humeantes con cabellera de llamas, y niños soasados.
Tal vez no escapó ni uno. Y después al olor de los podridos se unió el de los asados.
Cuando el día breve del incendio se apagó, se estuvieron por ahí esperando al otro, al del sol. Cuando vino, trajo la rapiña. De las narices calcinadas sacaban las narigueras. De los brazos en carbón los brazaletes. Y de las revolturas de cenizas y maderos, los pectorales, los ídolos, y una que otra vasija con grano no ardido. A algunos que, tirados, se empeñaban en aprender la supervivencia, les encimaron la estocada decisiva.
De regreso recogían las armas, tiradas. Desamarraban dedos de empuñaduras, y de otros dedos cosechaban anillos. De bolsillos uno que otro reloj, y de faltriqueras la redondez de las monedas. Todo eso oliendo hediondamente a muerte.
“¿Por qué no?”, me digo. Esos muertos no estaban para poseer. La muerte es la carencia de necesidades.
¡Ese Ojeda! Después, en San Sebastián de Urabá repetiría la fuga, en otra modalidad.
Eran demasiados los españoles muertos para ser enterrados. Los dejaron, festín de gallinazos. Creo que por días las aves negras oscurecieron el cielo, y engordaron. Con carne peninsular y carne del Mundo Nuevo. Una risita temblona me sacudió el cuerpo enteco. Ahora hasta la risa me sacude. Reí de la ratita, y de Alonso de Ojeda.
La memoria es ubicua. Vuelvo con ella a la isla de mis amores. Ahora sé que la vejez es apenas otra cosa que un largo recordar, que además amarga: no vi a la chica en dos días. Entonces me fui a donde el Viejo y, vergonzoso, le conté. Sonrió con una sonrisita de cuchillo afilado. Me dijo:
—Si ya supieras lo que yo sé de las mujeres, sabrías que lo que quiere es que vayas por ella. Eso, seguro. Ve, y le hablas. Ve aprendiendo tu esclavitud. Amar es ser ajeno.
Yo era tontolo todavía. Le pregunté:
—¿Y de qué voy a hablarle?
Se rio, con una risa gargarienta. Respondió:
—De lo de siempre. De las palabras que siempre están y que se dicen siempre, iguales. Ya las dijo mi boca en una vez, antes de que esa a quien quise viniera a vivir conmigo. Le dije que mi casa era muy ancha para mí solo, y muy larga la noche sin ella, y que los brazos míos estaban aburridos sin tenerla. Anda. Nada más le dices lo que estás sintiendo.
Subí la ligerísima pendiente, muy azorado. A cosa de un kilómetro se abría otro claro, y en él se dispersaban muchos más bohíos. Caras me miraban, sabedoras de mí desde hacía más de tres meses, muchas sonriendo maliciosas. Pero no la suya, ausente con estruendo. Para mi buena suerte allá estaba tejiendo una red, ayudado de otro, el muchacho proel. Sabedor, como todos, al parecer, de mis asuntos, me hizo una seña indicando un bohío. Se la agradecí como a un puñado entero de narigueras de oro. Fui hacia él, tembloroso.
Por la puerta la vi, sentada en el suelo, sobre sus piernas. Sobre cada oreja se había puesto una flor de hibisco, más rojas que heridas, y todo el pelo, atado en un solo mechón que le caía atrás, le había despejado el rostro un poco ancho. Estaba hermosísima, y parecía tan joven. De la cintura a las corvas se envolvía en un tejido blanco. Los pechos le detonaban en el pecho. Lo que pensé fue lo celoso: “¿Cómo, por Dios, siendo tan joven, ha podido ser de varios, como dijo el Viejo?”.
Como no alzó la cara, ignorándome, vacilaba en entrar. Y, rabioso un poco por su indiferencia, vacilaba en irme. Al ratito me dijo, en voz baja, que se le airaba:
—Entra. Van a creer que te salieron raíces hondas. O, peor, que mi fealdad te asusta.
Eso hice. Adopté junto a ella su postura y traté de soltarle las palabras del Viejo. Las había organizado muy bien en la subida, pero ahora se me desbarajustaban, huyendo como peces. No las dije a todas, ni ordenadas. Pero estas sí:
—¿Por qué no has vuelto?
Entonces alzó los ojos negros, brillando como chaquiras. Preguntó:
—¿Es que acaso tienes ya una hamaca para mí? ¿Tienes unas ollas con maíz? ¿Hay un fogón?
Yo no tenía.
Alguna cosa triste y graciosa debió escribirme mi alma en la cara, que ella leyó, porque sus manos me enmarcaron la cara, cariciosas. Dijo:
—No te pongas así. Para que no me dé vergüenza iré en esta noche, cuando nadie me vea. No está bien que te busque.
Creo que trastrabillé en más de la mitad del camino. La euforia exagerada me emborrachaba. Tenía liviana la cabeza y pesados los pies. Pensaba en cómo hacerme al menaje.
En llegando me fui a donde el Viejo. Le confié lo mío. La risa que tuvo le movía el vientre. Dijo:
—¿Aún guardas algún cuchillo? Por uno conseguiremos una buena hamaca. ¿Y unos collares? Valen por trastos, por maíz, por pescado. Y aprende esto: ella se llama Miel: cuando nació, unas abejas construyeron su colmena en la pared de su pieza, adentro. Por eso. Tú has estado llamándola con un nombre equivocado, y se ve que no le gusta. ¿Acaso no lo has percibido?
Nos fuimos de trueque. Él sabía los dóndes y los cómos. Para la tarde teníamos reunido todo lo que él consideraba necesario. Y, entonces, viendo a todas las cosas regadas por el suelo, me puse a construir de varillas amarradas con bejucos algunos anaqueles. Y un fogón, alto. Allá a los fogones los tenían en el suelo, y a mí me parecían la incomodidad suma. Cuando hube apisonado la tierra del fogón y puesto las tres piedras reglamentarias, traje leña y la apilé debajo. Y agua en unas ollas.
Así me convertí en esposo. Aunque allá las mujeres abastecían en parte mayor la despensa, y aun araban y sembraban y cosechaban, tumbar el monte o limpiar el terreno en barbecho era labor de los hombres, tanto como pescar.
Hice yunta con el Viejo y con sus hijos. Abandoné camisas y pantalones y alpargatas, definitivamente, y fui desnudo como ellos, salvo la infaltable caracola que protegía a príapo. Y encontré la felicidad, esa hermosa realidad tan precaria. Y después, ya caduco, he aprendido que, como ser joven, se es feliz sin entenderlo. Que felicidad y juventud solamente se entienden cuando se han perdido. Que ambas, más que un estar, son un ir.
Miel, mi mujer, acabó por arrancarme cada pelo del cuerpo, con todo y raíz. Era muy hábil en ese cometido, y muy eficaz la acción del par de bastoncillos de que ya dije. Para desbarbecharme la cara por sectores de los pelos de la barba, me impregnaba del jugo de una raíz que me entumecía la zona, y que mataba al dolor. Solía cumplir esa función estando yo tendido en la limpia arena del suelo del bohío, con la cabeza en su regazo, en las tardes, a la hora del sol más alto, cuando el aire hervía. Desde abajo, con un escorzo muy bello, yo veía sus facciones que unían a la dulzura de su belleza lo fiero de su raza. Y a sus pechos, que cuando ella se inclinaba para asir un pelo, me rozaban con su plenitud.
Читать дальше