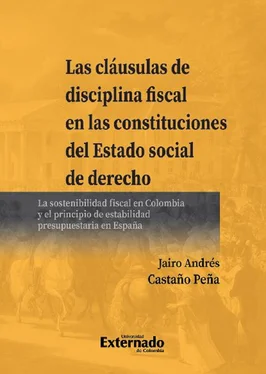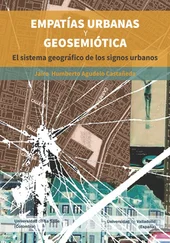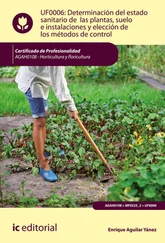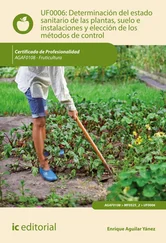Desde el punto de vista teórico podríamos hacer referencia, entre los antecedentes, a la tesis Lorenz von Stein, quien, en 1850, propuso asignar más funciones al Estado desde la perspectiva del derecho administrativo. Ahora bien, la consecución del bienestar se presentaba como un logro de naturaleza asistencial y, por consiguiente, no se puede entender que en este autor estuviera presente una concepción diferente a la del Estado liberal 100. Stein, distinguiendo entre Estado y sociedad, afirmaba que el Estado abogaba por el “desarrollo superior y libre de la personalidad” de los individuos, mientras que la sociedad tendía a la dependencia, a la servidumbre y a la miseria física y moral de la personalidad. En este orden de ideas, reconocía que estas consecuencias derivaban del ejercicio de la libertad de las fuerzas económico-sociales, que amenazaban la idea y los principios del Estado y su estabilidad. Para que el Estado pudiera subsistir proponía el desarrollo de una monarquía social o de una democracia social que corrigiera estas anomalías 101. Forsthoff, en referencia a las posturas de Stein, afirmaba que “[e]n el plano constitucional lo social equivale en él a igualdad. La previsión sobre las necesidades sociales, según Stein, es asunto de la administración, a ella se encamina propiamente su interés. El interés por lo social le lleva no hacia el derecho constitucional, sino hacia la Ciencia de la administración” 102.
Antes de entrar en el análisis propiamente dicho del concepto de Estado social de derecho es importante señalar que existen tres antecedentes que, al menos formalmente, adoptaron derechos y garantías propias del mismo: a) la Constitución de Querétaro de 1917, producto del triunfo de la Revolución mexicana; b) la Constitución soviética rusa de 1918, que se caracterizó por brindar protección especialmente a los trabajadores, al proletariado, aunque prescindía de los postulados del Estado de derecho y del principio democrático, y c) la Constitución de Weimar de 1919, que sentó los paradigmas del contenido del modelo “Estado social” en el constitucionalismo europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial 103. La evolución del caso alemán es la más importante para la consolidación del modelo de Estado social, de ahí que nos concentremos en su proceso.
La crisis social en Alemania provocada por la Primera Guerra Mundial había aumentado los simpatizantes del socialismo. Esta situación, junto con la victoria bolchevique en Rusia, representaba una amenaza e infundía el temor de que se pudiera repetir una revolución como aquella en el país germano. Se entendió por tanto que era preciso garantizar unos mínimos, no con una idea de bienestar como fin último del Estado, sino con el propósito de contrapesar unas reivindicaciones que cobraban cada vez mayor intensidad. Entonces se aprobó la Constitución de Weimar, resultado de un pacto entre los sindicatos y las organizaciones patronales. Los sindicatos lograron el derecho de representación de los trabajadores y una serie de regulaciones que favorecían las condiciones de trabajo; en contrapartida, estos reconocieron la libertad de empresa y la garantía de la propiedad privada 104.
García Pelayo, refiriéndose a la Constitución de Weimar, afirma que las medidas de política social y económica, que ordinariamente se llevaban a cabo por la vía administrativa y legislativa, llegaron a construirse como un sistema, y, en consecuencia, dado su sustento constitucional, pasaron a formar parte de las decisiones políticas fundamentales o de las normas básicas sobre las que se construye la convivencia de un pueblo 105. En sentido similar, Cascajo Castro señala que a partir de la Constitución de Weimar cambió la idea de Constitución, se dejó de pensar que la Constitución era meramente un “reconocimiento de una esfera jurídica individual frente al Estado” y se pasó a una “juridificación de las relaciones entre los ciudadanos, con solmenes normas de principio” 106.
Heller, a su turno, comentó brevemente los artículos 151 a 165, correspondientes a la “Sección V: De la Economía”, de la Constitución de Weimar. En su texto queda claro el espíritu social y los contenidos concretos en aras de la construcción del Estado social de derecho. Lo primero que hizo el autor fue precisar las limitaciones de las disposiciones correspondientes a esta sección: “en tanto que las ideas del liberalismo y de la democracia se han labrado, al ejercer dominio y marcar la realidad social, una existencia material, las ideas socialistas se han quedado hasta ahora esencialmente en ideología. Por ello la sección última de la Constitución contiene, en mayor medida que las precedentes, una serie de proposiciones programáticas sin fuerza jurídica de obligar” 107. Sin embargo, continuaba Heller, su presencia en el texto constitucional contenía las posiciones de la clase burguesa y del proletariado, y, pese a las limitaciones normativas de los postulados incluidos en esta sección, contenía la fórmula para lograr la resolución del conflicto, ya no mediante la revolución o la lucha de clases, sino mediante el acuerdo orientado a la justicia social 108.
Sobre los artículos 151 a 154 de la Constitución de Weimar 109decía Heller que eran los artículos en los que mejor se podían apreciar las contradicciones y los desequilibrios de las disposiciones, ya que a preceptos claramente liberales se “yuxtaponían” otros contrarios. Un claro ejemplo lo constituía el artículo 151, de una parte, y, los artículos 153 y 154, de otra, caso en el que convergían tanto el principio de la existencia digna como los pilares de la economía individualista. Asimismo, el propio artículo 153 soportaba contradicciones internas: una vez se proclamaba la garantía de la propiedad privada, a renglón seguido se establecía que podía ser expropiada en cualquier momento (mediando una ley); y respecto del derecho sucesorio, se garantizaba la herencia, pero se reconocía la participación de la comunidad estatal en ella 110.
Con todo, esta comprensión optimista de la Constitución de Weimar no ha sido uniforme. Forsthoff afirmó que la inclusión de garantías sociales sin conocer muy bien el sentido y significado de las mismas en la Constitución de Weimar fracasó porque la jurisprudencia no reconocía valor normativo a estas cláusulas, sino un valor meramente programático; de hecho, según señaló el autor, se les negó el rango constitucional. Por otra parte, argumentó que el Estado de derecho respondía a una realidad determinada y que, en esa medida, no podía ser un “vehículo universal” para ordenar otras realidades 111.
b. FORMULACIÓN TEÓRICA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
El concepto de Estado social de derecho fue acuñado en 1930 por Heller, quien planteaba la nueva construcción como una transición del Estado liberal al Estado social. Este último se caracterizaba por intervenir en la economía, limitando el derecho de propiedad, arbitrando la libertad de contratación en las relaciones laborales y participando activamente del proceso productivo 112.
Las relaciones entre el Estado y la economía han sido estrechas desde sus orígenes. Heller, en su Teoría del Estado , sostiene que la función del Estado está íntimamente ligada a la actividad económica: el Estado, por su propia naturaleza, interviene en la actividad económica de manera constante. Incluso en el caso del utópico Estado más abstencionista posible, se produciría una intervención del Estado para organizar la cooperación social-territorial desde una perspectiva extraeconómica, y esto sería realmente una regulación sobre la economía 113.
Como vimos, la Constitución de Weimar es una referencia obligada cuando se estudia el Estado social de derecho, por cuanto recogía principios de los cuales se desprendían obligaciones en sentido positivo. Heller, en su Teoría del Estado , sostenía que los principios estaban recogidos en la Constitución de manera formal o de manera material, y se refería a los principios como “algo que es distinto y superior a una mera abstracción de los preceptos jurídicos vigentes, y establecen también algo más que una simple directriz para el legislador futuro” 114. Los principios, consideraba Heller, están arraigados en la sociedad y son los contenidos del derecho que son realmente conocidos por los miembros de dicha sociedad y que, a su vez, garantizan la pervivencia del sistema normativo 115.
Читать дальше