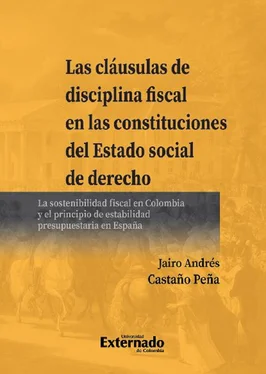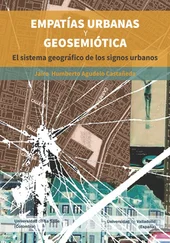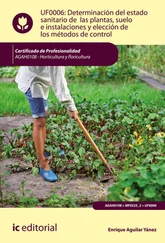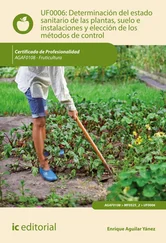La formulación del concepto de Estado con un contenido social es el centro de la Teoría del Estado de Heller, obra que quedó inacabada y en la que curiosamente no se utiliza ni una vez la expresión “Estado social”. Sin embargo, Heller, en 1930, en “¿Estado de derecho o dictadura?” 116, presentaba el Estado social de derecho como una solución, de manera muy crítica y contundente, a la paradoja casi existencial en que se hallaba la burguesía.
Trataremos de exponer aquí su reflexión. Heller partía de la idea de que el Estado de derecho era una sociedad de clases, donde la burguesía veía su poder consolidado por la vía democrática. Sin embargo, el aumento de la conciencia de clase proletaria, la organización en partidos y sindicatos y la universalización del sufragio daban acceso al sistema democrático también a las clases más desfavorecidas y menesterosas. Una vez que las clases proletarias, a través de la ley, logran reivindicar sus intereses, el Estado de derecho deja de ser visto por la burguesía como un instrumento suficiente para defender sus intereses. De esta forma se generó un aumento de apoyos al nacionalismo, producto de una nueva reformulación de la lucha de clases, y que traducía, correlativamente, el menosprecio de la burguesía por un Estado de derecho que ahora albergaba los intereses de una “nueva” clase social. Pero, recuerda Heller, sin las garantías propias del Estado de derecho la burguesía no puede existir, ya que su cultura, su estilo de vida y el ejercicio de las libertades dependen del imperio de la ley, y esto no lo puede garantizar ninguna dictadura. Luego de lo cual envía un mensaje a los nacionalistas: “de esta suerte deberían tales nacionalistas llegar a saber que la sumisión de la economía a las leyes bajo el Estado de derecho no es otra cosa que el sometimiento de los medios a los fines de la vida, y con ello, la condición previa para una renovación de nuestra cultura”. Concluyendo con las siguientes palabras: “Al caer en la cuenta de todo esto y ante el parloteo irresponsable de racionalistas sin sangre en las venas y de irracionalistas sedientos de sangre, debería invadirles la misma náusea invencible, y entonces habría al fin recaído la decisión en el dilema entre la dictadura fascista y el Estado social de derecho” 117.
El planteamiento de Heller ante el maniqueísmo miope en términos de la dictadura nacionalista, o el socialismo (al uso soviético), o el Estado de derecho liberal, resume perfectamente la necesidad de garantizar la convivencia por la vía de la construcción dialéctica que tanto se esfuerza en recalcar el autor en su Teoría del Estado , es decir, a través del Estado social de derecho.
Heller significó un cambio en la forma de entender el Estado. Su comprensión del Estado como un producto humano, que se relaciona con todos los aspectos de la convivencia y desarrollo de la sociedad, le permitía reconocer la necesidad de que el Estado interviniera y tomara una posición respecto de los temas fundamentales que afectaran dicha convivencia. Uno de los fundamentales era el aspecto económico, de ahí que el autor considerara que la distinción entre la función estatal y la economía resultaba imposible 118. Sin embargo, entendía que sí debía predicarse una “relativa autonomía” de la función estatal, sin desconocer las conexiones entre ambas esferas. Pero la gran diferencia es que la actividad del Estado no se basaba en el poder económico, sino en el poder político, e incluso reconocía que las leyes de máximo rendimiento no se aplicaran, necesariamente, a las decisiones del Estado 119.
Heller formula una crítica a los socialistas, dirigida contra su pretensión de llegar a la economía colectiva mediante la retirada de la función política a favor de un mayor espacio para la función económica, cuando el proceso debería ser el contrario, es decir, “tender […] hacia una gradual reducción o eliminación de la pura legalidad económica por el poder político” 120. Esta formulación da cuenta de la importancia y la centralidad que debe tener el poder político con relación a los mercados, en la concepción de Heller.
Para soportar la comprensión de la intervención del Estado en la economía, como un elemento estructural de la actividad estatal, más allá de su posición ideológica, dice el autor en cita:
Es aún más importante el hecho de que la función política tenga que desviar y frenar, de un modo ineludible, las repercusiones de la función económica. La razón de Estado y la razón económica han sido siempre cosas distintas. Todo Estado, incluso el propio Estado capitalista, por virtud de su función necesaria, tiene que utilizar la economía exclusivamente como medio para su acción peculiar. Pues, por razones de carácter existencial, todo Estado tiene que restringir de algún modo los procesos de cambio del tráfico económico y limitar o eliminar la libre concurrencia. Aun el Estado que se propusiera renunciar a toda expansión de poder hacia afuera y a toda política social y aduanera, que renunciara a toda reglamentación de cárteles y sindicatos, y que, en fin, incluso suprimiera toda política sanitaria, de la construcción y otras ramas de la policía administrativa, un tal Estado, solo posible en el reino de las utopías, se vería obligado no obstante, para poder organizar la cooperación social-territorial, a intervenir, desde un punto de vista extra económico, en la economía, regulándola 121.
En el ámbito de la justificación del Estado, Heller hace otra importante observación de cara a la formación del Estado social de derecho como lo entendemos hoy, en el sentido de que, si bien la justificación del Estado radica en brindar seguridad jurídica, dota de un contenido extenso a esa función. Dice al respecto:
Son, cabalmente, ciertos principios morales del derecho los que, en determinadas circunstancias, reclaman del Estado actividades culturales de tipo económico, educativo o de otra índole. Es evidente que nuestro concepto de la seguridad jurídica resulta mucho más amplio que el usual. No es tan sólo una exigencia de certidumbre de ejecución, asegurada por la coacción organizada estatalmente, sino, además, y antes de ella, tanto histórica como conceptualmente, la certidumbre de sentido del derecho es lo que reclama organización del Estado por vías de derecho 122.
Lo anterior deja en evidencia que la justificación del Estado radica en unos fines que le son inherentes y que, en esa medida, lo definen. Estas reflexiones de Heller constituyen avances importantes en la ampliación del concepto de Estado, superando la visión abstencionista y, en consecuencia, dando lugar a una concepción de un Estado amplio, con una serie de deberes que determinan su función y, en esa misma senda, los fines del modelo. Es palpable la idea que Heller tiene aquí del Estado como centro de impulso político, en el sentido de que se supera la ejecución como función primordial del Estado para dar paso a una noción donde el Estado debe estimular el derecho, o, en terminología actual, formular políticas públicas de fomento y promoción. Aparece así la noción de Estado interventor. En fin, como señala el propio autor, “el Estado es una conexión social de quehaceres, y el poder del Estado una unidad de acción organizada. Lo que crea el Estado y el poder del Estado es la conexión sistemática de actividades socialmente efectivas, la concentración y articulación, por la organización de actos que intervienen en la conexión social de causas y efectos, y no la comunidad de voluntad y valores como tal, y mucho menos cualesquiera comunidades naturales y culturales” 123.
Heller quería dejar claro que el Estado no tiene una voluntad propia o unos fines determinados per se , sino que es una construcción producto de las interacciones entre el poder del Estado y los individuos (todos); y esta aclaración, a estas alturas de la historia, correspondía a la necesidad de contestar a los argumentos que pudieran desconocer el valor del individuo y sacrificarlo en nombre del Estado o de sus “fines”. En ese mismo sentido se expresa cuando dice que el Estado solo puede organizar actividades y no opiniones, y, por lo tanto, puede ejecutar actos de voluntad que operan en el medio circundante, pero no sobre convicciones internas de voluntad. Y concluye diciendo que “por esta razón no hay que caer en el error de estimar que la unidad del Estado es una unidad de voluntad, pero, en cambio, sí hay que considerarla como una unidad real de acción”; unas líneas después profundiza así: “jamás podrá existir una organización ni un Estado sin una voluntad común eficaz, aunque en modo alguno general” 124.
Читать дальше