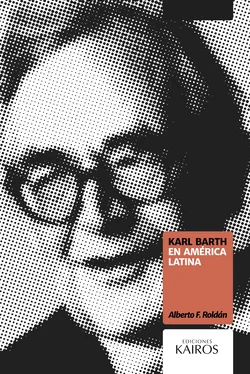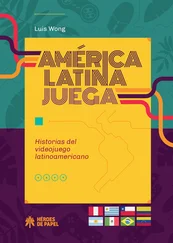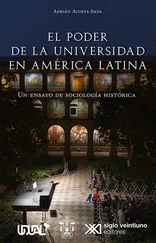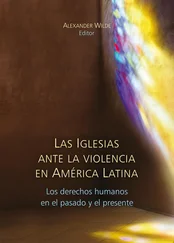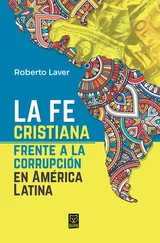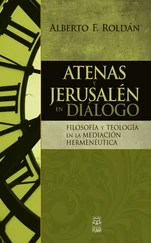Su doctrina de la Palabra de Dios, de la cual depende su doctrina de las Escrituras, le da la posibilidad de salvar ambos valores, sin comprometerlos por medio de la adhesión a ideas extrañas al mismo testimonio bíblico. No puede ayudarnos el fundamentalismo, en cuanto negando los derechos de la moderna investigación pretende aferrarse a una letra antigua. Barth nos hará ver que la doctrina de la inspiración verbal de las Escrituras que nace en el siglo XVII se establece en la lucha contra el racionalismo, pero es en sí misma un producto del mismo racionalismo. Es el intento de convertir a la fe y a su conocimiento indirecto en un saber directo, hacer de la revelación un objeto fijo de experiencia (Erfahrung) profano.
Sin temor a equivocarse es posible afirmar que toda una generación de estudiosos evangélicos latinoamericanos recibió su influjo, incluso quienes trataron de marcar distancias con él, como sucedió con algunos integrantes de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, tal como lo explica Roldán. Todos ellos, seguidores o detractores, lo leyeron y aplicaron libremente según su situación, aun cuando el empuje del rechazo hacia su trabajo fue muy vasto en algunos países. El autor no oculta su simpatía por el tono “progresista” que resultó de la lectura del teólogo suizo, además de la de Bonhoeffer, pues un movimiento como Iglesia y Sociedad en América Latina resultaría impensable sin la huella que dejaron ambos, mediada por el teólogo y misionero presbiteriano Richard Shaull (1919-2001). Así lo expuso también recientemente Luis Rivera-Pagán en el coloquio anual sobre Barth en el Seminario de Princeton (2018), en el que lo mostró como un auténtico precursor de la teología latinoamericana de la liberación, especialmente a partir de su elaboración de una “teología de la revolución”.
La pasión que le produce el tema llevó a Roldán a elaborar, creativamente, un “diálogo brasileño” entre Barth, Bultmann y Tillich, en el que los hace hablar desde sus respectivas posiciones, fundamentadas en su gran experiencia y reflexión. Huelga decir que los personajes alcanzan bastante consenso, más allá de sus diferencias. Finalmente, el volumen se cierra con una entrevista a Juan Stam, “último discípulo” de Barth, quien rememora a su maestro desde una perspectiva más personal y afectiva. Con ello se cierra el círculo de este análisis riguroso que abre la puerta para encontrarse (o reencontrarse) con una de las aventuras teológicas más controversiales, pero efectivas, que hayan tenido lugar en el cristianismo occidental. Roldán, como intérprete y divulgador de la obra barthiana, comparte obsesivamente el contagioso interés por la obra de uno de los mayores teólogos del siglo XX.
Cerramos este prólogo con unas palabras del escritor estadounidense John Updike (1932-2009), profundo conocedor de la obra de Barth (en su mesa de noche estuvo mucho tiempo un ejemplar del comentario a Romanos) y prologuista del librito dedicado por éste a Mozart (1956). A la pregunta sobre su elección de una religión del Sí, respondió:
Sí, lo hice. Y esa terminología la obtuve de Karl Barth, quien de entre los teólogos del siglo XX me pareció el más reconfortante e intransigente. Él descarta todos los intentos de hacer que el teísmo sea naturalista... Era muy claro que se trataba de la Escritura y nada más. Encuentro esto difícil de aceptar, pero me gusta ver que Barth lo acepta, y me gusta su tono de voz. Habla sobre el Sí y el No de la vida, y dice que ama a Mozart más que a Bach porque Mozart expresa el Sí de la vida.
Leopoldo Cervantes-Ortiz
Ciudad de México, 28 de marzo de 2019
Prefacio del autor
Hay pensadores que por su importancia merecen un análisis que puede adquirir la forma de meditaciones, reflexiones o ensayos interpretativos. Por caso, René Descartes suscitó las famosas Meditaciones cartesianas, elaboradas por el padre de la fenomenología, Edmund Husserl1 y, más recientemente, las Cuestiones cartesianas, escritas por el filósofo francés Jean-Luc Marion.2 En nuestro caso, queremos dedicar unos textos al pensamiento teológico de Karl Barth a modo de meditaciones, en este caso teológicas, que hemos titulado Karl Barth en América Latina. Se trata de un título simbólico ya que, físicamente, no nos consta que Barth hubiera estado alguna vez en América Latina. Sin embargo, la presencia de su obra y pensamiento en nuestro continente, culturalmente hablando, es notoria tanto en el ámbito protestante como en el católico. Entendemos que, junto a Rudolf Bultmann y Paul Tillich, integra acaso la trilogía más importante de la teología protestante del siglo XX. Los tres, precisamente, nacieron a fines del siglo XIX y sus obras merecen un estudio profundo que destaque la relevancia de sus pensamientos no solo para su época sino también para los tiempos actuales. Todo pensamiento profundo, tanto de naturaleza filosófica como teológica, siempre se extiende al futuro y es posible extraer de él derivaciones que nos ayuden a interpretar nuestro presente.
Comencé a saber de Karl Barth en mis primeros años de estudio de la teología. Fueron dos los profesores que de alguna manera incipiente me sembraron la inquietud de conocer la obra de Barth: uno, el doctor Miguel Ángel Zandrino, bioquímico y antropólogo físico, y otro, el doctor Samuel Escobar, educador y teólogo peruano. En muchas de sus clases mencionaban frecuentemente a Karl Barth y no dudaban en considerarlo uno de los más importantes teólogos protestantes del siglo XX. Zandrino consideraba a Barth como el más grande teólogo del siglo. Recuerdo que varias veces señaló que Barth consideraba a la Biblia como “la palabra humillada de Dios”. En cuanto a Samuel Escobar, su conocimiento de la teología protestante de ese siglo se ponía de manifiesto en sus exposiciones en las que destacaba a Karl Barth y a los hermanos Reinhold y Richard Niebuhr. De este último citaba muchas veces su notable obra The Kingdom of God in America que analizo en el libro Reino, política y misión (Ediciones Puma, Lima, 2011). Pero en aquella primera etapa de estudios teológicos las referencias a Barth no pasaban de ser simplemente eso: referencias. No hubo estudios y ni siquiera lectura de sus textos. Posteriormente, en el Seminario Teológico Centroamericano, estudié formalmente la obra de Barth, casi exclusivamente en las clases del Dr. Emilio Antonio Núñez, con quien tenía el privilegio de platicar fuera de las aulas sobre los teólogos europeos, americanos y, sobre todo, latinoamericanos. Habiendo culminado mi carrera de bachillerato en teología en el Seminario Evangélico Presbiteriano de Guatemala y de profesorado en el Seteca, regresé a la Argentina. Tuve el privilegio de continuar estudios en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, y allí se produjo un kairós en mi estudio de la teología contemporánea, ya que los cursos del doctor Guillermo Stancil me permitieron profundizar en teólogos como Paul Tillich, Emil Brunner y, sobre todo, Karl Barth.
En los años 1990 alcancé cierta decantación de mis estudios barthianos al profundizar la lectura de la Church Dogmatics, Bosquejo de dogmática, La oración, Introducción a la teología evangélica, La predicación del Evangelio y The Epistle to the Romans que, a la sazón, todavía no estaba traducida ni al castellano ni al portugués. En esa década, cuando ejercí el rectorado del Instituto Teológico Bahía Blanca de la Unión Evangélica de la Argentina, invité al pastor David Baret, de la Iglesia Valdense de esa ciudad. Baret nació cerca de La Paz, norte de Entre Ríos, estudió en la antigua Facultad de Teología Metodista –posteriormente ISEDET e Instituto Universitario ISEDET– período en que fue influido por la teología de Barth. También realizó estudios en el Instituto Ecuménico Bossey de Suiza.3 El pastor Baret era un “barthiano de ley” que gentilmente accedió a mi invitación para dar una charla sobre Barth y las Tesis de Barmen en el Instituto de referencia. Fue un fértil y ameno diálogo que se extendió a otras oportunidades. Fue él quien comentó que, en la redacción de esas Tesis, Barth disfrutaba de un café brasileño mientras redactaba el texto.
Читать дальше