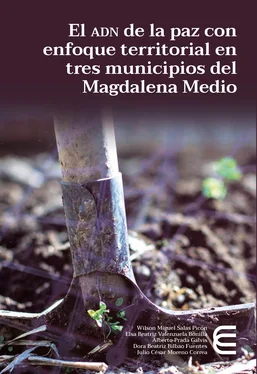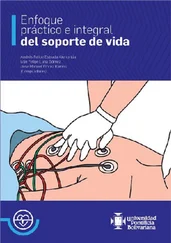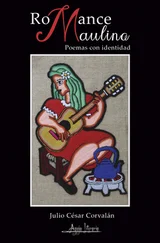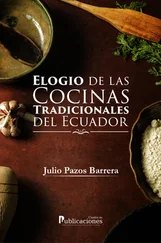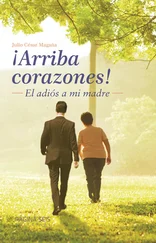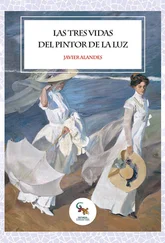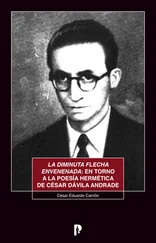En 1928 se presentó la acción del Gobierno de la clase dominante actuando a favor de los monopolios extranjeros, representado por la United Fruit Company, antes de proteger a los trabajadores colombianos; este episodio va a pasar a la historia como la Masacre de las Bananeras. De acuerdo con Tirado (1979), aquí se unieron “la producción capitalista en la agricultura de exportación y los intereses de la nuestra clase dominante con el imperialismo norteamericano” (p. 309). En 1947, por contrato con el Gobierno colombiano, se estableció una nueva modalidad de trabajo, se siguió explotando la producción directa de propiedad de la compañía extranjera, que compraba los racimos a los productores colombianos, a quienes les había dado crédito, esto se tradujo en que obtenían una fruta de calidad con mínima inversión de sus propios recursos. Años más adelante, la compañía le vendió las tierras al Instituto Nacional de la Reforma Agraria (en adelante Incora) y con una nueva compañía llamada la Frutera de Sevilla; se trasladó a Urabá la siembra de banano, lo cual trajo como consecuencia que le compraba el producto a una sociedad de productores y así en cualquier momento podía dejar el país. Esta modalidad solo se celebró en Colombia, así cualquier conflicto social era entre empleadores y trabajadores, y la compañía quedaba fuera de las protestas nacionales.
En 1930, las condiciones de lucha por la tierra se intensificaron, sucedieron invasiones de tierras y las respuestas fueron los desalojos. Los terratenientes acudían a una ley de 1905, que cuando un territorio se ocupa sin que medie contrato de arrendamiento y sin consentimiento del arrendador, se podía acudir a la Policía a entablar una queja y en 48 horas se procedía a la expulsión en el menor tiempo posible. La legislación se modificó y el proceso de lanzamiento podría realizarse 30 días siguientes a la ocupación o cuando el dueño se percataba, solo que en este caso esperaba que el terreno fuera desmontado, trabajado por el campesino, comprobando su fertilidad y valorización para después entablar la denuncia y esperar los 30 días para que el Estado, a su favor, desalojara al intruso, el cual en muchas ocasiones perecía por la violencia oficial al servicio del terrateniente, entregando una posterior ayuda a la viuda y familiares. Ante la presión de los campesinos, el dueño del terreno llegaba a un acuerdo, el Gobierno de mediador le compraba la tierra al terrateniente y procedía a otorgarles títulos a los invasores.
El 16 de diciembre de 1936 se promulgó la Ley 200, más conocida como la Ley de la Reforma Agraria del liberal López Pumarejo, quien debía responder a las nuevas condiciones resultantes de la crisis de 1930; en esta se exigían modificaciones a la estructura agraria, como modernizar el campo y establecer mejores relaciones capitalistas, porque se requerían alimentos para la población y las materias primas para la industria. El sistema de parcelas era inadecuado, se debían pagar salarios y ampliar el mercado interno. Esta Ley frenaba el desalojo de los colonos, amparada por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1926 y ratificada en 1934; por lo tanto, quien se considerara propietario, en caso de litigio, debía acreditar la concesión de la Corona o de la República, esto fue apreciado por los terratenientes como una prueba diabólica. Tirado (1979), lo expresa:
Las consecuencias fueron positivas para la clase dominante en la medida en que el reformismo y el proceso creciente de industrialización que absorbió mano de obra del campo, no dejaron de cristalizar un movimiento nacional agrarista, ni acción revolucionaria de las masas campesinas. (pp. 322-323)
El mismo López Pumarejo sancionó la Ley 100 de 1944, borró lo impulsado en la anterior: reglamentó el contrato de aparcería a favor de los terratenientes y amplió los términos para la extinción del dominio de los predios incultos.
En 1948, la represión laboral iniciada por el liberal Alberto Lleras Camargo continuó con el conservador Mariano Ospina Pérez, violencia oficial que se extendió al campo. Tirado (1979) enuncia a tal punto, que el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán hizo un llamado al presidente “todo lo que pedimos es la garantía de la vida humana, que es lo menos que una nación puede pedir” (p. 325), dos meses después fue asesinado y, con su muerte, se sucedieron más de 300 000 asesinatos. Una nueva guerra civil se inició y con ella cambios en la propiedad de las tierras; muchos perdieron estas por muerte, o se vieron obligados a abandonarlas, venderlas a bajo precio y por la llamada Violencia, otros ampliaron sus posesiones. Este periodo determinó cambios en la estructura agraria de forma directa o por efecto mediato, se apreció concentración de tierras en ciertas zonas y, con ello, el fenómeno de la migración del campo a la ciudad. Otro hecho influyente fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, que propició el desarrollo de la industria y la inversión de capital en la mecanización del campo, por ello, la clase dominante ofreció seguridad al propietario y este interés marcó la política agraria: la propiedad de la tierra era intocable y las decisiones fiscales favorecieron la productividad.
En 1953, Rojas Pinilla quien, con el apoyo de la clase dominante, frenó la violencia, especialmente en los Llanos Orientales y esta se abrió frente en el Tolima y Huila, donde los campesinos tenían tintes comunistas, por ende, surgieron los grupos guerrilleros. Un hecho que va a ser trascendental para el tema agrario, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica fue la Revolución Cubana (1959); esta repartió la tierra en el campo y vinculó al campesino en el proceso político. La respuesta fue inmediata por el gobierno imperialista del norte en cabeza del presidente Kennedy, con la propuesta en Punta del Este, llamada Alianza para el Progreso, en el cual las reformas agrarias eran básicas para frenar que los países al sur de los Estados Unidos siguieran el ejemplo de Cuba. En Colombia estaba el Frente Nacional, que asumió en el contexto económico, social y político elaborar una reforma agraria de urgencia, en la que se dieron tres variantes: la posición de avanzada de Lleras Restrepo, la de los conservadores y la relación comunista en toda la reforma y la desarrollista de López Michelsen.
En la discusión del proyecto de ley de reforma agraria confluían en lo mismo, “la negación de la reforma agraria” (Tirado, 1979, p. 341). En este proceso se pueden ver dos fases: a) repartir un poco de tierras entre los campesinos en las zonas donde subsistía la violencia y b) dirigida hacia la productividad, respetando la situación de los latifundistas y sin redistribución de la tierra. Con lo anterior se actuó como los bomberos dejado brasas. La razón expuesta por el autor Tirado (1979) es que en Colombia
[…] la burguesía industrial buscando ganancias, engorda lotes, que se valorizan por la inflación crónica, y que por lo tanto se haya formado una sola clase dominante, industrial terrateniente… no pueden hacer una reforma agraria que implique expropiación y repartición de tierras. Equivaldría a un hara-kiri económico que no se van a hacer. (p. 352)
Por eso, lastimosamente, la reforma agraria que hicieron fue la que los benefició como clase dominante. Machado (2003), economista reconocido, quien desde la academia ha explicado el complejo proceso de la tenencia de la tierra en Colombia. En los siguientes párrafos se apreciará el pensamiento y el trasegar del tema en mención. Desde los años sesenta, se han estado aplicando reformas agrarias que no han solucionado los problemas en torno a la tenencia de la tierra, se ha iniciado un nuevo siglo sin resolver lo relacionado con la propiedad y la tenencia que es desigual y bimodal, haciendo más complicado el proceso, en la medida en que se dan los cambios políticos, económicos y sociales, además de los internacionales como son la dinámica de los mercados, la tecnología y la globalización.
Читать дальше