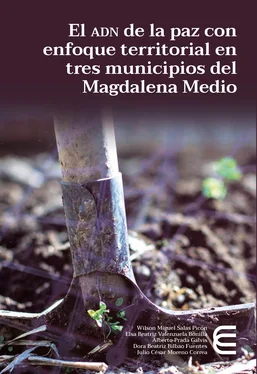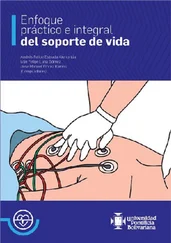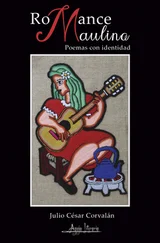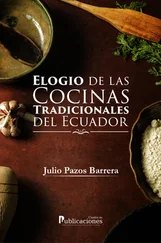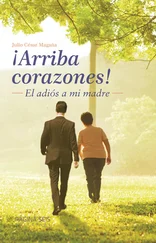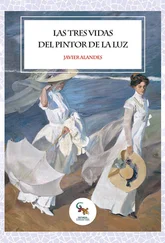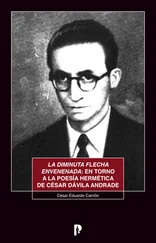Lo expresado hasta el momento indica que los principios de et y pdt se encuentran alineados a lo planteado por la Comisión de Ordenamiento Territorial en lo referente a la organización territorial y su efecto en el desarrollo del país: “un instrumento del Estado para el logro de la eficiencia, la consolidación de la democracia y la descentralización, respetando las autonomías locales y velando por la unidad nacional” (Comisión de Ordenamiento Territorial, 1994, p. 150).
A partir de lo planteado en el et, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud, 2009) postula que las bases que cimientan el et permiten la consolidación de una plataforma para la paz que surge de una infraestructura caracterizada por “al menos cuatro elementos: el fortalecimiento de la gobernabilidad, la cultura de paz, la participación de las poblaciones tradicionalmente excluidas y el fortalecimiento de la sociedad civil” (p. 25). En tal sentido se indica, de acuerdo con Müller (2015), que la paz requiere una infraestructura en la cual el desarrollo social, humano y la resolución de conflictos sean procesos transversales y relacionados.
Sobre lo expuesto, el pnud (2009) expresa que la intervención de las causas que originan los conflictos armados (estructurales y culturales) deben ser abordadas a través un trabajo participativo y mancomunado entre Estado —en el orden nacional, departamental y regional— y actores locales. Al respecto, Müller (2015) agrega:
Dicha participación implica la intervención en la problemática de las propias comunidades víctimas de la violencia cultural y estructural, como resultado de la decisión de la comunidad y toda la actividad desplegada a partir del diseño de un esquema de trabajos y metas. (p. 76)
El enfoque de trabajo propuesto por Müller evidencia como características el énfasis que se le pone al consenso social, la pluralidad (diversidad), la satisfacción de los derechos y las garantías de seguridad necesarias para la participación política; lo anterior constituye las bases más importantes para la consolidación de paz estable y duradera, que permita la satisfacción de las necesidades económicas, alimentarias, ambientales, políticas, sanitarias y psicosociales. El planteamiento expuesto es reafirmado por Londoño y Ramírez (2007). De acuerdo con lo anterior, Interpeace Guatemala (2016) indica:
Los proyectos de participación y gestión comunitarias pueden fortalecer los procesos de empoderamiento y resiliencia de la población donde emergen. Ya que gradualmente van adquiriendo la capacidad de controlar la propia vida mediante el desarrollo de habilidades y la adquisición de herramientas para la toma de decisiones. Lo cual, además permite reforzar los procesos de resiliencia mediante vínculos de solidaridad y confianza entre sus integrantes en las acciones para hacer frente a los problemas prioritarios de su entorno. (p. 18)
El camino recorrido
Lo expuesto hasta el momento, así como los hechos acaecidos en lo recorrido de la implementación del acuerdo de paz evidencian que la realidad sobre la desconcentración del Estado ha sido la principal limitante para el cumplimiento de lo pactado, tal como lo indica Agencia Anadolu (9 de agosto de 2018):
En 18 meses desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, el 61 % de los compromisos entre el Gobierno nacional y las Farc está en proceso de implementación o ha sido implementado completamente. El 39 % restante sigue pendiente; […] también alertó que algunos temas importantes y urgentes presentan retrasos. Ese es el caso de la reforma del sistema político electoral, la representación de las víctimas en el Congreso, las normas que se deben aprobar para lograr una reforma rural integral, las medidas necesarias para garantizar que las víctimas nunca vuelvan a vivir la violencia, la reintegración de excombatientes, entre otros; “es necesario agilizar la puesta en marcha de programas y medidas para la reincorporación de los excombatientes. Si no se hace, la paz podría perder calidad”, afirmó Paladini.
“Una de las medidas que habría que sostener para garantizar el cumplimiento de la reforma rural son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En esos espacios los niveles de participación ciudadana son muy altos. Eso es muy importante y es necesario consolidar esa estrategia. Sabemos que eso tomará tiempo”, añadió Paladini. (párr. 1, 7, 8, 12)
Sumado a lo anterior, la participación de las comunidades de base, de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil han sido limitadas y se han desconocido sus aportes y el trabajo realizado durante años en sus territorios9.
En este punto es importante indicar y resaltar que las organizaciones comunitarias y sociales cada vez más se empoderan y se involucran de manera participativa en los procesos territoriales y en el acuerdo de paz representa un rol protagónico para el éxito de este.
Borja (2017) indica que el tema de la organización territorial sigue siendo un problema para el país:
La organización territorial es un asunto irresuelto del país. Así, la relación entre poder político y espacio se ha convertido en un debate permanente. Desde los primeros tiempos de la república, el mapa político-administrativo ha estado sujeto al capricho de las fuerzas dominantes; ignorante de las comunidades. Una geografía institucional que al no interpretar la génesis geohistórica del espacio, produce tensiones geopolíticas internas y externas. (p. 62)
En coherencia con lo anterior, Vásquez, Vargas y Restrepo (2011) expresan que el conflicto armado se asocia con el nivel de desorden territorial, lo cual reafirman y ejemplifican Montañez et al. (2004) con las zonas de cultivo de coca, minería legal y mercado ilegal. Por su parte, Rodríguez (22 de octubre del 2016) manifiesta la relevancia que tiene la nación a través de la organización territorial como factor protector de la paz y la lucha contra las causas que pueden dar origen al conflicto armado. Al respecto, Borja (2016) ratifica el planteamiento y expone que para alcanzar una convivencia pacífica se requieren instituciones que no solo faciliten la organización territorial (geografía) que responda a las necesidades de la tierra y el territorio, con capacidad de reconocer las relaciones entre sociedad-espacio, sino también permitan consolidar la paz.
Por su parte, Restrepo (2018) manifiesta:
Tres características de la arquitectura del ordenamiento territorial condicionarán, sin duda, el acontecer de la implementación de los acuerdos de paz: la descentralización, los compartimentos estancos territoriales con la prelación de las políticas e instituciones sectoriales, y la precariedad del nivel intermedio con la falta de políticas de integración territorial horizontal. (p. 20)
Continuando con los puntos álgidos de la implementación del acuerdo de paz y sus riesgos, se evidencia que la situación de amenazas y asesinatos contra líderes sociales y de derechos humanos no ha disminuido, lo cual hace que la garantía de derechos se convierta en un reto importante para alcanzar la paz:
Una de las cifras reveladoras del informe es la que se registró durante los ocho años del Gobierno de Juan Manuel Santos en esta materia: desde 2010 hasta junio de 2018 fueron asesinados 609 líderes sociales, se registraron 2646 amenazas y 328 atentados contra esta población. Lo que quiere decir, según lo muestra la curva de agresiones, que después de iniciados los diálogos de paz los homicidios se incrementaron, en mayor proporción después de la firma del acuerdo. Asimismo, las intimidaciones, que despuntaron en 2016, se incrementaron en 2017 y no se detienen en lo corrido del 2018; “Es claro que el Gobierno de Juan Manuel Santos se lleva para la historia la impronta de haber cerrado el conflicto armado con las farc y dejado el proceso adelantado con el eln. No obstante, el saldo en relación con el derecho a la vida e integridad de los defensores de los derechos humanos pasa en rojo”; […] las diferentes bases de datos que surgieron después del Acuerdo de Paz para registrar estas víctimas. Así, por ejemplo, mientras la Defensoría del Pueblo dice que 331 líderes fueron asesinados entre enero de 2016 y agosto de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia apenas reportó, hasta julio pasado, 179 homicidios. Y así existen otras organizaciones no gubernamentales con cifras distintas, pero todas reportando que esta población cada día es más vulnerable en los territorios. En el mismo periodo, Somos Defensores documentó los casos de 263 líderes asesinados. (Bolaños, 24 de septiembre del 2018, párr. 4, 5 y 6)
Читать дальше