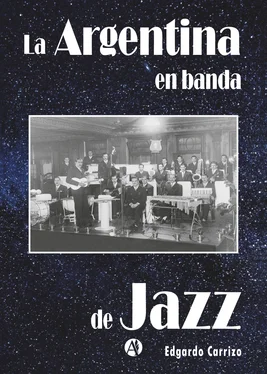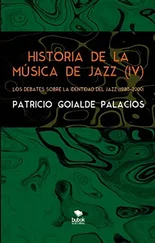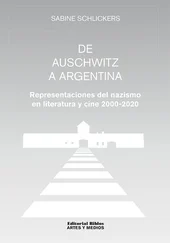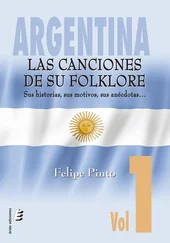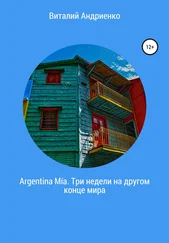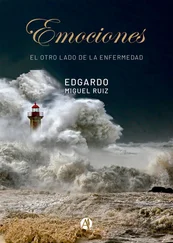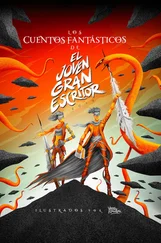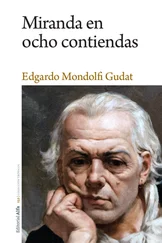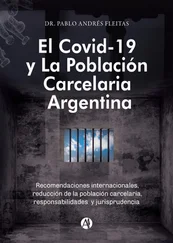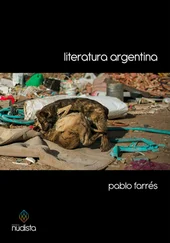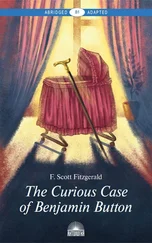Todo cambia, pero algo queda.
Así las cosas y si volvemos a lo nuestro, podemos afirmar, tal como exponen las palabras de Rafael Frühbeck de Burgos, que la mayor facilidad con que se mueven los músicos jóvenes de hoy se debe especialmente a que los métodos de estudio han avanzado de tal manera que permiten esa circunstancia.
Por ejemplo, quien comienza actualmente a aprender música se encuentra prácticamente de inmediato solfeando con el instrumento correspondiente, al contrario de lo que sucedía décadas atrás con el estudiante que se pasaba alrededor de un año en la misma tarea, manoteando el aire y “cantando” las notas del pentagrama pero mirando de lejos al piano, violín, acordeón o clarinete, para recién acceder al instrumento de su preferencia cuando el profesor evaluaba que estaba en condiciones de hacerlo, lo cual hacía que muchos de quienes comenzaban… no terminaran sus estudios, aburridos por el proceso.
En cuanto a la música, hay que reconocer que también se ha trasformado sustancialmente ya que nuestros oídos (me refiero a los órganos auditivos formados con los sones de hace 50 ó 60 años para atrás), acostumbrados a lo predominantemente melódico con que fuimos educados, hoy se encuentran chocando con el sentido primordialmente rítmico y -a que negarlo- tremendamente estrepitoso que muestran las formas vigentes.
Claro que en ese sentido también se sigue dando una circunstancia que tampoco ha cambiado: sigue habiendo música buena o superior, si se quiere realzar más el adjetivo, de la que el Rock y sus adyacencias forman parte porque en esta temática también existen muy buenos creadores e intérpretes.
Ahí están, por ejemplo, Frank Zappa, Sting, Muddy Waters, Pink Floyd, Prince y Bruce Springstein, entre muchos otros representantes con quienes se podrá o no estar de acuerdo… pero difícilmente discutirlos, sobre todo y especialmente en términos netamente musicales.
Por supuesto que es también remarcable la diferencia en cuanto a la escasa dosis de música valiosa que se produce y se emite por un lado en los estratos de aceptación masiva, y la llamativa cantidad de sones vulgares y groseros que se exponen por el otro, situación que agrava aún más la “sordera” imperante por ser la segunda opción el alucinado fin que parece perseguirse a ultranza.
En lo que se refiere al jazz, la cuestión es asimismo problemática porque todavía me sigo preguntando cómo es que aquellos que dicen saber y gustar del jazz, menosprecian lo sucedido a partir de principios de los años ’30 en adelante, como si hubiera muerto con el advenimiento de las nuevas corrientes en lugar de agradecer que esos cambios muchas veces no solo enriquecieron a la música que dicen amar y defender sino que además permitieron su continuidad en el circuito de incondicionales, generación tras generación.
Es como pretender seguir oyendo emisiones recibidas con una radio a galena en lugar de disfrutar de un receptor moderno. O procurar escuchar trasmisiones de otro país por onda corta con sus consabidas e inevitables interferencias en vez de hacerlo mediante la limpieza sonora con la que actualmente puede accederse a una radio de Japón mediante Internet…
... ¡Y encima seguir afirmando y defendiendo a capa y espada que los métodos de la galena y la onda corta son mejores que los reproductores estereofónicos modernos o la cibernética que conduce el sonido sin distorsión alguna!
Pero si hablamos de jazz, debemos aceptar también que por ser la música de fusión por antonomasia, resulta difícil clasificarlo con otra palabra que no sea con la que quedó marcado desde el principio a pesar de los títulos que se le fueron adicionando posteriormente y debido a ello presumo que será más adecuado nombrar a esto que nos ocupa y al cual me voy a referir de aquí en más, simplemente… Jazz.
Así que lo primero que tendremos que hacer para ubicarnos en todo esto, es definir qué es una Big Band, Gran Banda o Gran Orquesta de Jazz.
Muy bien 10.
Según los historiadores, escritores, musicólogos, recopiladores y demás componentes del universo jazzístico, o sea los que nos dedicamos a opinar desde el otro lado de la escena (la que representan los músicos), especifican que una Gran Orquesta de Jazz pasa a denominarse así por la cantidad de ejecutantes que componen su formación, generalmente en un número no menor de 10 músicos.
Esta definición señala, por lo tanto, que es la cantidad de instrumentistas y no la calidad del conjunto la que fija el término que aparentemente se remonta a 1929, ocasión en la que, según relatos de algunos especialistas, el pianista, director y arreglador panameño Luis Russell se hizo cargo de la banda de Joe “King” Oliver y denominó de esa manera -Big Band- a la agrupación.
Sin embargo, existe otra interpretación que no parte precisamente de una fuente histórica sino musical y es la que expresa el cornetista Rex Stewart al reconocer que él mismo y sus colegas...
(…) “quedamos de repente en evidencia ante una orquesta surgida de la nada”.
señalándola al mismo tiempo como...
(…) “ la primera gran banda blanca original de swing en la historia”.
En su libro, Stewart se refiere a la Victor Recording Orchestra, agrupación que entre 1924 y 1929 condujo Jean Goldkette, pianista y director nacido en Francia en 1893, aunque criado primero en Grecia, educado luego en Rusia y establecido finalmente en Estados Unidos. Un detalle más para agregar al hecho de que el jazz tiene raíces, intérpretes, creadores y responsables internacionales como no parecería llegar a sumar algún otro elemento artístico cuya esencia sea musical.
Y como para señalar respecto a la calidad de la Victor Recording Orchestra, Stewart especifica que las primitivas técnicas de grabación de la época no demuestran el nivel de la agrupación debido a que, por ejemplo, el contrabajo y la batería ejecutada con escobillas casi no se escuchan, además de aclarar que por esa banda pasaron en su momento músicos de la talla de Bix Beiderbecke, Hoagy Carmichael, Chauncey Moorehouse, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey, Bill Rank, Eddie Lang, Frank Trumbauer, Pee Wee Russell, Steve Brown y Joe Venuti, y encima contar con excelentes arregladores como Russ Morgan y el mismísimo Fletcher Henderson. Toda una garantía de que, incluso sin acceder a las grabaciones, la orquesta difícilmente podía juzgarse de un nivel que no fuera, por lo menos, aceptable.
Aparte de este dato que además indicaría que la de Benny Goodman no fue la primera orquesta blanca de Swing de la historia, afirmación que parte de un supuesto numérico y no cualitativo, el axioma referido a la cantidad de instrumentistas resulta bastante subjetivo en la medida en que se repasan los hechos que se fueron sucediendo.
Trataremos entonces de dilucidar de qué manera, cómo y cuándo el concepto de Big Band, Gran Orquesta o Gran Banda de Jazz tuvo en nuestro país sus inicios, desarrollo, cenit y declinación hasta prácticamente desaparecer… aunque no del todo según veremos más adelante. Pero para que esto tenga un mínimo de cohesión, tendremos que trazar algunos paralelos y/o consecuencias derivadas de lo que ocurría en el sitio donde se desarrollaron las primeras agrupaciones.
Así es que deberemos viajar relativamente en forma ficticia pero históricamente bien sustentados, tal cual venimos haciéndolo en estas páginas, entre los Estados Unidos y la República Argentina con el objetivo de analizar de qué manera lo de “allá” repercutía “acá”, como para poder entender cómo y por qué se fueron dando la serie de desarrollos y cambios que se sucedieron a través de las décadas.
Por eso, párrafos atrás de este capítulo traté -y espero haberlo logrado- señalar algunas coincidencias en el desarrollo histórico que hubo entre el jazz y el tango porque estoy inclinado a creer que el paralelismo que hubo entre ambos ritmos durante su difusión en nuestro país tuvo mucho que ver con la expansión que ambas temáticas tuvieron sobre todo en la primera mitad de la centuria pasada.
Читать дальше