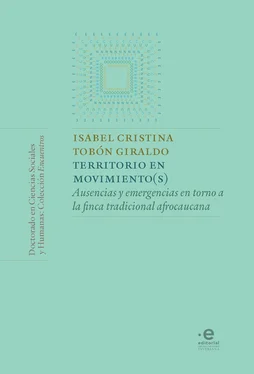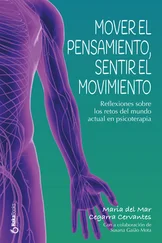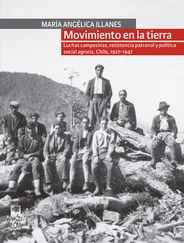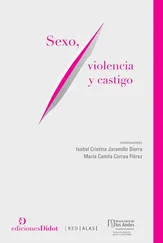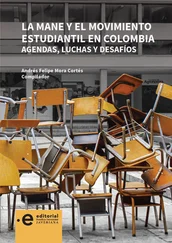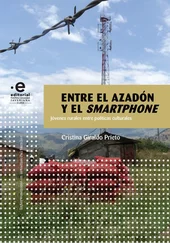Comprender el territorio desde las visiones, las proyecciones, los esquemas organizativos, las acciones colectivas, las prácticas y las resistencias de los sujetos sociales permite reconocer formas relacionales y políticas, transformadoras de las organizaciones, además de entender cómo se construyen las solidaridades locales y las cohesiones para la transformación y la autonomía territorial.
La investigación que da lugar a este libro es de naturaleza situada, por cuanto observa, reconoce y se alimenta de los trabajos desarrollados en las universidades del Cauca, Valle, Javeriana de Cali, así como del proyecto “Imperativos verdes y subjetividades ambientales campesinas en tres regiones de Colombia”, de los profesores Jefferson Jaramillo, Diana Ojeda y Carlos del Cairo, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. También toma como referencia los trabajos sociodemográficos de Michel Agier, Fernando Urrea, Olivier Barbary y Héctor Fabio Ramírez, que hacen énfasis en procesos étnicos, raciales e identitarios; las investigaciones de José María Rojas Guerra, Gustavo de Roux, Teodora Hurtado y Carlos Efrén Agudelo, para entender los conceptos de poder, lucha de clases y las formas de acción colectiva de poblaciones afrodescendientes; los trabajos de Odile Hoffmann en el Pacífico sur de Colombia, que versan sobre asuntos socioterritoriales, y los estudios del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (Cidse) de la Universidad del Valle sobre la economía del trabajo, el crecimiento económico, la productividad y la competitividad industrial del suroccidente del país, en especial del departamento del Valle del Cauca.
Es importante aclarar que esta obra toma distancia de la perspectiva disciplinar que asumen los autores del Cidse, cercana al posicionamiento de ciencia occidental moderna, y por la cual los actores sociales se entienden como objetos de conocimiento. En estas páginas, por el contrario, los actores sociales se consideran sujetos de conocimiento, acción e interlocución, por lo que valoro sus experiencias para comprender y explicar los conflictos presentes en el territorio nortecaucano, como las alternativas propuestas para su resolución.
También destaco el trabajo del Centro de Estudios Interculturales (CEI) de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, dedicado a procesos de intervención e investigación interdisciplinar en diversas regiones del país, por medio de los cuales aporta en procesos políticos y sociales, además de mediar en las relaciones entre el Estado y las organizaciones de base de las comunidades, especialmente en la resolución de conflictos interculturales. Esto, a través de tres líneas de trabajo: desarrollo rural y ordenamiento territorial, movimientos sociales y sostenibilidad ambiental y productiva, líneas de las que bebe esta obra y con las cuales comparte la complejidad de sus aproximaciones, en la medida en que considera los problemas ligados a estrategias para su intervención, en lugar de caer en el lugar común de plantear categorías generales que separan lo inseparable.
Las investigaciones del CEI reconocen a los diferentes actores en procesos de diálogo para tramitar conflictos territoriales y, en algunas ocasiones, han propuesto insumos metodológicos y de mediación entre las organizaciones comunitarias con el Estado, a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). De ahí, el reconocimiento de este centro como referente en la generación de acuerdos en zonas de conflicto del suroccidente del país.
De otra parte, es importante mencionar el trabajo del historiador Óscar Almario (2013) sobre la configuración moderna del Valle del Cauca, así como las investigaciones de Axel Alejandro Rojas sobre educación intercultural y etnoeducación, implementadas en los contenidos y el diseño metodológico de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos; esta última, sustentada en una serie de talleres realizados por todo el país. Finalmente, el libro Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia (2004), escrito por Eduardo Restrepo y Axel Rojas, aportó en el reconocimiento de la posición de los sujetos y colectivos sociales en la producción de teoría social para los efectos de este trabajo. En la misma línea, destaco los avances que en diferentes frentes realiza el Observatorio de Territorios Étnicos de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Las ideas que presento en esta obra se apoyan en las expresiones de los pobladores, para analizar críticamente los procesos y acontecimientos que ellos mismos narran y que posibilitan horizontes diversos y mixturados de las ciencias sociales. Este trabajo se distancia de las apologías a las formas económicas industriales implementadas en el valle geográfico del río Cauca, en torno a la producción extensiva e intensiva de la caña de azúcar, documentada y estudiada por institutos especializados en su investigación. 4Las estrechas relaciones de las universidades con las industrias vallecaucanas han permitido avanzar en estudios sobre la región, desde una visión positivista propia de la ciencia occidental moderna.
Este libro visibiliza las iniciativas y alternativas emergentes de los grupos oprimidos en dimensiones micro, las formas campesinas arraigadas, las organizaciones de base y las acciones colectivas rebeldes frente a la explotación laboral y el extractivismo. Su propósito es reivindicar saberes despreciados y desperdiciados para visibilizar posibilidades de vida digna desde lo local y acreditar los conocimientos populares y campesinos históricamente explotados por el colonialismo y el capitalismo.
Los planteamientos de la teoría sociológica propuesta por Boaventura de Sousa Santos señalan la necesidad de hacer investigación con los sujetos protagonistas de los conflictos. Por tanto, es importante conocer el lugar en el que se sitúa el investigador: sus posiciones epistemológicas y políticas. En este caso, se identifican y exploran matices que permiten descubrir condiciones de marginalidad, opresión, explotación y evidencian las resistencias y las luchas de las organizaciones sociales con sus rupturas y fragilidades.
Uno de los grandes objetivos de la teoría sociológica de Santos (2003, 2009) —al que aporta este trabajo— es descolonizar las ciencias sociales, en oposición a los planteamientos modernos positivistas que han llegado a tomar a los sujetos de conocimiento por objetos, fomentando el extractivismo cognitivo. La manera de contrastar esas prácticas reside en la escucha profunda planteada por Santos (2015), en la participación, el encuentro reflexivo y la construcción con otros a partir de las memorias compartidas y la socialización de su subjetividad creativa y activa. Así, la capacidad interpretativa y discursiva de quien escribe estas páginas permite ampliar la comprensión del territorio nortecaucano a través de la mirada de los actores sociales en la recuperación de sus experiencias vitales.
Ante la problematización de las categorías analíticas relativas a las formas modernas de conocimiento, tales como la geografía, la propiedad, el trabajo, el desarrollo, la productividad, la sustentabilidad, la diversidad, el patrimonio, la identidad, la historia, la movilización, la justicia, la tradición y el arte, la hermenéutica de la sospecha (Santos, 2006, p. 49) permite cuestionar y debatir las versiones naturalizadas de la historia que aparecen como las únicas posibles para entender los procesos y los acontecimientos en los que se diluyen las vicisitudes y las luchas de los pobladores afronortecaucanos. La defensa a ultranza del modelo extractivista neoliberal impuesto en el valle geográfico del río Cauca, una de las regiones más ricas de Colombia y el mundo por la productividad de sus suelos, hace que parezca imposible poner en duda el progreso material y acumulador del crecimiento infinito en un planeta finito e invisibiliza la explotación y la exclusión humanas mediante las cuales se imponen formas dominantes de categorías modernas que no responden a las realidades de territorios marcadamente heterogéneos.
Читать дальше