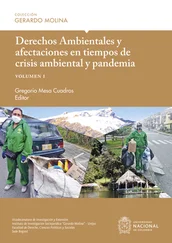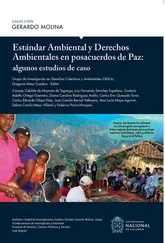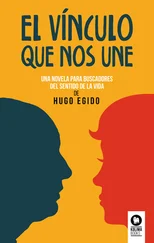La discusión sobre cómo se presentan en la realidad esta clase de acuerdos suscita importantes interrogantes sobre su procedimiento y contenido, dado que casi siempre se desconocen o se eliminan las obligaciones que debe cumplir el sujeto contaminador; de ahí que se afirme que estos contratos son meras “declaraciones de intención” que expresan un compromiso unilateral de las empresas, cuando no, como afirma Ost (1996: 117), una modalidad algo formalizada de la acción política. Así, esta clase de contratos es controvertida pudiendo señalarse a la administración ambiental burocrática de entregar su poder de reglamentación y de intentar obtener por la negociación algunos de los objetivos que no ha podido alcanzar por medios tradicionales. Pero, además, los contratos “medioambientales” presentarían varios riesgos, los cuales generan reservas y objeciones a la hora de su implementación como mecanismos para la protección ambiental. 1De un lado, está la sospecha de la indebida desigualdad entre empresas, donde las más poderosas podrían obtener de la administración, por vía del contrato, unos privilegios que no obtendrían por medio de la ley, y que han “conquistado” con su inmenso poder económico para que tome medidas a su favor. Igualmente, estaría el peligro de desregulación oficiosa y velada, ya que un contrato de este tipo podría llevar a las autoridades a mostrarse más flexibles en el control y más tolerantes con aquellos que han participado en el contrato negociado y lo han firmado, que con los demás que no han sido parte de él.
Por otra parte, se corre el riesgo de “captura” de los poderes públicos por parte de las empresas a las que deben controlar y regular, sobre todo cuando la administración no posee la suficiente información pues no dispone de recursos para producirla en interés general o público, y sólo cuenta con los datos que le aportan las empresas, especialmente incorporados en los estudios de impacto ambiental, en el diagnóstico ambiental de alternativas o en los planes de manejo ambiental cuando se solicitan licencias ambientales, generando un derecho “blando” más que flexible donde lo único que hace la administración es aceptar lo “consentido” o “autorizado” por los contaminadores. Por último, las posibilidades de control democrático resultante de una intervención pública “privatizada” están cada vez más en duda, así como la legitimidad de las actuaciones de los grupos de presión basada en el interés particular y en el corto plazo, cuando lo que exige la política pública y especialmente la ambiental es el interés general y el largo plazo. Ante la crisis de la capacidad de regulación del Estado, se despolitiza la cuestión ambiental al no haber debates realmente públicos, sino “encuentros cerrados” en los que, por supuesto, el interés común, los intereses de los más desfavorecidos, de las futuras generaciones y del ambiente, no son tenidos en cuenta.
Una de las formas “clásicas” o comunes en que las propuestas neoliberales se abren en el escenario de la internacionalización, privatización y globalización de los intercambios económicos por parte del capital, especialmente con los estados del Tercer Mundo, la encontramos en las versiones más profundamente ecocapitalistas y que podemos hallar descrita en Freeman, Pierce y Dodd (2002: 16 y ss.), quienes proponen cómo el lenguaje (o mejor la acción) de los negocios puede adoptar una política “medioambiental” desde cuatro matices de verde:
1. Verde claro: o verde legal: que implica “crear y sostener la ventaja competitiva asegurándose de que su compañía esté cumpliendo con la ley”.
2. Verde del mercado: basada en la regla de “crear y sostener una ventaja competitiva prestando atención a las preferencias ‘ambientales’ de los clientes”, es decir, está centrada en los clientes más que en el proceso de la política pública, donde “la ventaja competitiva requiere de ‘mejor, más económico y más rápido’. […] La lógica del verde del mercado aplica al ambiente el sensato y anticuado modo de pensar de ‘olfatear al cliente’”.
3. Verde del interesado en el negocio: obedece al principio “crear y sostener la ventaja competitiva respondiendo a las preferencias ambientales de los interesados en el negocio”, aplicando la lógica a los grupos clave de interesados en el negocio, como “clientes, proveedores, empleados, comunidades, accionistas y otros financieros”.
4. El verde oscuro: “Es un matiz por el cual pugnan muy pocas compañías. […] El verde oscuro sugiere el siguiente principio: crear y sostener un valor en una forma que sustente a la Tierra y cuide de ella”126.
Antes habíamos indicado que una de las principales expresiones del derecho negociado del ambiente tiene que ver con los denominados “mercados de derechos de contaminación”127, en los cuales la administración junto con las empresas establecen un estándar de calidad ambiental, permitiendo que la forma más adecuada de someterse a la norma sea el “mercado libre” en el que las empresas del sector negocian entre ellas, por compra y venta de “derechos o permisos de contaminar”. A pesar de lo que se pueda pensar de positivo sobre esta práctica (la eventual conciliación entre exigencias de protección ambiental y realidades económicas), es muy probable, siguiendo a Ost (1996: 120), que aparezcan una serie de problemas respecto a la responsabilidad que este tipo de derecho negociado causa, en especial, la generalización del riesgo de responsabilidad (que linda con lo penal, comúnmente) para aquellos que superen los límites autorizados; el riesgo de generación de monopolios dentro de los mercados de contaminación, y el riesgo de concentración inaceptable de daños ambientales en algunos lugares concretos como las zonas industriales de determinadas regiones del país, o de una región (como el caso del norte de México, el norte de África y el sureste asiático, a donde los países industrializados han desplazado sus empresas maquiladoras y contaminadoras), lo cual afecta principalmente a sectores poblacionales pobres y marginados y a las pequeñas y medianas empresas nacionales.
Este nuevo “derecho de contaminación” surge de algunas propuestas gubernamentales, promovidas desde sectores vinculados estrechamente con las empresas, principalmente contaminadoras, que están buscando eliminar los logros alcanzados en materia legislativa a nivel nacional e internacional, invirtiendo el principio de prevención y precaución cuando se propone y se aprueba el “mercado libre de la contaminación” y donde a los contaminadores se les asigna una cierta cantidad de contaminación que podrá ser emitida libremente, presumiblemente destinada a mantener los niveles ambientales dentro de unas cotas aceptables. Posteriormente, pueden comerciar con los derechos de contaminación, comprándolos cuando deseen evitar instalar controles y vendiéndolos cuando sus emisiones sean inferiores a la cantidad establecida. Los derechos ambientales se convierten así en la respuesta del capitalismo en esta nueva fase de acumulación donde el “principio contaminador pagador” termina siendo, como lo indicamos antes, que el contaminador negocia la norma, hace la norma y además puede pagar por ello o como en el caso colombiano no pagar si se le exige o, peor aún, despreocuparse porque el Estado no cobra pues no tiene cómo hacerlo. Esta nueva práctica ha generado una serie de conflictos, tanto entre empresas contaminadoras como entre algunas de éstas y el Estado, conflictos que han empezado a ventilarse en los tribunales. Aun así, consideramos que la única estrategia ambiental que funciona es la prevención, y son las comunidades afectadas las que pueden –como en efecto lo vienen haciendo– promover un movimiento público en defensa del ambiente y contra la crisis ambiental, y que la práctica del “mercado de contaminación” lo único que hace es incrementarla.
Читать дальше