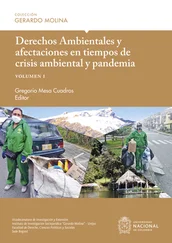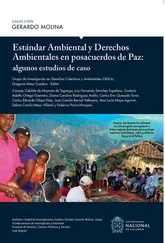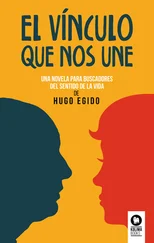Debemos además recordar que en un comienzo la producción e incorporación de sustancias contaminantes en el ambiente no estaba reglada, pero con el incremento de las prácticas productivas contaminantes se genera una situación de insostenibilidad120, la cual, sumada a la práctica de considerar inagotables los recursos (naturaleza ilimitada), así como infinita la capacidad de la naturaleza para soportar los elementos y efectos de la contaminación, induce a la creación de mecanismos de protección administrativa del ambiente sobre las conductas privadas. Después de un amplio proceso de casi dos décadas de estas prácticas, que se inician a finales de los años sesenta, surge una nueva discusión frente a las consecuencias generadas por las intervenciones públicas en la protección del ambiente, en especial acusando de incapacidad para hacerlo, proponiéndose (a partir de la deslegitimación de la actividad administrativa y la consecuente exaltación de “lo privado” y del mercado) la gestión privada y la aplicación de criterios de mercado al ambiente, buscando, sobre todo, transferir al mercado el juego de la asignación de cuotas de descarga/emisión, compatibles con el mantenimiento de la calidad del ambiente.
Estas prácticas, por supuesto, no buscan acabar del todo con la contaminación ambiental o con las empresas contaminantes, sino que más bien persiguen la flexibilización de la gestión ambiental, para que la administración pueda continuar con parte del establecimiento de las reglas (como los niveles permisibles de contaminación), las cuales, a partir de la fijación de estándares consensuados, llevarán a que los poderes con que cuentan las empresas se vean incrementados no sólo porque, como decíamos anteriormente, cuentan con las infraestructuras tecnológicas necesarias para “definir” tales límites e “imponerlos” a la administración, sino porque también en el derecho ambiental ya se ha hecho práctica común el predominio del “derecho a contaminar” más que su prohibición, o la “privatización de bienes comunes y colectivos” más que su protección en aras del interés general. Ante esta realidad, de nuevo se corrobora que el “derecho medioambiental”, más que una herramienta de protección de la naturaleza, y más que un derecho preventivo de la contaminación, es un derecho que con las interferencias de los grupos de presión, se ha convertido en “sistema de concesión de permisos para contaminar”, más que establecimiento de límites.
En este escenario surge y se expande el derecho medioambiental negociado121, el cual, frente al caos de las intervenciones públicas y privadas en el ambiente entendido como naturaleza, se propone desarrollar un proceso de desregulación estatal122 orientado hacia un mejor uso del derecho de propiedad y una gestión del ambiente por el mercado, y en el que unas veces se negocia el contenido mismo de las normas antes que sean formalmente aplicadas y en otras ocasiones, como expresa Ost (1996: 109), este nuevo derecho negociado se dará más tarde, “con vistas a preparar la aplicación particular y local de la regla, o también con vistas a resolver los problemas provocados por su aplicación”123.
Es entonces cuando a los industriales les resulta más económico contaminar y pagar por la contaminación producida o generada. Éste es uno de los efectos perversos del principio “el que contamina paga”, en el cual, en ocasiones, los empresarios industriales prefieren pagar el impuesto, canon o multa, a tener que realizar inversiones para evitar la contaminación. Los derechos “medioambientales” como respuesta del capitalismo en esta nueva fase de acumulación terminan además convirtiendo el “principio contaminador-pagador” en la farsa del contaminador que “negocia” la norma y “hace” la norma, pues puede pagar por ello; y si además puede “interpretar” la norma al acomodo de sus intereses, cuando excepcionalmente pueda ser llevado a juicio, veremos también cómo las funciones públicas del ejercicio del poder terminan en un solo lugar, en un solo todopoderoso actor, el superpoder del capital. Esta situación es mucho más visible en países del área andina como Colombia124.
Por otra parte, y siguiendo a Ferrajoli (2001: 377-380), los límites y vínculos entre la esfera pública y privada vienen siendo destruidos por el nuevo “derecho de la globalización”, basado no ya sobre la ley sino sobre la contratación, es decir, sobre el mercado, y equivalente, por tanto, a un sustancial vacío de derecho que abre espacios incontrolados a la explotación del trabajo y del ambiente, así como a las diversas formas de criminalidad económica y a las correspondientes violaciones de derechos humanos, en un lugar donde la globalización de la economía en ausencia de reglas ha provocado “un crecimiento exponencial de las desigualdades, legitimadas por la ideología neoliberal, según la cual la autonomía empresarial no es un poder, sujeto en cuanto tal al derecho, sino una libertad, y el mercado necesita, para producir riqueza y ocupación, no reglas, sino al contrario, no ser sometido a ningún límite y a ninguna regla”. De ahí que el rasgo característico de lo que se denomina “globalización” es, para este autor, la crisis del derecho en un doble sentido, uno objetivo e institucional, y el otro, por así decirlo, subjetivo y cultural; es decir, de una parte,
como creciente incapacidad reguladora del derecho, que se expresa en sus evidentes e incontroladas violaciones por parte de todos los poderes, públicos y privados, y en el vacío de reglas idóneas para disciplinar sus nuevas dimensiones transnacionales [y por otra] como descalificación, intolerancia y rechazo del derecho, que se expresa en la idea de que los poderes políticos supremos, por el hecho de estar legitimados democráticamente, no están sometidos a reglas, ni de derecho internacional ni de derecho constitucional, y que, de igual modo, el mercado no sólo no tiene, sino que debe prescindir de reglas y límites, considerados como inútiles estorbos a su capacidad de autorregulación y promoción del desarrollo.
Vistas así las cosas, la más clara expresión de la versión neoliberal ecocapitalista del nuevo “derecho ambiental negociado” es el contrato medioambiental, que surge de dos tensiones distintas: por una parte, como lo expresa Ost (1996), el Estado busca una mayor eficacia en la gestión ambiental, y por otra, tiene la intención de desarrollar los principios democráticos de la participación transformando en “contrato medioambiental” los acuerdos125 a que han llegado los particulares (empresas, ONG ambientales, habitantes de la región), para explotar un recurso en un espacio determinado, siendo el caso que en muchas ocasiones la administración no dispone del conocimiento técnico científico adecuado, ni de los estudios previos de impacto ambiental o de diagnóstico ambiental de alternativas, de planes de manejo ambiental o de la capacidad necesaria para la “regulación” de los conflictos e intereses, lo que genera la “imposición” de los “intereses” de los más poderosos y con mayor capacidad de influencia (las empresas contaminadoras o depredadoras de recursos), quienes han recogido, generalmente de manera ficticia, las ideas de protección y conservación ambiental como la base del neo-corporativismo y su versión de la autogestión del ambiente (ecocapitalismo). Según ellos, los verdaderos cambios sólo se logran en un proceso de concertación, auto-asignación de responsabilidades y acuerdos, más que por los procesos coercitivos de la administración.
Son variados los argumentos a favor de la eficacia instrumental de la nueva regla del derecho negociado, ya que tiene todas las ventajas de la flexibilidad y permite adaptarse a los cambios coyunturales pues se interviene en todo el proceso de discusión; además, hay coherencia por la aceptación de las partes en conflicto lo que obviaría una eventual actuación judicial. La lectura sintomal, siguiendo a Serrano Moreno (1996: 217), expresaría adecuadamente por qué en el plano legal de sistema jurídico ambiental hay vacíos en ciertas y determinadas materias. Este autor se responde con otra interrogación: “¿No será que [por ejemplo] las grandes empresas energéticas prefieren el rango reglamentario porque les proporciona un margen de negociación –e incluso de elaboración conjunta de reglamentos– con los ejecutivos, que en ningún caso les proporcionarían las ‘luces y taquígrafos’ de un parlamento?, y que estarían reflejando las formas en que se estaría expresando el derecho ambiental negociado en la fase de globalización económica”.
Читать дальше