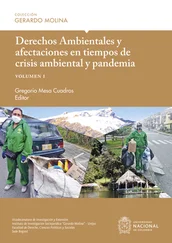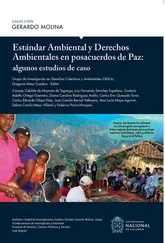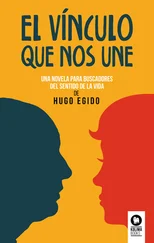Por otra parte, un derecho a un comercio e intercambio internacional justo ha venido siendo defendido por un pequeño grupo de economistas ecológicos en contra de la extendida literatura de la “economía medioambiental” dominante, la cual afirma que crecimiento económico y protección ambiental son compatibles, de la misma manera que lo son, según ellos, comercio internacional, relaciones económicas globales y protección ambiental. Pero la historia del comercio internacional es una historia de relaciones desiguales e inequitativas que siempre generan mayor desigualdad. Son variados los ejemplos que dan una nueva fuerza a la teoría del subdesarrollo como consecuencia de la dependencia que se expresa en intercambios desiguales. El profesor Martínez Alier (1994: 206, 244), por ejemplo, considera que el intercambio desigual e injusto se produce no sólo por la infravaloración de la fuerza de trabajo de los pobres del mundo y por el deterioro de las relaciones de intercambio en términos de precios, sino también por los diferentes “tiempos de producción intercambiados”, cuando en el tráfico comercial mundial se venden los “productos” extraídos, de reposición larga o imposible (como los minerales o la biodiversidad) a cambio de productos de fabricación rápida, cuyos impactos y resultados directos en las zonas del Sur son la contaminación, la destrucción o pérdida de los recursos 98y la pobreza de sectores cada vez más amplios de la población de estos países 99.
De igual manera se expresa Hauwermeiren (1996: 183-186), quien considera que la realidad actual de un comercio internacional justo es muy discutible ya que el llamado “círculo vicioso de sostenibilidad” (en el que el comercio internacional sea promotor del crecimiento, el crecimiento aporte recursos adicionales para mejorar el ambiente y éste, a su vez, suministre los recursos que sustentan el crecimiento y la expansión del comercio) ha venido siendo cuestionado desde la “economía ecológica” por autores de amplio reconocimiento universal como Daly (1989), (1991), (1995) y (1997), Costanza y otros (1999), quienes argumentan que el comercio no es beneficioso para todos sino que en él hay perdedores, no solamente un sector de seres humanos sino también los ecosistemas y el ambiente, pues en aras de ganar competitividad se externalizan los costos ambientales, muchos de cuyos daños (por ejemplo, la extinción de una especie) no podrán ser reparados con recursos financieros y, sobre todo, la biosfera tiene “límites” físicos, tanto como “despensa de recursos”, como espacio para verter los desechos, o, como expresan Sempere y Riechmann (2000: 162), en el intercambio entre los países del Norte y del Sur, los recursos naturales son infravalorados, mientras que la tecnología y los recursos financieros son sobrevalorados, situación que se agrava cada vez más haciendo crecer la burbuja del empobrecimiento de los países del Sur a costa de “financiar” el desarrollo del Norte rico.
En el mismo sentido, en la agenda ambiental internacional son muchos más los asuntos y las promesas incumplidas. A pesar de las permanentes exigencias sociales para que se destine por lo menos el 0,7% del PIB para asistencia al desarrollo del Tercer Mundo, éste sigue siendo un compromiso internacional que los Estados industrializados rehuyen pero que deberían asumir como sujetos de derecho internacional vinculados por instrumentos jurídicos de diverso tipo, y no descargar sus compromisos sobre las organizaciones no gubernamentales, las cuales, a pesar de realizar una labor meritoria, realizan una tarea limitada por la ausencia de decisiones políticas de alto nivel y la asignación de los recursos correspondientes. De otra parte, no ha sido posible la implementación adecuada y conforme de las tareas y obligaciones de la Agenda 21, asumidas por los países en la Conferencia de Río 92 y sobre las cuales se insistió de nuevo en la Cumbre de Johannesburgo en 2002 y en Río 2012. Al contrario, parece que los acuerdos y compromisos para garantizar el “derecho al desarrollo” y el “derecho a un ambiente sano o adecuado” son materias “borradas” o “suspendidas” por aquellos factores reales de poder en las relaciones internacionales: los mandatos de la OMC 100, el BM, el FMI y las compañías transnacionales.
Aun así, se sigue reivindicando y defendiendo el derecho a un desarrollo propio, el cual debe incorporar la cancelación de la deuda externa injusta y el pago de la deuda ambiental que los países del Norte deben al Sur, el derecho al conocimiento tradicional (sobre el uso, la conservación y preservación y el control colectivo de la biodiversidad propia), en particular el de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales y campesinas al conocimiento ancestral y tradicional de las diversas formas de acceder, usar y conservar la biodiversidad, conocimiento que se ha venido transmitiendo por generaciones sin “pagar” derechos, tasas o regalías de ningún tipo y abierto a la mayoría de la población sin que medie el mercado; el derecho a no ser objeto de ninguna clase de racismo ambiental (buscando que se elimine la práctica de los últimos años de convertir a los países del Sur en los basureros de los desechos tóxicos, químicos y nucleares producidos por el Norte industrializado) o el derecho a la seguridad ambiental como garantía de acceso a las funciones y a los bienes y servicios ambientales a todo el mundo y no sólo a los poderosos y ricos, ya que el Norte se apodera de una cantidad desproporcionada de recursos del Sur y produce igualmente una cantidad desproporcionada de contaminación que pone en peligro la seguridad ambiental del globo en general.
De todas formas, la construcción y el desarrollo del derecho ambiental actual tuvieron que ver con su configuración de manera lenta e incompleta, en la cual, en un primer momento predominaban diversos aspectos de otras legislaciones (especialmente civil, comercial, administrativa) y posteriormente, incorporando ciertas novedades que el pensamiento ecologista y ambientalista le brindaban. Así, lo que por definición podría caracterizar al derecho ambiental como pluralista, complejo o sistémico, convivía con formulaciones parciales, sectoriales, restringidas y restrictivas, casi siempre visiones signadas por el capital y la acumulación, las cuales se oponen a la supervivencia de concepciones multi, trans e interculturales que tienden a la incorporación de los conocimientos suprimidos o marginalizados, y que han demostrado ser benévolos y no atentatorios contra el ambiente, salvo cuando las presiones de antiguas y nuevas colonizaciones obligan a quienes las sufren a la depredación 101. Aquí están y sobreviven los paradigmas de otros derechos colectivos y ambientales que se construyen y reconstruyen desde formas de autodeterminación, autonomía y emancipación de los modelos de desarrollo hegemónicos, que con su peso arrollador hacen casi imposible la vida de pueblos y comunidades que insisten en que “otros mundos son posibles” más allá del supuesto libre mercado del capital.
Si por una parte se ha venido defendiendo lo público y lo colectivo que caracterizaría una visión amplia de los derechos ambientales, por otra parte persiste y se impone una visión que sólo busca la privatización de todos los espacios del mundo y de la vida, bajo el mandato sagrado del capital y del libre mercado, y que hoy se edifica sobre el “nuevo derecho privado o negociado medioambiental”.
Hemos indicado que las visiones sobre el ambiente y la naturaleza no han sido siempre homogéneas. La legislación ambiental como parte del derecho ambiental, en un comienzo se dedicó a reglamentar aspectos de protección individualizada de los elementos de la naturaleza o de sus recursos y, como afirma Valenzuela (1983: 187), posteriormente evolucionó hasta incluir en su objeto la protección de los sistemas ambientales en cuanto tales (ecosistemas), regulando el manejo de los factores que los constituyen con una perspectiva global e integradora, sobre la base del reconocimiento de las interacciones dinámicas que se dan entre ellos, y con miras a afianzar el mantenimiento, y si es posible, a incrementar los presupuestos del equilibrio funcional del todo (otros ecosistemas o la biosfera) del cual forman parte. Pero en la actualidad, diversos análisis sobre la misma concluyen que sus principales características son la dispersión, la incoherencia y los vacíos normativos, una deficiente técnica legislativa, y el entendimiento equivocado que la cuestión ambiental es una tarea local o regional.
Читать дальше