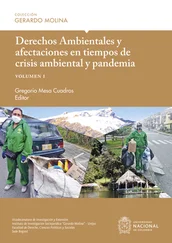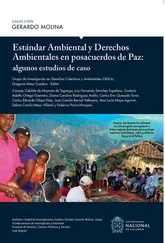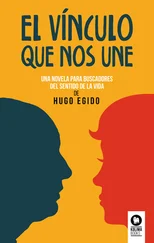Una de las características del “derecho administrativo del ambiente” tiene que ver con la incorporación de algunos elementos propuestos por la nueva disciplina de la ecología, la cual presenta una visión integrada y dinámica entre las especies –incluido el ser humano– y el ambiente. Pero el diálogo entre ecología y derecho ha sido un diálogo difícil, en especial por sus conceptos, criterios y categorías distintos 112. Un entendimiento entre estas dos áreas partió de un acercamiento del derecho a las dos características fundamentales de la ecología: el pensamiento global y el pensamiento de la complejidad.
Respecto a la globalidad, en un primer momento se pasó de una visión antropocéntrica a una mejor consideración de la lógica de la naturaleza; fue el paso del punto de vista local al planetario y del punto de vista concreto, particular y sectorial (los animales, los bosques, el agua) a la exigencia abstracta y global (la biodiversidad, el patrimonio genético, las futuras generaciones). En un segundo momento se dio la protección de santuarios o especies, en el marco de una naturaleza-museo para conservar por el Estado (áreas de reserva natural, parques nacionales, entre otras figuras). En un tercer momento, y a partir del reconocimiento de las dimensiones planetarias de los conflictos y problemas ambientales (Cumbre de Estocolmo 72), se busca proteger el conjunto de los hábitat ocupados por las especies amenazadas. Así, se inicia la internacionalización de la protección de la naturaleza, la cual llegará a su mayor desarrollo en una cuarta fase, cuando se otorgan valores intrínsecos a conjuntos globales como el patrimonio genético y la biodiversidad 113, y es aquí donde la problemática ambiental adquiere un tratamiento jurídico internacional y global 114.
Frente a la complejidad, el derecho ha perseguido que a las normas jurídicas clásicas se sucedan actos jurídicos en constante reelaboración para que se adapte al progreso de los conocimientos y las técnicas. Este “derecho blando”, de carácter esencialmente simbólico, se opone al clásico derecho rígido, continuamente superado por la realidad. Este derecho del “medio ambiente” se ha precisado, por ejemplo, en la obligación impuesta a los Estados sobre su responsabilidad en la prevención y reparación de daños ambientales, las políticas de conservación según algunos criterios ecosistémicos y ambientales (la dinámica de las poblaciones, la fluctuación del área de repartición de la especie y la estabilidad de los hábitat naturales indispensables para su supervivencia), las normas de control no sólo preventivo sino también correctivo y de reparación del daño, prácticas que llevan a caracterizar una cierta “ecologización” del derecho.
Por otra parte, en este proceso de reelaboración y producción de las normas ambientales, tanto a nivel nacional como internacional, se va apreciando con mayor nitidez la “privatización” del espacio de discusión, en el sentido que, las grandes empresas empiezan a incrementar su poder e influencia logrando que las normas de especial significación por sus efectos sobre el ambiente y los derechos de las personas sean concebidas en el estrecho marco de la reglamentación burocrática (donde pueden ejercer con menos dificultades su papel de cabildeo, “lobby” o de “elaboración conjunta de reglamentos”) 115, dejando de lado el espacio “amplio” del debate público en los escenarios democráticos del nivel local, regional o nacional o los cuasidemocráticos del nivel global116.
Una vez que el derecho administrativo del “medio ambiente” prosigue su expansión, a partir de las nuevas funciones asignadas al Estado y la conversión de la problemática ambiental en un problema sociopolítico más generalizado, se comienzan a visualizar algunos de sus resultados previsibles, como la hiperinflación normativa117 e institucional, por una parte y, por otra, muy pocos recursos para el cuidado del ambiente y la reparación de sus daños cada vez más crecientes, ya que las actividades económicas y productivas (industria, comercio, agricultura, transporte, turismo, energía) tienen un peso específico superior sobre la actividad ambiental, de tal forma que la causa principal de la ineficacia del “derecho ambiental” está en su contradicción con unas normas más poderosas (el “derecho económico”), que organizan y protegen las diferentes actividades destructoras del ambiente, situación que hace prever la necesidad de desarrollar un estatuto global ambiental que esté presente en cada una de las políticas estatales, las informe, las limite y las oriente.
El resultado es, por tanto, el fenómeno bien conocido de la hiperinflación normativa y su cortejo de efectos perversos, el cual pasa por producir y cambiar, siguiendo a Ost (1996: 102), “demasiados textos, demasiado pronto modificados, demasiado poco conocidos, mal e incompletamente aplicados”. Esta inflación de normas se traduce entonces en una “proliferación de textos situados en lo más bajo de la escala normativa: órdenes, reglamentos, directivas, circulares, instrucciones ministeriales, pliegos de condiciones técnicas, cuya publicidad es incierta y su alcance jurídico dudoso [cuando] no son, por lo general más que un marco vacío, de un carácter solamente programático”. Tal inflación normativa, según este autor (1996: 98-123), también contiene variadas características de incoherencia, vaguedad, superposición, descoordinación y confusión de funciones (o muy centralistas cuando no excesivamente localistas), contradicción (unas protectoras, otras propietaristas y otras claramente depredadoras), obsolescencia, incontrolables (no se han previsto los medios ni los recursos para el control), con bajo perfil jerárquico, cambiantes y aplicables o no según el vaivén de cada administración (prevén excepciones a cada caso) cuando no, directa y tendencialmente interesadas a favor de las grandes empresas agroindustriales, científico-tecnológicas, químicas, farmacéuticas, alimenticias, energéticas, de transporte, de armamentos, turísticas, mediáticas y de telecomunicaciones y nuevas tecnologías.
En la caracterización de este escenario nos parece adecuado indicar, como lo hace Garrido Peña (1997: 313), la distinción de por lo menos tres tipologías de políticas ambientales: en primer lugar, las tecnocrático-productivistas, presentes en la mayor parte de la actual cultura política neoliberal, que sin cuestionar los límites del crecimiento, ven la crisis ambiental como “un reto y un principio de oportunidad para el avance tecnológico y la creación o ampliación de nuevos mercados”, desconfiando de la gestión ambiental pública, promoviendo la gestión ambiental privada desde procesos de investigación e innovación tecnológica y mecanismos de mercado, asignando a este último el escenario central de su política y señalando a las empresas y los consumidores como sus sujetos principales. En segundo lugar, las políticas administrativistas, que podrían caracterizarse por su desconfianza en las posibilidades del mercado o de la sociedad civil, proclaman la necesidad de reforzar la intervención del poder político por vía legislativa-administrativa para resolver los conflictos ambientales118, pero sin perseguir ningún cambio global, al ser meramente políticas de corrección y complemento, cuyos sujetos centrales son la administración y los partidos políticos y sus instrumentos, el plan, la ley y los presupuestos públicos. En tercer lugar, las políticas alternativas, que tratan de hacer una caracterización exhaustiva de la crisis ambiental como crisis civilizatoria, no siendo viable una política ambiental sectorial o complementaria sino una que conduzca a un cambio cultural, político y social global; es decir, no pretenden cambiar la política ambiental del sistema, sino cambiar el sistema mismo “ecologizándolo”, “ecología política más que política ambiental”, en la que ni el mercado ni el Estado son el centro de sus decisiones119.
Читать дальше