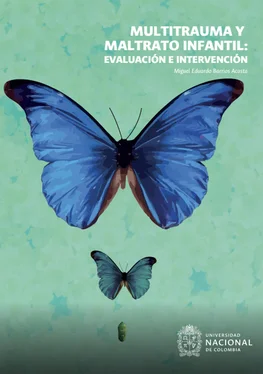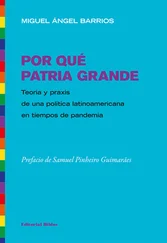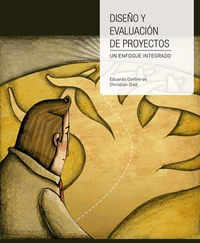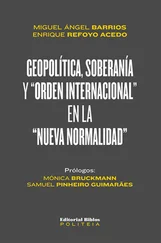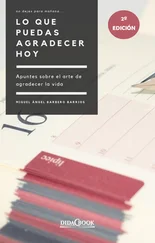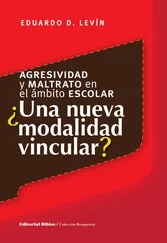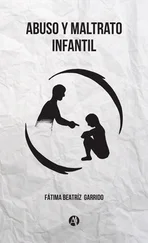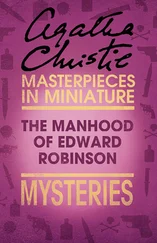Al principio tropezaron con la casi imposibilidad de recluir algunos de los centenares de chinos vagabundos entregados a los vicios más repugnantes, vestidos de andrajos, durmiendo donde les cogía la noche, ejerciendo la ratería en todas las formas y, lo peor, esparciendo el letal contagio con los muchachos que no saben para donde vienen ni para donde van. (p. 1456)
El Hospicio Real en 1883 fue asignado a las Hermanas de la Caridad y fue soportado económicamente por la Beneficencia de Cundinamarca, según Ruíz, Hernández y Bolaños (1998).
La situación social de los pobres se deterioró aún más en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de varias guerras civiles. En 1886 se formuló la Constitución Política, que continuó la exclusión de los derechos políticos a los más marginados. Desde 1880 hasta 1930, la corriente política hegemónica fue la conservadora, cuyos líderes siguieron tomando como ejemplo los lineamientos de la asistencia de los países europeos; por eso, a este periodo se le llamó el asistencialismo importado, que incluyó la subvención de asilos, hospicios y otras actividades de beneficencia. En 1886 también se creó la Junta Central y los Departamentos de Higiene, los cuales tenían funciones policíacas ejecutadas por la policía. Los pobres paralelamente resolvían sus problemas de salud a través de iniciativas de beneficencia privadas, administradas por la Iglesia o mediante prácticas altruistas médicas. Los hospitales concebidos como de caridad eran la representación emblemática del modelo, aunque la beneficencia también incorporaba orfanatos, ancianatos, asilos para personas con problemas mentales, comedores comunales, entre otras. Las juntas de beneficencia fueron usadas por líderes para acceder a otros cargos públicos (Rodríguez, 2006; Hernández y Obregón, 2002; Barrios et al., 2007).
El recorrido histórico inmediatamente presentado del precario «sistema de protección» infantil hasta finales del siglo XIX en Bogotá dio cuenta de cómo este estuvo fundamentado en preceptos caritativos desarrollados desde instituciones privadas religiosas. Las acciones inicialmente se enfocaban en dar un soporte piadoso a madres desprotegidas y a sus hijos, así como a huérfanos y a niños abandonados y después a los niños de la calle, quienes rápidamente se asociaron con la delincuencia juvenil. A partir de esto último, las actividades de hospicio tuvieron la función de control social sobre dicha problemática.
Volviendo a los espacios europeos, las circunstancias de deterioro de las condiciones de vida de muchos niños en el primer cuarto del siglo XX, específicamente de quienes estaban por fuera del núcleo familiar, fueron las que generaron, desde el hacer de organizaciones de la sociedad civil, el posicionamiento de la protección del menor en situación irregular (por fuera de su familia). Los lineamientos de la protección infantil se adoptaron en la Carta de Ginebra, los cuales se aprobaron en la quinta asamblea de la Sociedad de las Naciones en 1924.
El final de la Segunda Guerra Mundial con la puesta en escena del holocausto judío por parte del nazismo y la destrucción masiva de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki por la bomba atómica generó la creación de un mecanismo de regulación transnacional: el Sistema de las Naciones Unidas. Con este, se posicionó el discurso de los derechos humanos. Los derechos del niño se establecieron en la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada en 1959, la cual es ratificada en la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989. Según esos instrumentos jurídicos de carácter internacional, los niños/as «se convirtieron en sujetos titulares de derechos y obligaciones en los cuales se funda la democracia contemporánea» (Galvis, 2006, p. 109). Sin embargo, Galvis opina que «no existe consenso sobre los alcances de la titularidad de derechos y el debate continua» (Galvis, 2006, p. 109).
Como se expuso previamente, en Colombia el concepto de protección a la infancia se posicionó desde el Estado a partir de finales del siglo XIX a través de programas de beneficencia, los cuáles siguen basados en la caridad cristiana, ahora insertados en políticas estatales. Este es el caso de los programas generados desde la medicina preventiva, como La Gota de Leche, que oficialmente empezaron en 1917 bajo el apoyo de la Sociedad de Pediatría y con el liderazgo del Doctor Calixto Torres Umaña (Rodríguez, 2007). También, se posicionaron los programas Sala Cuna en la década de los cuarenta (De la Rosa, 1944). En 1946 se creó el Consejo Nacional de Protección Infantil (Sociedad de Pediatría, 1963). Este tipo de programas generados desde la pediatría social demuestran interés de los pediatras en el abordaje de problemáticas sociales que influyen en el bienestar y la salud de los niños, especialmente en el ámbito nutricional y que guardan estrecha relación con altas tasas de mortalidad infantil.
De acuerdo con Hernández y Obregón (2002), la historia de la protección social en Colombia inició su segunda fase desde la segunda década del siglo XX, con el inicio de la industrialización y el pago asalariado de los trabajadores, así como con el desplazamiento de los campesinos a las ciudades. Por esto, el Estado asumió el abordaje de las problemáticas sociales como un producto de la modernización del mismo. Estos autores describen una sinergia entre la higiene pública y la economía, facilitada por la producción, industrialización y comercialización del café (Barrios et al., 2007).
Sin embargo, los cambios subsiguientes en el siglo XX dentro del sistema de protección social poco afectaron los lineamientos de la protección a la niñez. Es decir, la siguiente trasformación de la protección social, que sintéticamente incluyó la irrupción de la clase obrera y la creación de sindicatos, la creación de asociaciones de comerciantes e industriales (Hernández y Obregón, 2002) y la incorporación de los principios del aseguramiento con la clasificación de distintos tipos de trabajadores (Rodríguez, 2006) llevó a lo que Hernández (2020) en términos de salud denominó como la fractura originaria de los servicios de salud en Colombia.
Tampoco hubo trasformaciones significativas del enfoque asistencialista dentro del sistema de protección de la niñez en Colombia durante el tercer periodo histórico del sistema de protección social del país. Este fue producto de la globalización financiera con la implementación del modelo de competencia regulada en salud. A su vez, dichos lineamientos tuvieron condicionantes transnacionales que seguían los preceptos del consenso de Washington, facilitado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. A través de lo anterior, se asumió la política de reducción del Estado y la descentralización administrativa, con lo que se le dio mayor responsabilidad a las administraciones locales y se fomentó la participación comunitaria (Rodríguez, 2006; Hernández y Obregón, 2002; Barrios et al., 2007).
El recorrido histórico institucional de asistencia para los niños huérfanos, abandonados o que viven en la calle da cuenta de muchas de las instituciones que se crearon en el siglo XX para atender a este tipo de poblaciones. Al respecto, en Bogotá se han referenciado:
La conformación en 1930 del Instituto Tutelar y la Escuela de Trabajo; en 1934 el Amparo de Niños; en 1935 las Granjas del Padre Luna; en 1944 el Dormitorio Lourdes, en 1949 el Instituto Montini; en 1950 la Escuela del Redentor; en 1960 la casa maternal Rosa Virginia, y; en 1966 la Residencia Juvenil de Niñas a cargo de las Hermanas del Buen Pastor. (Ruíz, como se citó en Barrios et al., 2007 p. 56)
En 1968 se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Ley 75) y en 1989 se aprobó el Código del Menor, que se sancionó 7 días después de la Convención (Galvis, 2006) y, aunque reconoció los derechos de la niñez, predominó en este la doctrina de la situación irregular. En Colombia, el posicionamiento legislativo del discurso de los derechos del niño solo se hizo realidad en el 2006 mediante la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia. De modo que pasó más de un siglo para que en el país jurídicamente se pasara del «menor como objeto de protección» a los «niños/as como sujetos titulares activos de derechos». Se insiste en que esa transformación jurídica y legislativa de la niñez ha sido el resultado del posicionamiento progresivo en la esfera internacional del discurso de los derechos humanos, que gradualmente ha permeado a la infancia.
Читать дальше