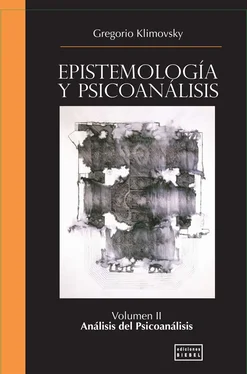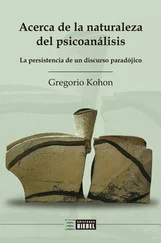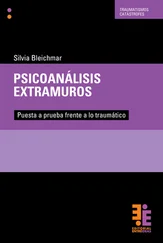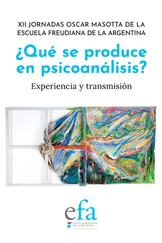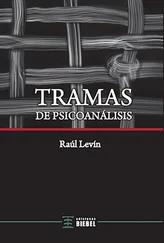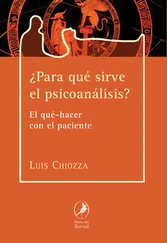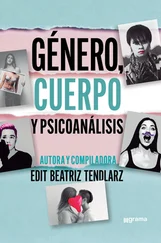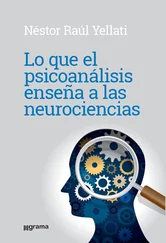Eduardo Issaharoff: Pero no sé hasta qué punto esto también haría a un aspecto que era justamente en el que a mí en un momento me pareció que coincidíamos y no coincidíamos, acerca de la unidad del método científico, en el sentido de que hay un método científico que es común a todas las disciplinas.
Gregorio Klimovsky: Acerca de eso, sin embargo, quisiera hacer una aclaración, porque puede dar lugar rápidamente a malos entendidos. Creo que hay un conjunto de métodos científicos, no un solo método; el sistema axiomático de las matemáticas, también la estadística, que no es lo mismo que el método hipotético deductivo, pero de todas maneras es un método.
Diría también que hay un conjunto centralizado de métodos que sirven para todas las ciencias. Además, y por el contrario, no cabe duda de que cuando una ciencia en particular tiene leyes particulares que corresponden a su campo, automáticamente surgen metodologías, como consecuencia, que son privativas de ella.
Entonces, aseverar que hay una unidad metodológica en todas las ciencias no entra en colisión con la afirmación según la cual, por las leyes del psicoanálisis, la interpretación es un método. Tampoco sale de ahí que todas las ciencias tengan un método igual al método interpretativo. Ese es el punto.
Entonces lo que conviene delimitar en estos casos es que si hay algunos aspectos lógicos, algunos aspectos metodológicos básicos, que eso sí parece ser de alguna manera invariante para todas las ciencias, ello no quiere decir que esos métodos no vayan sufriendo los sacudones que van recibiendo del desarrollo de las propias ciencias. Tampoco se trata de una entidad platónica, digamos, por lo menos en principio. Pero, después de todo, a lo mejor Platón tenía razón.
Rafael Paz: Pienso al método como muy relacionado con la estructuración de los objetos psicoanalíticos, con lo que podríamos denominar estructuración privilegiada, porque es obvio que fenómenos de transferencia existen en la vida cotidiana, es obvio que actos fallidos, sueños, síntomas, existen también en la vida cotidiana, pero aquí nos encontraríamos con que, primero de manera clínica, como decíamos, y luego de manera reflexiva, se fue configurando un conjunto de procedimientos que, se supone, mientras no se demuestre lo contrario, potencian el despliegue de esas estructuras constitutivas. Entonces ubicaría el método como aquella armazón de procedimientos que favorece el desarrollo de los objetos psicoanalíticos, de tal modo que entonces no aparecerían como una imposición desde la cabeza, vamos a decir, o desde el topos uranos que trae a colación Klimovsky, ni tampoco meramente como algo que viene y se impone, sino que se dan en virtud de que se organiza un campo.
Es un tema que no hemos tocado, pero sería muy interesante porque se habla mucho del campo psicoanalítico, un campo psicoanalítico donde justamente se producen distintos niveles y cruces diferentes: es heterotópico.
Por un lado, la configuración privilegiada de objetos, típicamente formaciones del inconsciente, pero por otro hay otros niveles de análisis, por ejemplo, que mencionó Klimovsky al pasar.
Yo introduciría la siguiente cuestión: la disyuntiva ética, en la medida en que, al mismo tiempo que es situación experimental, es situación terapéutica. Ahí el problema de la verdad o de la verosimilitud juega de un modo muy especial, porque por un lado hay una referencia a la comunidad científica de elaboración de la verdad, pero por otro existe un requerimiento de eficacia, y ese es otro nivel de análisis, ético, que no es desligable del anterior pero que, en fin, habría que articularlo, ¿no es cierto?, en la medida en que trabajamos sobre seres humanos, cosa que en todos lados y en nuestro país conviene recordar.
Gregorio Klimovsky: No es muy diferente lo que ocurre con las otras ciencias, porque en general las ciencias consideradas paradigmáticas crean también una metodología para describir en forma distintiva sus fenómenos, también los átomos y los cuantos están en la vida cotidiana en el sentido en que están ahí como entidades, pero hay una situación instrumental peculiar para ponerlos en evidencia, y ahí es donde está, me parece, la analogía también central que tiene el psicoanálisis con las demás ciencias; tiene que articular ciertas situaciones especiales para poner en evidencia ese tipo de fenómenos.
Rafael Paz: Totalmente de acuerdo, intuyo que habría una diferencia en cuanto a la cautela para establecer una correspondencia. En cuanto a una metodología general, en ese sentido no sé, intuyo que la reductibilidad metodológica...
Eduardo Issaharoff: Perdón, hice una aclaración en el sentido de que distinguía entre distintos niveles y que, obviamente, había un nivel que era una propiedad general de ciertos funcionamientos de la mente humana, además de sistemas lógicos, común para todas las ciencias, pero que además esos niveles se diferenciaban por procedimientos específicos, por la naturaleza del material que se maneja y, obviamente, una cantidad de problemas. Pero eso no quita que una cosa predomine sobre otra, son cosas que coexisten, son todos niveles que coexisten.
Rafael Paz: Claro, yo creo, por ejemplo, que la definición de un método y de objetos en un ámbito de pertinencia, elimina el problema de la mente humana como problema, que no sabemos mucho qué es, en la medida en que se define ahí un conjunto de operaciones y de efectos sobre los cuales se trabaja y se dan las transformaciones, con lo que, en un sentido muy especial, se “operacionaliza” la cuestión.
Aldo Melillo: Les agradezco a todos la participación, y damos la reunión por terminada.
Reduccionismo y psicoanálisis
[APARTADO][12]
A propósito de la cuestión que estamos tratando se han planteado problemas en otros campos de la ciencia. Una pregunta que puede hacerse, por ejemplo, es si existe la posibilidad de reducir la psicología a la biología. ¿Es posible adoptar con el discurso psicológico una táctica reduccionista similar a la que describimos anteriormente para la biología, es decir, que transforme el conocimiento y las afirmaciones de la psicología en el que corresponde a la biología? Esta esperanza se encuentra en muchas de las corrientes psicológicas contemporáneas, tanto en aquellas originadas en la ex Unión Soviética, vinculadas con la escuela pavloviana de investigación reflexológica, como en la escuela conductista que, en sus diferentes variantes, tuvo singular éxito en los Estados Unidos y en muchas otras, originadas en Europa, que son consonantes con este punto de vista.
En cierto modo, también la psicología cognitiva contemporánea y las neurociencias adoptan el reduccionismo para diseñar modelos de actividades psicológicas simuladas por medios que corresponden, más bien, a la informática, a la computación y, por isomorfismo, a la teoría de las redes neuronales. Se trata, al menos por el momento, de un proyecto que aún no ha logrado un éxito completo y unánimemente aceptado, pero muchos investigadores tienen gran expectativa depositada en los resultados que podrían ser obtenidos en el futuro. Incluso hallamos epistemólogos distinguidos, como Mario Bunge, que hacen del reduccionismo casi una bandera metafísica y moral, porque consideran que la ciencia contemporánea ha mostrado la reductibilidad de la mente a las actividades del cerebro y del sistema nervioso central.
Estos autores señalan con un dedo acusador a toda teoría psicológica que, al menos en su particular interpretación, sostenga que los fenómenos psicológicos son irreductibles a los fisiológicos y, en este sentido, destinan al psicoanálisis durísimas críticas. Según Mario Bunge, la tesitura psicoanalítica iría a contramano de lo descubierto por las diferentes investigaciones realizadas por los fisiólogos contemporáneos. Sin embargo, el autor de este libro no ha encontrado jamás, ni en Freud ni en sus seguidores más ilustres, ninguna afirmación similar a las que critica Bunge, quien parece creer que los psicoanalistas han sostenido la existencia de fenómenos mentales totalmente independientes, en su naturaleza, de los materiales.
Читать дальше