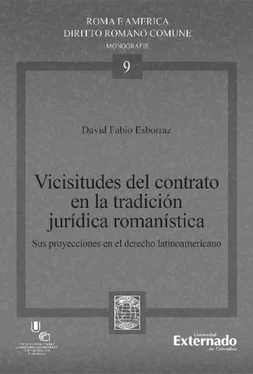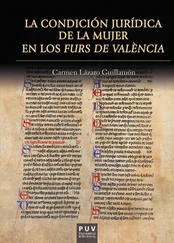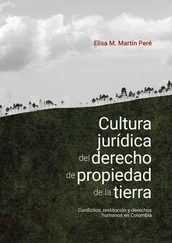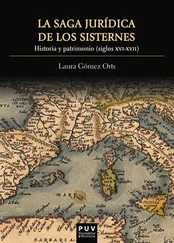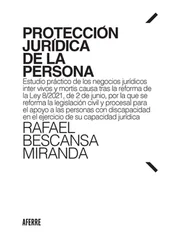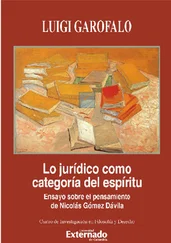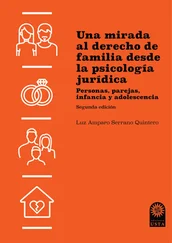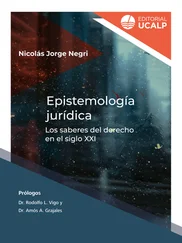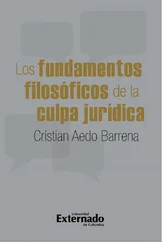El segundo de los aspectos que nos proponemos tratar se relaciona con la alternativa de otorgar al contrato un alcance restringido, que lo limitaría únicamente a la “creación” de obligaciones, o admitir que este puede estar dotado de una finalidad más amplia, que comprendería además la “regulación” de obligaciones presentes o futuras 1 , así como la “aclaración” 2, “modificación” (objetiva o subjetiva) 3y/o “extinción” 4de un vínculo obligacional preexistente, e incluso la “constitución” y “reglamentación” del funcionamiento de una persona jurídica; todo lo cual incide tanto en la noción misma de la institución contractual como en su sistematización y, también, en la categoría más general del acto o negocio jurídico.
Respecto de la tercera y última de las cuestiones que nos planteamos, nuestras reflexiones se encaminarán a dotar de elementos de juicio acerca de la conveniencia o no de reconocer al contrato efectos meramente obligacionales (de tal manera que si la figura negocial tuviese además la finalidad de transferir el dominio sería necesario otro acto suplementario para producir ese efecto: un modo) u otorgarle además la función de “constituir”, “transmitir” y/o “extinguir” derechos reales por efecto solo del consentimiento (sobrevalorando de esta manera el elemento convencional en la producción de toda clase de efectos jurídicos); según que se pretenda –respectivamente– privilegiar la seguridad del tráfico y la protección de los intereses de los terceros o favorecer, en cambio, la libre circulación de la riqueza y la posición del adquirente.
Todos estos argumentos serán afrontados conjuntamente en tres capítulos, cada uno de los cuales hará referencia a las diferentes etapas por las que ha atravesado el Sistema jurídico romanístico: la de su formación, la del derecho romano común y la correspondiente a las codificaciones modernas y contemporáneas.
En el primer capítulo centraremos nuestra atención en las principales elaboraciones llevadas a cabo por la jurisprudencia romana en torno a la noción de contractus y al sistema contractual por ella construido –mediante el análisis de sus diferentes corrientes y orientaciones–, así como de la regulación que de algunos aspectos de esta institución hiciera la legislación posclásica, las que en su mayoría conocemos gracias a la recopilación de iura y leges ordenada en el siglo VI d.C. por el emperador Justiniano como parte integrante del Corpus Iuris 5.
En el segundo capítulo, dedicado al largo período del Ius commune , nos ocuparemos de analizar la recepción del sistema contractual romano-justinianeo a través de las interpretaciones de los glosadores y posglosadores, y por su intermedio en la antigua legislación ibérica, como también las doctrinas que sobre el contrato han desarrollado los más destacados exponentes del Humanismo jurídico, de la Escuela Ibérica de Teología y Derecho, y –particularmente– los de la Escuela del Derecho Natural, en sus distintas vertientes, así como los de la Escuela Histórica del Derecho y la Pandectística alemanas, todos los cuales han contribuido a abrir el camino hacia la codificación del derecho romano común.
En el tercer capítulo nos concentraremos, en cambio, en el tratamiento dado al contrato por las codificaciones pertenecientes al Subsistema jurídico latinoamericano 6, por conducto de las cuales se operó la “transfusión” del derecho romano en América Latina luego de la Independencia 7, sin perjuicio de hacer referencia también a los códigos civiles europeos que hayan tenido incidencia directa o indirecta sobre ellas (como es el caso del Code Napoléon , las codificaciones ibéricas, las del área germánica y la italiana) 8.
Todo ello con la finalidad de llevar a cabo una lectura realista y humanista de la institución contractual, que tenga en cuenta las exigencias de la realidad negocial contemporánea, tanto a nivel nacional como supranacional, y que se ajuste a la dimensión humana del derecho, en consideración de que para la tradición jurídica romanística “ hominum causa omne ius constitutum sit ” / “todo el derecho ha sido constituido por causa de los hombres” (D. 1,5,2 [Hermogeniano, libro I iuris Epitomarum ]).
***
Permítasenos, por último, agregar algunas palabras de agradecimiento dirigidas a todos aquellos que de una u otra manera contribuyeron para que esta obra viera la luz.
En primer lugar queremos manifestar nuestra más sincera gratitud al profesor Aldo Petrucci, de la Università degli Studi di Pisa, por el incentivo constante y por sus consejos fundamentales, sin los cuales este trabajo no habría sido posible, así como al profesor Andrea Landi, de la misma Universidad, por las sugerencias que nos prodigara para mejorarlo.
Asimismo, agradecemos al Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, en la persona de su directora Carolina Esguerra Roa, y, de manera particular, a los profesores Édgar Cortés Moncayo y Carlos A. Chinchilla Imbett, por la disponibilidad y colaboración para lograr realizar la presente publicación.
Finalmente, dirigimos un reconocimiento especial al amigo y colega Alessandro Cassarino, de la Università degli Studi di Pisa, por su preciosa ayuda en la corrección de las pruebas de imprenta, y a las también amigas y colegas Martha L. Neme Villarreal, de la Universidad Externado de Colombia, y Emanuela Calore, de la Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, por su aliento cotidiano y por el apoyo dispensado durante la elaboración del presente trabajo.
CAPÍTULO I El contrato en la edad de formación del Sistema jurídico romanístico
1. LA OSCILACIÓN DEL CONCEPTO DE CONTRATO ENTRE SYNÁLLAGMA Y CONVENTIO
1.1. LA GÉNESIS DE UN CONCEPTO: EL SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO DEL TÉRMINO CONTRACTUS
En el origen, en el ámbito del derecho romano no existía ni un concepto de contrato, ni un término que lo designara 9, sino que solo habían sido individualizadas algunas figuras típicas particulares a través de las que se “contraía” una obligación 10; motivo por el cual se ha afirmado que en el Sistema jurídico romanístico la institución contractual se encuentra estrechamente relacionada –desde su etapa de formación– con la sistematización de las fuentes de las obligaciones 11.
Así, en un primer momento, fueron reconocidos algunos tipos de actos lícitos en los cuales la forma, oral (mediante el empleo de palabras solemnes, como en la sponsio-stipulatio ) o escrita (a través de la inscripción del crédito en una especie de “libro caja” que acostumbraba llevar el pater familias , como en el nomen transcripticium ), o la entrega de cosas fungibles (como en el mutuum ), hacía nacer una obligación en la cual la conducta debida resultaba determinada por esa formalidad; la que consistía precisamente en el cumplimiento riguroso de lo indicado por la forma solemne o en la restitución de una cantidad igual de cosas, del mismo género y calidad que las recibidas. Todos estos actos eran subjetivamente bilaterales pero funcionalmente unilaterales, pues obligaban a una sola de las partes, generando a favor de la contraparte un creditum tutelado con una condictio 12.
Posteriormente, con la expansión de Roma en el Mediterráneo a partir del siglo III a.C. y la intensificación de la actividad comercial con sujetos pertenecientes a otros pueblos y experiencias diversas, se fueron desarrollando, en el ámbito del derecho romano, otras figuras negociales típicas (compraventa, locación, sociedad, etc.) en las que el consentimiento de las partes era vinculante sobre la base de la buena fe (objetiva), concretizada en la lealtad comercial, la que concurría con la voluntad de las partes en la determinación de la conducta debida. Estos otros negocios eran, en cambio, tanto subjetiva como objetivamente bilaterales, pues hacían nacer obligationes para ambas partes y su cumplimiento estaba tutelado mediante el reconocimiento de actiones recíprocas 13.
Читать дальше