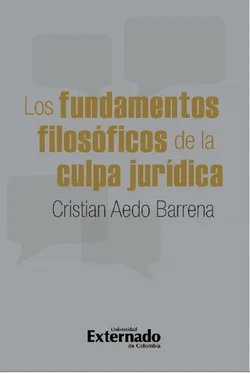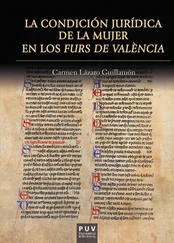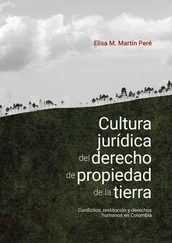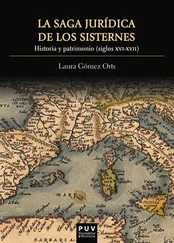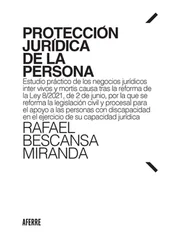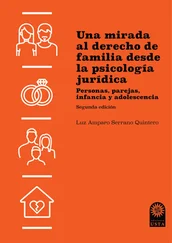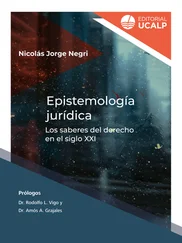En este contexto, Mead ilustra las sanciones externas frente a las internas de la siguiente manera: si un devoto cristiano, aislado en una isla desierta, observa un día de ayuno prescrito, puede decirse que responde a una sanción interna, que corresponde a un llamado de su conciencia. En cambio, si un hombre de negocios de una ciudad del medio oeste, en una visita a Nueva York, ve en ello una ocasión para el libertinaje, aunque tiene un comportamiento ejemplar en su casa, el descubrimiento de dicha conducta importa una sanción externa. La vergüenza puede constituir una sanción hasta cierto punto interna, pero, en la medida que el individuo es descubierto, la vergüenza opera como una sanción externa. En la verdadera sanción interna, el sujeto no es capaz de apartar de su mente la mala conducta, aunque esta no sea conocida por nadie 9.
Mead agrega que, de las culturas por ella analizadas, solo dos, manus y arapesh, poseen una estructura comparable con nuestra forma europea occidental, empleando la culpa como control interno; de manera que la vergüenza es la principal sanción externa de los pueblos primitivos de Norteamérica. De esta forma, se concreta la idea de que en los pueblos primitivos se encuentra, normalmente, una cultura de la vergüenza. En la educación de los hijos en dichas culturas juega un papel fundamental la opinión de los otros. Aun así, Mead advierte la muy importante cuestión de que la vergüenza, cuando está fuertemente desarrollada, puede constituir una sanción interna, como ocurre en el caso de los ojiwa 10.
En un trabajo posterior, Mead describe grados de internalización en las relaciones entre padres e hijos en algunos pueblos navajos. Como afirma Cairns, la interpretación de los escritos de la autora no es tan sencilla, pues la vergüenza podría referirse a la sanción que ha sido internalizada, pero Mead advierte grados de internalización. Cuando los padres son los ejecutores e intérpretes de la sanción, pero referida a otros como figura de aprobación o reprobación más que a ellos mismos, se producirá la internalización, pero variará de acuerdo con el nivel de atención de los padres como custodios de los valores invocados. Agrega Cairns que, al ir tan lejos, Mead destruye la dicotomía cultura de la vergüenza versus cultura de la culpa en su original y cruda forma, porque la cultura de la vergüenza ahora se asemeja a la de la culpa de acuerdo con los diferentes grados de sanción interna. Para Cairns, tenemos ahora dos dicotomías: una entre la cultura de la culpa y la cultura de la vergüenza, y otra entre culturas que cuentan y culturas que no cuentan con sanciones internas. En la segunda de estas diferenciaciones es fundamental el rol de los padres en la internalización de las reglas. La internalización es menor cuando la conducta de los hijos no depende de la valoración de los padres y viceversa 11.
Comienza Mead caracterizando aquellas culturas en la que los padres o los parientes son los referentes de aprobación o desaprobación, de modo que la vergüenza puede ser descrita como aquella sanción en la que la atención individual, depende del carácter positivo o negativo del acto de la aprobación de los otros. Cuando el énfasis está puesto en el temor a una respuesta negativa del grupo, puede ser descrito en términos de vergüenza. En este trabajo, como en el anterior, reitera Mead la idea de que las culturas indígenas norteamericanas se caracterizan por el uso de la vergüenza como sanción, pero enseguida admite que en ellas es posible encontrar grados de internalización, como en el caso de los objibway o los zuñi, idea esta que ya había sugerido en su trabajo anterior 12.
Sobre estas bases la autora desarrolla una clasificación, en la que se pueden encontrar diferentes situaciones: a) aquella en la que los padres u otras personas emocionalmente muy cercanas se erigen en los intérpretes de la sanción individual o en los intérpretes de la vergüenza o del orgullo; luego, la participación de los padres (o de quien los subrogue) es determinante para la internalización de lo que ocurre; b) de acuerdo al tipo de comportamiento esperado, si este es predominantemente aprobado, puede dar lugar a orgullo, dignidad o amor propio (la autora usa el sustantivo pride ). Si la conducta es desaprobada, puede dar lugar tanto a vergüenza como a culpa; c) el grupo respecto del cual es hecha la referencia pueden ser los padres, los compañeros de edad, la sociedad en su conjunto o bien varios subrogados sobrenaturales, como dioses, ángeles o demonios; d) el tipo de evaluación puede hacerse en términos individuales o grupales.
Estas cuatro categorías hacen pensar a Mead que en todas las culturas podrían tener lugar, en grados y formas en que la culpa, lo bueno, lo malo, el orgullo y la vergüenza son empleados como sanciones, pero agrega que tales esquemas no representan sistemas cerrados con los cuales clasificar las culturas 13. Si seguimos una vez más a Cairns, la nueva distinción entre la cultura de la culpa y la cultura de la vergüenza en la teoría de Mead se asemeja a la anterior en la medida en que descansa en la manera en que el estándar cultural se transmite al niño y en el contenido de la internalización, pero difiere de ella por cuanto se produce el abandono de la opinión de que hay una completa antítesis entre cultura de la culpa y cultura de la vergüenza. No obstante, como veremos, la cultura de la culpa se distingue aún claramente de la cultura de la vergüenza, siendo solo en la primera que el fenómeno de la conciencia moral se produce. Solo la sociedad en la que se han desarrollado la culpa y la conciencia moral puede reconocer la obligación moral en términos de bueno o malo, aceptando e internalizando principios morales de carácter general.
Estas dos nuevas antítesis producen, a su vez, tres categorías de sociedad: aquella en la que la sanción de la culpa y la conciencia pueden operar porque el niño es obligado a aceptar e internalizar los valores de los padres, quienes adoptan una posición de superioridad moral absoluta; aquella en la que la culpa está ausente, pero en la que los estándar podrían ser internalizados de acuerdo con el grado de importancia de los padres como custodios de los estándares aprobados culturalmente; y aquella en la que el individuo no internaliza estándares de comportamiento, pero se ajusta por miedo o conveniencia 14.
B. Algunos ejemplos aplicados a culturas antiguas
1. La dicotomía en la cultura japonesa: las ideas de Ruth Benedict
El planteamiento inicial ha conducido a otros antropólogos a formular distinciones semejantes. Es así como Ruth Benedict, por ejemplo, en un clásico trabajo sobre la cultura japonesa, afirma que en antropología es necesario distinguir entre aquellas culturas que se basan en el temor a la vergüenza y aquellas que lo hacen en el miedo a la culpabilidad. La nota está puesta en el tipo de sanción empleada, aunque la autora no separa con total nitidez ambas emociones. Según ella, en una cultura de la culpabilidad se inculcan normas absolutas de moralidad y estas se confían a la conciencia, lo que no obsta a que en una cultura de la culpa se sienta vergüenza por algunas conductas, aunque estas no importen un pecado, de modo que la autora le reconoce a la vergüenza un radio de acción superior a la culpa, la que pasa a comprenderse como una emoción de naturaleza exclusivamente moral.
En cambio, con cierto rasgo de ambigüedad, pensamos nosotros, Benedict sostiene que en una cultura en la que el valor principal es el honor y la pena es la vergüenza, la gente tiene este sentimiento cuando en culturas occidentales se sentiría culpa. Con este argumento, la autora quiere destacar otro rasgo diferenciador entre culpa y vergüenza, que ya hemos tenido oportunidad de analizar. A diferencia de la primera, en efecto, en la segunda emoción, la expiación, la reparación o la confesión no alivian la vergüenza, de modo que el acto que causa o provoca la emoción se esconde; el ideal no es confesarlo, sino esconderlo, evitar que los demás lo sepan, apartase de la mirada de los otros. Enseguida y como complemento, destaca la autora que la cultura de la vergüenza se apoya en las sanciones externas establecidas para el buen comportamiento, no sobre la conciencia de pecado 15.
Читать дальше