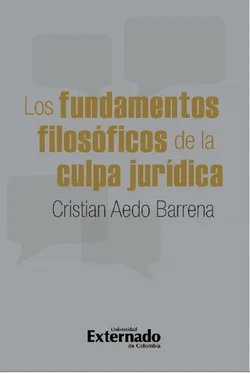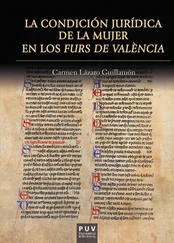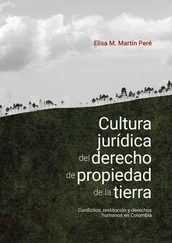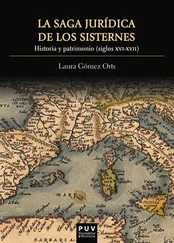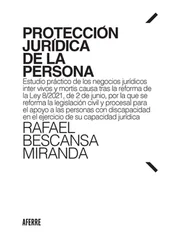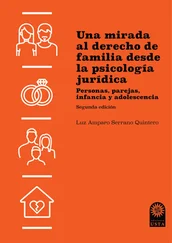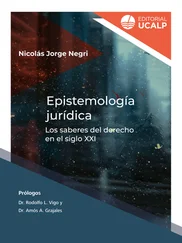Son muchas las inferencias relevantes para los juristas, aun alejadas del concepto de culpa, que se pueden obtener de la lectura de este libro. Pero también abre puertas para entender, desde el concepto de culpa, doctrinas que aspiran a una radical crítica a la tradición. Especialmente logradas son las exposiciones de los maestros de la sospecha, Nietzsche y Freud, quienes pretenden mostrar los pies de barro de las doctrinas morales, atribuidas al cristianismo penitencial. No hay ningún bien, ni ningún mal; la vida es entendida como realidad biológica y natural. La culpa es entendida como fraude a la humanidad o al entendimiento por esos genios de la deconstrucción. Pasado el momento de los héroes de Nietzsche en la primera parte del siglo pasado, la crítica de la culpa ha pasado a ser un lugar común en la cultura de nuestros días: el egoísmo del confort elimina el concepto de culpa o lo eleva al rango de virtud en la forma de un derecho (Schönberg).
Ahora bien, la obra refuta estas doctrinas de la mano de otras autoridades: Eagleton, Kolakoswski, Küng y, especialmente, de Häffner, Ricoeur y Lacroix. Todos estos autores son cristianos preocupados por radicar la culpa en nuestros propios sentidos morales, en lugares muy diferentes a los asignados por Nietzsche y Freud. La culpa, en todos ellos, no es resultado del servilismo o del superyó, sino de un sentimiento moral que engrandece nuestra naturaleza. Los autores analizados en esta parte de la obra penetran desde puntos de vista filosóficos, psicológicos y teológicos en un concepto de culpa que identifican como constitutivo de nuestra identidad humana.
De la mano de estos pensadores, el autor desarrolla la idea de que la culpa no es necesariamente mórbida, sino que bien puede resultar de un genuino diseño subjetivo de valores materializado en la conciencia (Häffner); como tampoco es un producto patológico del cristianismo, porque difiere de la dimensión escatológica del pecado y porque su curación proviene del arrepentimiento y no del remordimiento (Lacroix); y, finalmente, analiza las relaciones entre culpa y pecado, en particular entre culpa, mancilla (deshonra) y pecado, para concluir con el análisis de la culpa en san Pablo, objeto predilecto de los maestros de la sospecha.
Después de este exigente recorrido, el autor intenta, en el capítulo final, una síntesis de su postura. De especial interés en dicho contexto es el análisis de la culpa civil. En un artículo anterior, el autor había ya mostrado, con apoyo en la jurisprudencia chilena, que la culpa civil opera como un criterio de distribución de riesgos 1.
Es preciso señalar que mucho de lo desarrollado en este trabajo tremendo sobre la culpa, que recorre las ciencias experimentales y las humanidades, lleva la mirada hacia el derecho, incluso en materias que son metodológicas o conceptuales. Al final del día, el concepto civil de culpa no envuelve juicio moral, no exige arrepentimiento ni dolor. Los últimos atisbos de culpa subjetiva en el derecho se encuentran probablemente en Esmein, para quien la culpa contiene un elemento psicológico y una apreciación moral de la conducta (1948).
La culpa, tanto desde la perspectiva del superyó freudiano como desde las explicaciones de los autores cristianos que refiere el autor en la parte final del segundo capítulo, solo presenta analogías borrosas con la culpa civil. Lo común es el juicio de valor sobre la conducta, pero este no supone imputación de responsabilidad en el sentido moral. El derecho civil atribuye finalmente responsabilidad por la disconformidad de la conducta dañosa con un estándar de conducta, que se aplica sin consideración a la subjetividad del autor del daño o del incumplimiento contractual.
Por eso, no puedo sino concordar con el autor en los dos asertos jurídicos fundamentales de este trabajo. Por un lado, que la culpa civil es el reproche que se formula a la conducta de un sujeto, cuando este estuvo en posición de prever o evitar el daño, de acuerdo con un estándar social de comportamiento, determinado por la ley o judicialmente; por otro, que ese criterio de atribución de responsabilidad, aunque la culpa civil proceda de la violación de normas, ya sea legales o reconocidas con espontaneidad, pertenece a un juego lingüístico diferente de los demás desarrollados en la obra, porque su función esencial es servir de criterio de distribución de riesgos entre el autor del daño y la víctima.
La calificación de la conducta como culpable permite atribuir el costo del daño que ha producido una acción humana. Y ni siquiera esa función cumple si la responsabilidad extracontractual es estricta o por culpa presumida, ni tampoco en la responsabilidad contractual por incumplimiento de obligaciones de resultado, en las que la culpa deviene puramente infraccional, en cuanto está determinada por el incumplimiento de la obligación.
Así las cosas, esta obra es un aporte a un concepto crítico de la culpa en las más diversas ciencias humanas. El autor conocía bien el punto de llegada, pero entendió que debía cerrar sus investigaciones sobre la culpa civil con un estudio que hiciera saltar las fronteras del derecho, perspectiva y esfuerzo de los cuales mucho tenemos para aprender los juristas.
ENRIQUE BARROS BOURIE
Profesor titular
Universidad de Chile
Una visión de la culpa que pretenda comprender desde la perspectiva más amplia posible el instituto no puede prescindir de una mirada omnicomprensiva, que se aparte de los estrictos marcos normativos, de modo que una mirada histórica, una propiamente filosófica y otra dogmática pueden decirnos mucho de lo que es la culpa y sobre el papel que juega en los distintos órdenes sociales del ser humano. Si algunas dudas pueden presentarse al lector al enfrentarse a una pretensión como la que planteamos, estas quedan desvanecidas cuando se constata el permanente diálogo que las disciplinas sociales desarrollan para comprender la culpa. No se trata, por cierto, de que alguno de dichos saberes tome elementos de otro para elaborar alguna teoría sobre la culpa. Se trata, en cambio, como luego podrá comprobarse, de auténtico diálogo, en el que psicoanalistas, antropólogos y filósofos se esfuerzan por determinar el verdadero sentido y significado de la culpa, sin perjuicio de los alcances técnicos de cada área de investigación.
Por ello, a pesar de las particularidades de cada saber científico, se pueden buscar elementos comunes entre la culpa abordada desde el punto de vista del psicoanálisis y de la filosofía moral, o bien de la antropología. A nuestro juicio, el mejor ejemplo de dicha tendencia es el trabajo de Lacroix, que seguidamente tendremos oportunidad de analizar. Desde luego, tal “diálogo” ha sido fructífero, pues, a pesar de las diferencias de enfoque o de las muy diversas aproximaciones filosóficas, encontramos puntos en común, a partir de los cuales puede decirse que el concepto de culpa, sea que se lo considere desde la ética, desde la filosofía, desde el psicoanálisis o desde la antropología, contiene elementos afines en los que todos los autores que hemos estudiado, en mayor o menor medida, están de acuerdo.
En el referido “diálogo” hemos notado la ausencia de una reflexión jurídica, que siempre gira en torno a las cuestiones propiamente dogmáticas, en las que vienen envueltas, a menudo implícitamente, las convicciones filosóficas que motivan las opiniones o pareceres jurídicos. Nuestro recorrido histórico nos ha persuadido de cuán importantes son las posiciones filosóficas con respecto al contenido y estructura de las instituciones jurídicas. De lo que se trata ahora, en cambio, es de determinar si aquellos elementos comunes que nosotros apreciamos en el concepto que filósofos, antropólogos o psicoanalistas han construido de la culpa presentan conexiones con la culpa jurídica, al menos con el sentido que esta tiene en el terreno de la responsabilidad civil.
Читать дальше