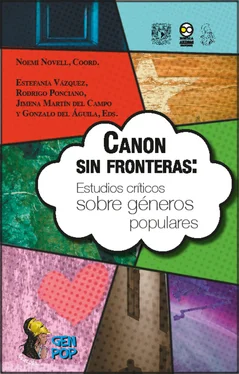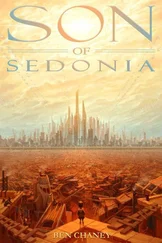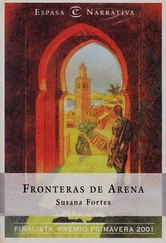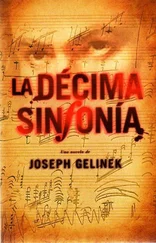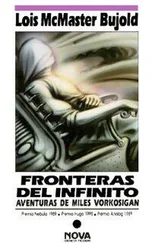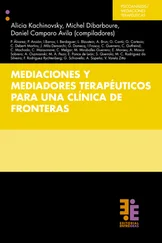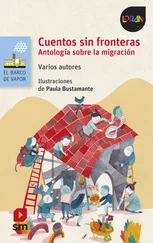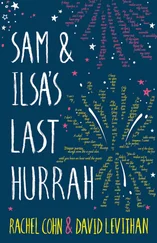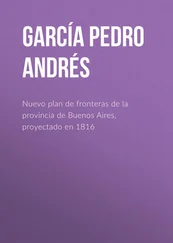En la sección Realidades dislocadas, los autores analizan cuestiones apremiantes para nuestra actualidad en la novela detectivesca, la literatura y televisión de ciencia ficción, y la narcotelenovela, y demuestran que la realidad se fragmenta, lo que multiplica las perspectivas y posibilidades para interpretarla. Maximiliano Jiménez revisa, en la novela detectivesca Nineteen Seventy Four (1999), las tensiones entre realidad y ficción, así como la inestabilidad del concepto de verdad cuando la separación entre ellas es volátil. Isidro Portillo opina sobre los vicios del capitalismo a través del cuento de ciencia ficción “Escape from Spiderhead” (2010). Isabel del Toro desglosa las formas en las que la serie televisiva Black Mirror juega, renueva y actualiza los fundamentos de la ciencia ficción. Cierra esta sección Ainhoa Vásquez, quien evalúa, en los patrones melodramáticos de las narcotelenovelas, la confrontación crítica que propician con la cruda realidad del narcotráfico.
Finalmente, la sección Convergencias monstruosas incluye cuatro artículos que presentan una serie de reflexiones en torno a la otredad sublimada en la figura del monstruo, cuyas acepciones acentúan distintos aspectos de nuestra realidad. Gonzalo del Águila resalta las estrategias que los cómics Monstress y Redlands emplean para subvertir estereotipos de género mediante representaciones de lo abyecto. Antonio Alcalá describe múltiples perspectivas androcéntricas desde el célebre horror cósmico de H. P. Lovecraft. Rodrigo Cano revisa las transposiciones semióticas entre Carmilla, un clásico de las letras góticas, y la película de culto Alucarda, y cómo la otredad se reconfigura a partir de símbolos distintos. Estefanía Vázquez ahonda en las críticas al racismo y sexismo, y los discursos sobre otredad e hibridación que derivan de la caracterización de lo monstruoso en la novela ciencia ficcional Kindred.
Creemos que toda delimitación es permeable y se comunica con regiones colindantes. Sostenemos que cada uno de los artículos, a pesar de ser incorporado a una sección determinada, resuena fuertemente con los temas y argumentos que encabezan otros apartados de esta antología. Esta peculiaridad no pasará desapercibida para las audiencias que se acerquen a estos textos y esperamos que conduzca a ejercicios individuales de interpretación y nuevas vinculaciones. Este mismo rasgo se plasma también en la percepción que quienes participamos en la colección tenemos sobre las conexiones entre los propios géneros populares. Si bien es un hecho que éstos poseen rasgos particulares que los hacen únicos y distinguibles entre sí, cuando hablamos de ampliar fronteras también nos referimos a que es enteramente posible hallar obras donde varios géneros conviven de distintas formas, pues las fronteras que los separan jamás serán absolutas. Y es que resulta relativamente sencillo distinguir la ciencia ficción del terror o del western, pero hay ocasiones donde estos tres géneros pueden participar juntos en un mismo texto. No buscamos estudiarlos como si pertenecieran a mundos aislados. Por otro lado, hay que señalar que, así como las voces que se presentan a continuación entreveran múltiples puntos en común sobre la permeabilidad y versatilidad de los géneros populares, también manifiestan divergencias y no asumen una única postura respecto a su estudio o taxonomía. Así, algunos de estos artículos, sumando a los debates que se llevan a cabo en otros estudios y círculos académicos, exponen diferentes visiones en cuanto a la clasificación, nombramiento y dimensiones semánticas de estos géneros y los subgéneros que se adhieren a ellos. Esto, en vez de traer limitaciones, no hace más que enriquecer la discusión y análisis de dichas expresiones.
Ya expuestos los principales rasgos de este trabajo conjunto, sólo nos queda manifestar un último deseo que nuevamente se relaciona con la intención de ampliar perspectivas sobre el consumo y relevancia de la cultura popular en nuestras vidas: así como pretendemos demostrar que no existen fronteras para el canon y su estudio, deseamos también que estos textos alcancen públicos más allá de las fronteras académicas, propiciando que se familiaricen con nuevas lecturas y enfoques que nutran su consumo de géneros populares. La tarea quizás parezca ambiciosa, pero creemos que, gracias a la apertura que muchos círculos académicos comienzan a mostrar y la propia accesibilidad que presentan los géneros aquí discutidos, no existe mejor momento para lograrla. Después de todo, la última palabra —como en gran parte de los procesos y transformaciones que han caracterizado estas expresiones— siempre la tendrán los lectores.
Estefanía Vázquez, Rodrigo Ponciano, Jimena Martín del Campo y Gonzalo del Águila
Del gozo a la teoría
De lágrimas y olvido: las texturas emocionales de la fantasía en Olvidado rey Gudú de Ana María Matute 1
Isabel Clúa
Universidad de Sevilla
En este trabajo, me enfoco en la intersección entre los conceptos de género literario y afecto, centrándome en el ámbito de la fantasía y en particular en la novela Olvidado rey Gudú (1996) de Ana María Matute. Pretendo mostrar cómo la dimensión afectiva inherente a la fantasía es mucho más que la condición de textualidad escapista y consolatoria a la que se le confina, hecho que no sólo no hace justicia a la heterogeneidad del género, sino que ha impedido reconocer su potencial político. Olvidado rey Gudú, precisamente, es un ejemplo que permite visibilizar estos dos aspectos. Modelada en un mundo secundario lleno de prodigios y seres sobrenaturales que se enmarca dentro de la fantasía, la novela desmonta las estructuras emocionales atribuídas al género a partir de las consideraciones teóricas de Tolkien, rehuyendo la promesa de felicidad y la satisfacción emocional del lector a través de un esquema narrativo que restaura el orden moral. La obra de Matute plantea una arquitectura que difiere del modelo narrativo clásico, lo que permite explorar una serie de texturas emocionales mucho más compleja en la que el odio, el desamor, el hastío o la melancolía se hilvanan en el trazado de sus héroes, desmitificando la noción de heroicidad y poder, mediante procedimientos y efectos textuales utilizados por otros escritores de clásicos de la fantasía como Mervyn Peake o Ursula Le Guin.
Géneros, efectos y afectos
Como es bien sabido, el género es una de las categorías axiales en los estudios literarios; su definición es tan necesaria como escurridiza y quizás por esa razón se ha tendido a pensarlo como un conjunto de rasgos formales y temáticos que rigen la producción, circulación y consumo de los textos. Frente a la tangibilidad de estos rasgos formales y temáticos, el efecto emocional sobre el receptor resulta evanescente e incluso inaprensible y tal vez por ello ha tendido a ocupar un lugar secundario como criterio para abordar los géneros literarios. Sin embargo, es un elemento que ha estado presente desde prácticamente los inicios de la teoría literaria. Pensemos por ejemplo en la precaria clasificación genérica de Platón, en la que la poesía imitativa, es decir el género dramático, es condenada porque el público se identifica emocionalmente con la acción y los personajes y hay una afectación corporal palpable (sonrisas, lágrimas). Es la misma idea que reaparece, desde una perspectiva opuesta en la teoría aristotélica, donde precisamente la capacidad de la tragedia para suscitar horror y piedad y purgar las pasiones del público se convierte en uno de sus rasgos más importantes y, sin duda, aquel en el que radica su función social.2 Situándonos en la contemporaneidad, como anticipaba, las categorías genéricas raramente incluyen la dimensión afectiva como elemento clave, a no ser que nos emplacemos en el ámbito de los géneros populares donde calificativos como “sentimental” o “de terror” delimitan formas literarias que se definen netamente sobre la afectación emocional del lector.3
Читать дальше