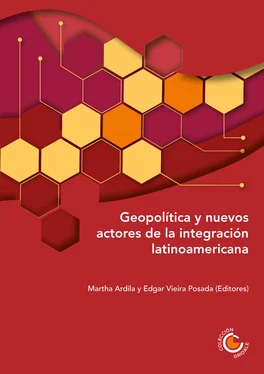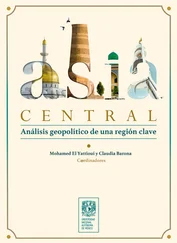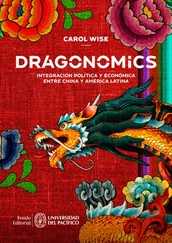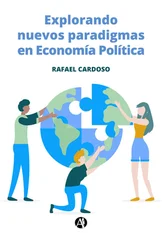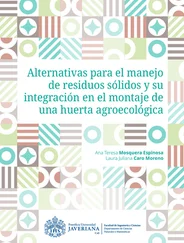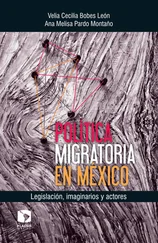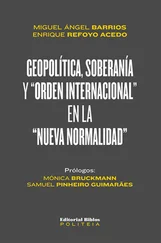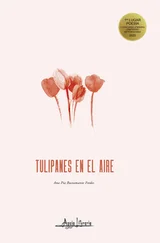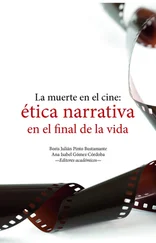Este documento es el resultado de tres reuniones virtuales realizadas en el Grupo de trabajo 1 –gt– del gridale. La primera de estas se realizó en octubre de 2017; la segunda en abril de 2018 y la tercera en mayo de 2018. Algunos colegas no pudieron participar en estas reuniones virtuales, pero realizaron sus aportes, sea por correo electrónico o a través del foro del gt en el sitio web del gridale. En el documento se discuten los dos temas fundamentales que debe abordar el gt. En una primera sección, se analiza la razón de ser de la integración regional. Se considera, en primer lugar, la cuestión de si la integración es un fin o un instrumento. En segundo lugar, se trata de responder a la pregunta ¿para qué la integración regional?, lo que implica considerar las motivaciones para impulsar la integración en América Latina, dentro de las cuales se destaca el desarrollo, la autonomía y, más recientemente, la gobernanza. Esta sección continúa con un análisis en torno a la pregunta ¿la integración, para quién? Finalmente, se realiza una discusión sobre el problema de la institucionalidad en la integración latinoamericana. En la segunda sección, se evalúa la cuestión de un nuevo marco teórico para la integración regional, en la que se aborda el tema de la influencia de la teoría de la integración europea y el problema del eurocentrismo; la existencia de un acervo teórico latinoamericano sobre la integración regional y las dificultades en el proceso de construcción teórica de la integración en América Latina.
Este es un documento de trabajo que, como se señaló previamente, es el resultado de tres reuniones virtuales del gt. Por lo tanto, más que referencias a libros o artículos, en él se incluyen las contribuciones de los destacados expertos sobre el tema de la integración regional que participaron en las discusiones en el seno del gt en sus encuentros virtuales. Se entiende que ese es el objetivo de un grupo de reflexión y por ello, más que un documento con pretensiones científicas, es un documento que incluye reflexiones iniciales que pueden impulsar debates posteriores entre expertos de la región.
La razón de ser de la integración
En este aspecto se debe analizar, en primer lugar, si la integración regional es un fin o un instrumento. Posteriormente, se va a responder a la pregunta ¿para qué la integración regional? En seguida, se responde a la interrogante: ¿para quién la integración regional? Finalmente, se discute el tema de la institucionalidad en la integración regional.
La integración: fin o instrumento
Una primera cuestión a ser dilucidada cuando se discute la razón de ser de la integración en América Latina es si ella debe ser considerada un fin o un instrumento. Este fue un tema que se discutió en la primera reunión virtual del gt1. Un punto de partida para ampliar la discusión es partir de la premisa de que un fin versus instrumento no constituye una dicotomía insalvable. Como señaló Rita Gajate en la primera reunión virtual, ver las cosas en términos de instrumento versus fin no ayuda a poner el valor en el concepto de integración. En una reflexión posterior, Tullo Vigevani señaló que ninguna integración, pero igual reflexión vale para la discusión más general en la disciplina de las relaciones internacionales, puede avanzar o consolidarse si no combina un interés de tipo histórico (un fin) con deseos de obtener ventajas concretas (un instrumento). Vigevani señala que el desinterés por la integración en algunos países ha obedecido a la ausencia de una dimensión histórica de parte de sus élites y grupos dirigentes.
El argumento es válido. La integración es un fin y un instrumento. Es un fin, pues en América Latina la idea de unidad regional se asocia con su destino histórico (para utilizar una expresión usada por Alfredo Seoane en la primera reunión virtual), no simplemente un instrumento para obtener ventajas de sus contrapartes. No obstante, el elemento instrumental está presente: los países al promover o ser parte un proceso regional buscan obtener beneficios concretos y buscarlos no es un pecado capital. Por ejemplo, en la literatura sobre la integración, sobre todo la de corte racionalista, se asume que la integración es una forma de enfrentar las externalidades negativas que genera la interdependencia. Pues bien, todos los países que participan en un bloque regional pueden tener un similar objetivo instrumental al incorporarse en el mismo, pero una vez que este comienza a funcionar de manera exitosa, no sólo se convierte en un mecanismo instrumental para tratar las externalidades, sino que desencadena una serie de relaciones económicas, políticas y sociales (incluso identitarias), que hacen de la integración algo más que un instrumento.
Los enfoques de sociología histórica y constructivas han destacado este aspecto de la integración. Desde una perspectiva más latinoamericana, Alicia Puyana ha argumentado que la integración económica regional, como el crecimiento económico o el de las exportaciones, la estabilidad macroeconómica o cualquier política económica, la fiscal o la monetaria, son medios para un fin: el bienestar de la población, de toda la población. Señala, además, que uno de los serios problemas de la economía es convertir el crecimiento económico en el fin de la teoría y la gestión económica, postura que ha llevado a extremos como el calentamiento global y la intensificación de la desigualdad, entre otros.
La integración: ¿para qué?
Más allá de la discusión instrumento versus fin en términos concretos, es legítimo preguntarse sobre las razones que motivan a los países a ser parte de un proceso regional en América Latina. Una primera aproximación es que las motivaciones parecen mantenerse en el tiempo, aunque las estrategias para que se concreten los objetivos que están detrás de esas motivaciones, varíen.
El desarrollo: una motivación
Una razón de ser de la integración en América Latina es su vinculación con el desarrollo económico de la región. La integración es considerada un instrumento para ayudar a alcanzar el desarrollo económico. Ese es un objetivo que ha sido constante al menos desde el inicio de las iniciativas de integración económica en la década del cincuenta del siglo XX. Así, bajo la influencia de las ideas de Raúl Prebisch y la cepal, la integración fue percibida como un mecanismo para ayudar en el proceso de industrialización de América Latina. Esta visión de la integración fue crucial en el diseño del Mercado Común Centroamericano (mcca) que tenía un Régimen de Industrias Centroamericanas para la Integración (rici) o en el Pacto Andino, a través de los Acuerdos Sectoriales de Desarrollo Industrial (psdi), incluso en la alalc existían los acuerdos de complementación industrial.
Con el colapso del modelo de sustitución de importaciones en la década del ochenta y la crisis de la deuda, el modelo cepalista fue severamente criticado y sustituido por lo que el Banco Mundial y, posteriormente, el Banco Interamericano de Desarrollo, describieron como un “nuevo regionalismo” y que en 1994 la cepal describiría como un “regionalismo abierto”. En ese contexto, el regionalismo se asoció con las políticas de reforma estructural que se estaban promoviendo a nivel doméstico en los diversos países latinoamericanos. El regionalismo, o más exactamente, la integración económica regional, se convirtió en un mecanismo para alcanzar una mejor inserción de los países latinoamericanos en la economía mundial. En este sentido, la integración se concibió como un instrumento para contribuir al crecimiento económico de la región latinoamericana. El tema del desarrollo desapareció (o si se es un poco más indulgente, pasó a un segundo plano) en la agenda regional.
Después de 2003, con el ascenso del denominado regionalismo post-hegemónico, la agenda del desarrollo volvió a los acuerdos de integración económica de América Latina, aunque no exenta de dificultades. Este fue, por ejemplo, el caso del Mercosur, donde se aprobó un programa de integración productiva, que buscaba rescatar la idea de que la integración era un mecanismo para impulsar la transformación de las tradicionales estructuras productivas de la región, aún centradas en las materias primas. Sin embargo, a diferencia del periodo del viejo regionalismo, no se impulsaba la creación de grandes programas como los psdi o el rici, sino la promoción de cadenas de valor regional.
Читать дальше