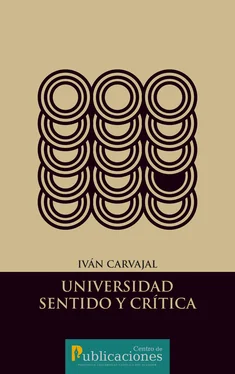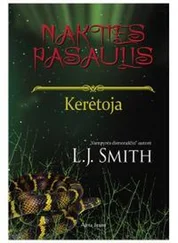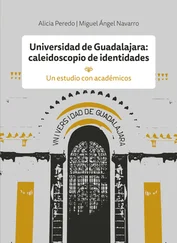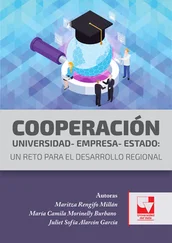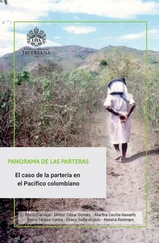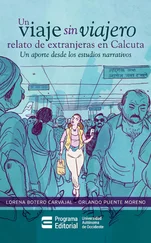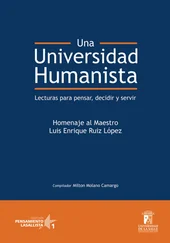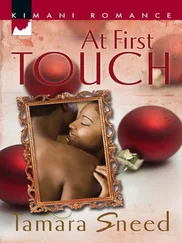En otro plano, el de los postulados políticos, es igualmente manifiesta la distinción que se establece entre las corrientes políticas y sus representantes en el debate teórico que se libró en torno a la democracia: en una orilla se ubicaron los defensores de la «democracia liberal», representativa, basada en la división de poderes —el «mundo libre»—; en la otra, los partidarios de la «democracia popular», esto es, de la concentración del poder en el gobierno revolucionario, que sustentaría su poder en una organización general del pueblo. Uno de los aspectos más inquietantes de la historia política de América Latina tiene que ver con la posición de los actores políticos respecto de la democracia. La tradición liberal decimonónica, que traslada a nuestros países las ideas jurídicas y de organización estatal surgidas en Europa, sobre todo de la Revolución Francesa y del parlamentarismo inglés, y que se expresan en algunos principios constitucionales —división de poderes, elecciones, libertades de pensamiento, credo, expresión, movilización de las personas, libertad de empresa—, tuvo a menudo restricciones derivadas de la propia estructura social. A ello se junta lo que parece ser una escisión constante entre el liberalismo político cuyo objetivo es la democracia moderna, y el liberalismo económico, centrado en los libres juegos del mercado. De ahí que en ocasiones el liberalismo económico se haya vinculado a políticas autoritarias —como sucedió con la imposición de las políticas económicas durante las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80 del siglo pasado—. Pero también sucede lo contrario: políticas sociales relacionadas con la redistribución del ingreso han sido impulsadas por regímenes autoritarios, como aconteció en regímenes populistas —por caso, durante el primer gobierno de Perón o el gobierno de Getulio Vargas—. La izquierda de orientación marxista, hasta finales del siglo pasado, o postuló un uso instrumental de la democracia liberal —los partidos comunistas— o desconfió e incluso se opuso a la participación en la democracia liberal —los movimientos guerrilleros de mediados del siglo XX—. Entre liberalismo y marxismo se puede ubicar la que más tarde será reconocida como corriente socialdemócrata, que intentó consolidar la democracia representativa liberal como soporte del desarrollo, y que postulaba el propósito de constituir, también en América Latina, el Estado de bienestar. A esta corriente, aunque proveniente de la derecha conservadora y vinculada a la doctrina social de la Iglesia, se sumó la democracia cristiana, que cobró fuerza en algunos países, sobre todo en Chile, especialmente luego del Concilio Vaticano II. Las vicisitudes políticas de la democracia liberal en el período, especialmente en momentos de crisis económicas, dieron lugar a regímenes populistas y autoritarios, y a dictaduras civiles o militares. Al tiempo, en la otra orilla, la «democracia popular» cedía rápidamente el paso a la dictadura del partido único y a la dictadura del caudillo revolucionario dentro del partido, lo que suprimía la disensión en el seno de la sociedad, y con ello, la vía para las disensiones y los consentimientos democráticos. No obstante, la cuestión política que con mayor intensidad aparece en las confrontaciones ideológicas de la época es aquella que determina la partición entre la aceptación de la hegemonía estadounidense, de un lado; y el nacionalismo, en ocasiones vinculado al latino-americanismo, de otro. Tanto los populismos —peronismo en Argentina, varguismo y sus sucesores en Brasil— como buena parte de la izquierda inspirada en el marxismo soviético —más allá de las distinciones que introdujo la disensión chino-soviética hacia 1960, y más allá de la confrontación entre quienes impulsaban la vía armada y quienes participaban en procesos electorales— postularon como objetivo político completar la independencia nacional a través de una «segunda independencia» de los países latinoamericanos, esto es, alcanzar la independencia económica y a la vez impulsar la emancipación mental o cultural (Roig, 2003; Terán, 2004; Sarlo, 2007)11. Esta «segunda independencia» sería la continuidad histórica de los proyectos de emancipación de Bolívar, de Martí, de Sandino12. A propósito de los populismos, hay que tener en cuenta la influencia en ellos del fascismo europeo, especialmente del fascismo italiano, en la formación de su matriz ideológica nacionalista durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, se debe considerar para el caso del nacionalismo de los movimientos de izquierda, comunistas o socialistas, la influencia de la estrategia de los frentes amplios antifascistas de la Internacional Comunista, estrategia que surgió luego de la victoria electoral del nazismo en Alemania y que en América Latina se entendió como alianza para el desarrollo entre las burguesías nacionales, la clase obrera y las capas medias (Ibarra, 2013); y luego la influencia de los procesos de liberación de las colonias africanas y asiáticas sometidas a los imperios europeos, que culminan en la larga guerra de liberación de Vietnam contra el dominio francés primero, y contra la intervención estadounidense después, que concluyó apenas en 1976. Desde luego, como se ha indicado anteriormente, había otros sectores de la izquierda que postulaban un proceso revolucionario inmediatamente socialista, en la estela de Ernesto «Che» Guevara, pero que no dejaban de apuntalar su propuesta en el marco de la nación, aunque esta pudiese adquirir, dentro de tal concepción ideológica, la dimensión de América Latina en su conjunto. Los movimientos de masas vinculados al populismo, y los movimientos insurreccionales relacionados con algunos grupos de izquierda —provenientes de distintas corrientes y partidos: marxistas, populistas, socialdemócratas y aun de grupos cristianos surgidos luego del Concilio Vaticano II— respondían en general a estos lineamientos, aunque entre esos movimientos existieron diferencias que en ocasiones les llevaron a enfrentarse entre sí con la misma violencia que lo hacían contra sus adversarios estratégicos.
Más allá de su posición anticolonialista o antiimperialista, en el núcleo de esas corrientes nacionalistas se puede advertir la persistencia de la idea de nación surgida en la modernidad europea y de sus funciones: la integración de la diversidad étnica, lingüística y social dentro de la nación de Estado; la legitimación de la unidad territorial y la centralización política impuestas por el Estado soberano, por el poder político; por tanto, la subsunción de las diferencias sociales y étnicas dentro de la nación de Estado, la subsunción de lo múltiple en la unidad e identidad de la nación o del «pueblo». La formación de la nación y del Estado nacional introduce la cuestión de la identidad, que ha sido acuciante en el pensamiento latinoamericano desde mediados del siglo XIX (Roig, 2001; Terán, 2004)13. De hecho, la emergencia durante las últimas décadas del siglo XX de los movimientos «indígenas»14 en varios países de América Latina —México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil— ha puesto en evidencia tanto la imposibilidad de integración de la población indígena dentro de la nación de Estado, como la fractura inherente a la diversidad étnica heredada de la Colonia. Otro tanto se puede decir acerca de la población afro-americana. No es este el lugar para examinar si la declaratoria de «Estado plurinacional» con la que se inician las actuales constituciones de Ecuador y Bolivia resuelve esta crisis inherente a la organización social y política, o si más bien es la expresión de su imposibilidad de resolución dentro de los actuales Estados «nacionales»; pero cabe anotar que, cuando menos, es una expresión de esta profunda fractura de las sociedades latinoamericanas.
Читать дальше