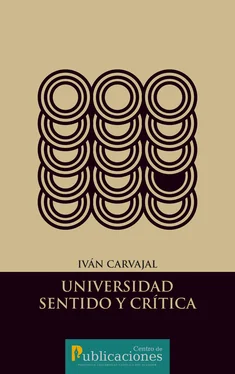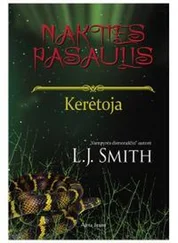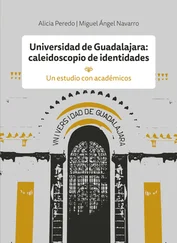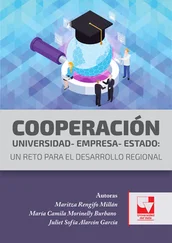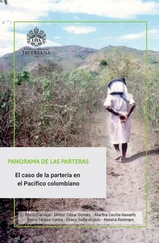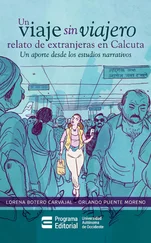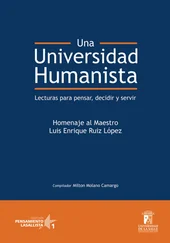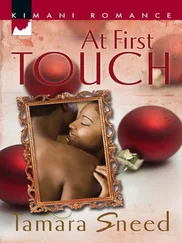Las diferencias tenían que ver, en cambio, con la orientación y la hegemonía social y política de tales programas de desarrollo: ¿qué fuerzas sociales, qué intereses confluían o entraban en pugna para definir sus líneas estratégicas? Los debates sobre la historia de América Latina, sobre el desarrollo y el consiguiente subdesarrollo, sobre las interrelaciones entre metrópolis y periferia, es decir, sobre la dependencia, fueron especialmente intensos durante los años 60 y 70 del siglo pasado, en el contexto del inusitado impulso que tuvieron las ciencias sociales. Este impulso se debe, en importante medida, a los estudios realizados en el marco de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas que dirigió el economista Raúl Prebisch entre 1950 y 1963 (Bielschowsky, 1998). Prebisch, ya en 1949, había publicado El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas, libro que, se ha dicho, constituye el manifiesto de la economía estructural y que inicia el debate a que nos referimos. Más tarde, y dentro de la propia CEPAL, surgiría la teoría de la dependencia, cuya tesis fundamental considera que el subdesarrollo de América Latina, y en un sentido más amplio, de los países periféricos, es consecuencia de la dependencia respecto de los países del capitalismo central, surgida en los procesos coloniales y configurada dentro de la división internacional del trabajo inherente al desarrollo del sistema capitalista mundial. Más tarde confluirían en el debate las corrientes provenientes del estructuralismo cepaliano y el marxismo, dando lugar a las distintas líneas de interpretación de la dependencia. Se suele distinguir tres corrientes dentro de la teoría de la dependencia: la estructural de la CEPAL, en que se inscriben Prebisch, Ponce, Furtado, Sunkel; la que surge de esa corriente, pero recibe la influencia del marxismo, en que destacan Cardoso y Faletto; y la «neomarxista», en la que inscriben, entre otros, Marini, Dos Santos y Bambirra, la cual intenta comprender el desarrollo y el subdesarrollo como aspectos complementarios dentro del sistema capitalista mundial (cf. Furtado, 1964; Pinto, 1968; Cardoso y Faletto, 1969; Matos, 1969; Jaguaribe, 1969; Dos Santos, 1969; Marini, 1973. Una crítica a la teoría de la dependencia desde una línea marxista ortodoxa provino de Agustín Cueva, 1977, que contestó Vania Bambirra, 1978; más tarde, Dos Santos, 2003, ofrecería un análisis histórico y crítico de la teoría y su pertinencia)9. En el núcleo del debate de las ciencias sociales, y en consecuencia de la política, en primer término la política económica, se encuentra la discusión en torno a la posibilidad de un desarrollo autónomo. El desarrollo suponía, en cualquier caso, y como ya se venía sosteniendo desde décadas anteriores, liquidar la «sociedad tradicional» caracterizada por el predominio del mundo agrario sobre el urbano, por el consiguiente predominio de la agro-exportación y la exportación de minerales sobre la industrialización, y por la persistencia de formas premodernas de relación entre los terratenientes latifundistas y los trabajadores agrícolas. El desarrollo implicaba superar el Estado oligárquico, hegemonizado por oligarquías terratenientes, agro-exportadoras, para establecer la «sociedad moderna», con predominio de los centros urbanos, con una economía sustentada en la industria, ella misma sostenida en la sustitución de importaciones y luego de las exportaciones, con un Estado liberal-democrático que fuese capaz de impulsar procesos de reforma agraria y de distribución del ingreso (Cardoso y Faletto, 1969; CIES, 1973). Una primera diferencia se puede establecer entre quienes postulaban el desarrollo nacional autónomo, dirigido por burguesías nacionales con vocación empresarial, que podían impulsar la industrialización y la reforma agraria, y que podrían contar con el apoyo popular de los trabajadores urbanos y el campesinado —una corriente influenciada por la CEPAL, por la inicial teoría de la dependencia—; y de otra parte, quienes sostenían que el proceso de modernización debía darse en alianza con los capitales extranjeros interesados en la industrialización y las transformaciones agrarias —el programa de la Alianza para el Progreso—. En la izquierda de orientación marxista, el debate hasta cierto punto reflejaba estas líneas fundamentales: o se sostenía que el desarrollo de las fuerzas productivas era condición sine qua non para el socialismo, y por tanto se requería de un proceso de liberación nacional sustentado en la alianza de las burguesías nacionales, las ascendentes capas medias (burocracia, profesionales de libre ejercicio, maestros, ejército), los obreros y los campesinos, a fin de impulsar el desarrollo nacional autónomo —tesis mantenida sobre todo por los partidos comunistas (cf., para el caso ecuatoriano, Ibarra, 2013)—; o, desde otras posiciones más radicales, se postulaba que solo una revolución socialista podía impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas con base en la alianza de obreros y campesinos (Frank, 1976; Marini, 1973), como había sucedido en China y Cuba. Si la primera de estas corrientes ponía sus expectativas de desarrollo en las burguesías nacionales, la segunda partía de colocar al Estado como fuerza propulsora del desarrollo, aunque desde luego se trataba de un Estado diferente, una «dictadura de los trabajadores» o «democracia popular».
En consecuencia, la cuestión nacional se vinculaba a la problemática del desarrollo: para las corrientes que cabe ubicar dentro del liberalismo, la democracia cristiana y la socialdemocracia, o bien el desarrollo era un proceso autónomo de las naciones latinoamericanas, o bien un proceso que requería la alianza con los capitales foráneos, especialmente los estadounidenses. En la izquierda de orientación marxista: o bien el desarrollo era premisa para el socialismo, lo que requería la liberación nacional —a la que se añadía «la liquidación de los rezagos feudales»—, o bien la revolución socialista era condición esencial del desarrollo y de la emancipación frente a la dependencia del imperialismo. Hay que tomar en cuenta que el nacionalismo implícito en los postulados del desarrollo autónomo y de la liberación nacional tenía en la mira las alianzas entre sectores liberales o socialdemócratas minoritarios y sectores populistas —por caso, sectores del peronismo argentino o de los sucesores de Vargas en Brasil— y la izquierda más apegada a la ortodoxia del marxismo soviético. Esta concepción del desarrollo autónomo como vía al socialismo quizás tuvo su última expresión en la Unidad Popular, el frente político que llevó a Salvador Allende al gobierno de Chile en 1970. Es preciso anotar que en Chile no hubo una tradición populista, como en el caso de Argentina, México o Brasil. En este último país, el desarrollo nacional autónomo fue el objetivo de los gobiernos de Kubitschek y Goulart. En México, las tendencias nacionalistas asociadas al desarrollo se generaron dentro del Estado y del partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de la fase que corresponde estrictamente a la revolución; ya Lázaro Cárdenas en la década del 30 representaba esta tendencia nacionalista.
Las tendencias nacionalistas de América Latina tuvieron un indudable componente antiimperialista, que se iría acentuando a lo largo del siglo pasado, luego de la Primera Guerra Mundial. Las intervenciones estadounidenses en los países latinoamericanos, tanto las militares directas —en Guatemala, 1954; en República Dominicana, 1965—, como las intervenciones a través de aparatos como la CIA y otros semejantes —Cuba, 1961; Chile, 1973, y muchas otras— en casi todos los países del continente, fueron ciertamente manifestaciones de los intereses políticos imperiales de Estados Unidos. A raíz de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, su hegemonía en el continente adquirió la forma de dirección de la alianza militar de los países americanos; luego, durante el gobierno de Truman, es decir ya en el período de la Guerra Fría, la alianza supeditada a la dirección estadounidense continuó bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y más tarde, durante el gobierno de Kennedy —y, en consecuencia, de manera contemporánea a la Alianza para el Progreso—, surgiría la Doctrina de la Seguridad Nacional, que proclamaba que el comunismo era una amenaza que debía ser combatida en un doble frente, como enemigo externo y como enemigo interno. Estados Unidos se encargaría del primer frente, es decir, de contener a la URSS, China y Cuba; mientras el combate en el frente interno, es decir, a los movimientos insurreccionales, a las acciones políticas de la izquierda y a los movimientos sociales de protesta, quedaba en manos de los Estados latinoamericanos y sus ejércitos (Leal Buitrago, 2003). La Doctrina de la Seguridad Nacional se convirtió de esta manera en fundamento ideológico y de supuesta legitimidad de las dictaduras militares desde la década de 1960. Frente al intervencionismo estadounidense, el antiimperialismo latinoamericano del siglo XX reivindicó la continuación de la lucha por la independencia y de la lucha decimonónica contra los intereses imperiales ingleses y franceses, de ahí que propusiera como objetivo una «segunda independencia». La presencia de los capitales extranjeros en América Latina se había iniciado en el siglo XIX, a través de empréstitos para obras de infraestructura —construcción de líneas férreas—, de inversiones directas en el comercio de exportación e importación, o de inversiones en la minería e incluso en la agricultura de exportación, los llamados «enclaves». La presencia de capitales norteamericanos en la región cobró importancia luego de la Primera Guerra Mundial. Después de la independencia política frente a España y Portugal, prosiguió el colonialismo —o la dependencia— por la supeditación de nuestros países a los intereses imperiales de Inglaterra y Francia durante el siglo XIX, supeditación que provocó además el «colonialismo mental» al que se refirieron críticamente algunos destacados intelectuales latinoamericanos de la época, que prosiguió más tarde bajo la dependencia de los Estados Unidos. En tal contexto, se trataba de alcanzar la independencia económica y la emancipación mental de América Latina (Roig, 2003). Sin embargo, más allá de las expectativas depositadas en las burguesías latinoamericanas para impulsar un desarrollo relativamente autónomo, los intereses del capital extranjero, especialmente de Estados Unidos, confluyeron con los intereses de las burguesías vinculadas a la modernización, más que con los de las oligarquías agrarias tradicionales. Esto es evidente sobre todo en aquellos países donde se había iniciado la industrialización: México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay10. Y no solo ello, sino que la modernización capitalista se dio, contra las expectativas de quienes esperaban una alianza democrática de burguesías nacionales, trabajadores y capas medias, en un marco de represión a los trabajadores a fin de mantener salarios bajos y hacer frente a la creciente migración de campesinos a las ciudades en circunstancias en que no hubo el correspondiente crecimiento de las fuentes de trabajo. De esta suerte, si bien la Alianza para el Progreso postulaba como aspecto del desarrollo la democracia liberal como régimen político necesario para América Latina (OEA, 1967), a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, al menos hasta los gobiernos de Reagan y Bush padre, los Estados Unidos impulsaron y apoyaron los golpes de Estado y las dictaduras militares, con todas las consecuencias de autoritarismo, violación de los derechos humanos y aun genocidio. En estricto rigor, se podría decir que tan solo los gobiernos de Eduardo Frei en Chile, Fernando Belaúnde en Perú y Rómulo Betancourt en Venezuela expresaron los objetivos liberales de la Alianza para el Progreso que se fijaron en Punta del Este.
Читать дальше