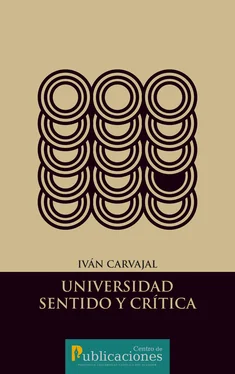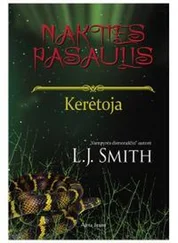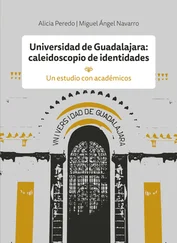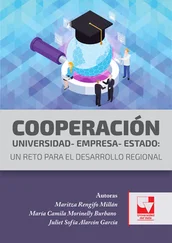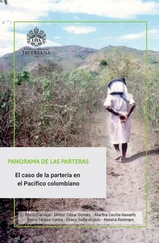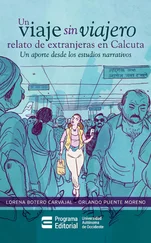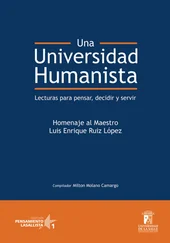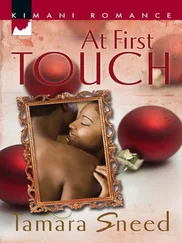El auge de las corrientes nacionalistas, antiimperialistas y latinoamericanistas, a un tiempo, coincidió con el singular impulso cultural que se produjo en los ámbitos de la literatura, las artes plásticas y la música latinoamericanas a partir de las vanguardias, y que hacia mediados del siglo confluyó con el ya mencionado desarrollo de las ciencias sociales y de las humanidades—historia económica y social, sociología, antropología, los esfuerzos encaminados a configurar una filosofía latinoamericana, dentro de la cual se inscribe la denominada filosofía de la liberación, y el surgimiento de la teología de la liberación—.
En síntesis, la idea de desarrollo tal como se presenta en la Carta del Este que dio origen a la Alianza para el Progreso, en las formulaciones de la CEPAL, en la teoría de la dependencia y en los planteamientos populistas y marxistas que postulaban la liberación nacional, junta una serie de propósitos articulados en torno a la industrialización y el consiguiente progreso técnico y científico: la urbanización, la reforma agraria, la redistribución del ingreso, el desarrollo del mercado interno, la diversificación de las exportaciones, la modernización de los aparatos estatales (la tecno-burocracia), la planificación (Leiva, 2012, Terán, 2004), la intervención del Estado en la construcción de infraestructura, la alfabetización general de la población, el impulso a la educación (y dentro de esta, de la educación superior), la mejora sustancial de la salud de la población. En una frase, se podría decir que el desarrollo apunta al Estado de bienestar. En los países de mayor desarrollo capitalista relativo, como México, Brasil y Argentina, se planteó entonces el paso de la industrialización de bienes de consumo duraderos a la siderúrgica y la industria pesada, mientras en países como el Ecuador apenas se iniciaba la producción de bienes de consumo duradero. Se postuló también, como condición del desarrollo, la creación de mercados y alianzas comerciales, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que nunca llegó a tener un peso decisivo en la economía latinoamericana. En todos estos propósitos hay concordancia entre los distintos programas políticos, desde la Alianza para el Progreso hasta la liberación nacional, pasando por el «centro», esto es, el desarrollo autónomo postulado por la CEPAL. Sin embargo, en las condiciones de América Latina, incluso en los períodos de crecimiento, hubo fuertes presiones sociales que surgían de la imposibilidad de insertar a la masa de trabajadores desplazados del campo a las ciudades en el curso de los procesos de industrialización, lo que derivaba en la marginación y la pobreza, e implicaba que los Estados recurriesen a la fuerza para controlar a la masa de trabajadores y para sostener políticas de bajos salarios derivados de las dificultades de la industrialización.
Hacia mediados de siglo había ya conciencia de que el desarrollo estaría condicionado por la capacidad de ahorro e inversión internos de los países latinoamericanos, y en consecuencia, por las condiciones en general desfavorables de los términos de intercambio con los países centrales, los déficits de las balanzas de pago, los costos onerosos de las deudas (Cueva, 1977; Bielschowsky, 1998). La inversión externa, que crece en el período, implicaba por su parte el retorno de ganancias e intereses desde los países de América Latina hacia los países centrales, y la consiguiente descapitalización de aquellos. Más aún, buena parte de las inversiones que realizaban las empresas extranjeras surgía de fondos «ajenos» provenientes de los propios países latinoamericanos (Cueva, 1977). Además, en el período era ya notoria la hegemonía que había alcanzado en la región el capital financiero sobre el capital productivo, acorde con el proceso global del sistema capitalista mundial.
4En adelante, haremos uso de estos términos para distinguir las dos vertientes que postularon la transformación de la universidad a mediados del siglo XX.
5Ese medio siglo corresponde a la vida universitaria de mi generación: como estudiantes, estuvimos involucrados en la lucha por la «segunda reforma»; como profesores, vivimos las vicisitudes de la modernización realmente existente, las restricciones impuestas luego por las políticas neoliberales, la falta de compromiso de los gobiernos para impulsar la educación superior, y finalmente la ofensiva tecnocrática de nuestros días.
6En este acápite se tomarán las grandes líneas de pensamiento dominante en los debates de la época que tenían relación con la modernización o la reforma de las universidades, lo cual, desde luego, implica una visión desde la óptica ecuatoriana, que deja de lado las notables diferencias regionales o nacionales que pueden establecerse en una consideración histórica más prolija.
7En septiembre de 1960, con la Declaración de La Habana, que respondía a la Declaración de la OEA reunida en San José de Costa Rica en agosto del mismo año.
8Sin embargo de que la Guerra Fría se iría debilitando o moderando a lo largo de la década, especialmente por la política de coexistencia pacífica entre sistemas que adoptó la URSS, la propaganda militar y, por tanto, los medios de comunicación de masas alimentaban la sensación del conflicto permanente y aun la inminencia de la confrontación nuclear. El carácter disuasivo del militarismo de las potencias solo se percibió más tarde, durante el evidente declive soviético, desde la época de Brezhnev hasta la perestroika y el derrumbe de la URSS.
9Para esta parte de mi ensayo, me ha sido de enorme utilidad el trabajo Estrategias de desarrollo en América Latina y sus aplicaciones en Ecuador. Del desarrollismo al neoliberalismo, de Fernando Carvajal (2013), aún inédito.
10En los primeros estudios sobre la industrialización se sostenía que esta se había iniciado y había cobrado impulso a través de la sustitución de importaciones, en el contexto que sigue a la crisis de 1929, luego, durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra. Posteriormente se ha cuestionado este supuesto (Cardoso y Faletto, 1969; Cueva, 1977). No obstante, la industrialización siempre entró en pugna con los intereses de los grupos latifundistas tradicionales, en parte por el control de la mano de obra y en parte por la necesidad de crear un mercado interno.
11«[L]ogramos ser independientes de un poder como fue el metropolitano español o portugués, pero bien pronto descubrimos que no estábamos emancipados respecto de prácticas sociales y políticas heredadas de aquellos regímenes, hecho que restaba alcances y efectividad a la independencia alcanzada» (Roig, 2003: 43).
12Benjamín Carrión y otros intelectuales de izquierda llegaron incluso a formar un movimiento político denominado «Segunda independencia» hacia finales de la década de 1960 en el Ecuador.
13Roig intenta en este artículo establecer una diferencia entre nación y Estado nacional, necesaria para las corrientes nacionalistas de izquierda, que se ven en el caso de afirmar el sentido histórico de la nación en que se sustenta la posibilidad de la emancipación o liberación, a la vez que cuestionar el carácter del Estado y del poder político «oligárquico» que le ha sido inherente.
14Por cierto, un término nada feliz para designarlos.
II MODERNIZACIÓN UNIVERSITARIA EN AMÉRICA LATINA
El debate entre «modernización» (o «integración») y «reforma universitaria»
En el contexto del desarrollismo, la «modernización» —o «integración», como prefería llamarla Darcy Ribeiro— postulaba transformar las universidades latinoamericanas tomando como modelo a las universidades estadounidenses, lo que implicaba tener en la mira tanto la eficiencia tecnológica para impulsar los procesos de industrialización como la formación de la tecnocracia que requería el aparato de Estado. La «segunda reforma», por su parte, intentaba continuar y actualizar la vía democrática y nacional que, a juicio de sus impulsores, se había iniciado con el movimiento reformista de la Universidad de Córdoba en 1918, y había instaurado los principios liberales que rigieron la relación entre universidad, Estado y sociedad en la región desde los inicios de la tercera década del siglo pasado en adelante: autonomía institucional respecto de los gobiernos y dentro del Estado; inviolabilidad del recinto universitario; cogobierno compartido por profesores y estudiantes; libertad de pensamiento y por consiguiente libertad de cátedra, de expresión y de investigación; establecimiento de concursos públicos para la provisión de cátedras; impulso de la función cultural de las universidades en la sociedad a través de la llamada extensión universitaria, que en ocasiones dio lugar a la creación de «universidades populares» e incluso «de universidades obreras» (Barros, 1918; Allard Neumann, 1973; Roig, 1998). La universidad asumimó a través de esos principios un rol fundamental en la construcción de la democracia liberal en nuestros países. Los principios de la Reforma de Córdoba tenían desde luego antecedentes: la representación estudiantil en la elección de autoridades universitarias existía ya en la Universidad de Montevideo desde 1878; en 1908 se reunió en Uruguay el Primer Congreso Internacional de Estudiantes de América, que planteó la representación de los estudiantes en los órganos colegiados de dirección de las universidades. En 1916, José Ingenieros expuso algunas ideas renovadoras en «La Universidad del porvenir», que alentaron a los jóvenes reformistas dos años más tarde15. En cuanto a la creación de universidades populares u obreras, vinculada a la extensión universitaria, se ha señalado la influencia del anarquismo que llegó a la Argentina con los obreros italianos inmigrantes. En cuanto a la autonomía universitaria, Mayz Vallenilla (2001) observa que en la formación de las universidades latinoamericanas, o más precisamente hispanoamericanas, confluyen ideas y formas institucionales que provienen de las universidades coloniales y de la universidad alemana constituida bajo el modelo propuesto por Humboldt. De las universidades coloniales, las hispanoamericanas habrían heredado, a juicio del filósofo venezolano, la característica fundamental de las universidades medioevales, «el supuesto fundamental que sostendría la idea o modelo encarnado por ellas: su índole monádico-sustancialista». Esta idea o este modelo, inherente a la sociedad feudal medioeval, estaría en la base de la idea de autonomía retomada luego, en el siglo XX, por las universidades hispanoamericanas: la idea de que cada universidad es una entidad autárquica, autosuficiente, subsistente por sí misma. De ahí que se haya reivindicado, de modo consiguiente, la inviolabilidad de sus recintos, de su claustro, la protección de sus límites. Para Mayz Vallenilla, sin embargo, esta idea de autonomía de la universidad medioeval se modifica al conjuntarse con la influencia de la idea fundamental de la universidad alemana: la autonomía surge de la finalidad misma de la universidad que, para Humboldt, es la investigación y el progreso de la ciencia, es decir, de la actividad de la razón. Para el Idealismo, la razón es autónoma, es libre; por tanto su lugar, la universidad, debe asegurar esa libertad, y para ello debe ser ella misma autónoma. Otra observación de Mayz Vallenilla que merece ser tomada en cuenta se refiere al cogobierno en conexión con la autonomía. La autonomía es una idea próxima a la de soberanía, el cogobierno se asocia con la democracia. De esta manera, según el filósofo venezolano, a partir de una operación analógica se llegó a entender que la universidad era una suerte de «república democrática», con una ciudadanía integrada por «ciudadanos universitarios», esto es, los profesores, los estudiantes e incluso los egresados. Bajo esta concepción de la universidad, la Federación Universitaria de Chile, en 1922, llegó a postular que estudiantes, profesores y egresados formaban el «pueblo universitario». Sin duda, la Reforma de Córdoba fue una irrupción que tuvo múltiples repercusiones en América Latina, sin que la haya precedido, no obstante, una amplia discusión filosófica, como la que antecedió en cambio a la fundación de la Universidad de Berlín en 1810. Dice Mayz Vallenilla: «Frente a la ordenada y sistemática discusión filosófica que precedió a la reforma de las universidades alemanas [en la que participaron sobre todo Fichte, Schelling, Schleiermacher y Humboldt], la llamada Reforma de Córdoba fue como una impetuosa vorágine de ideas y acontecimientos de cuyo seno emergieron los más diversos e inesperados efectos» (Mayz Vallenilla, 2001).
Читать дальше