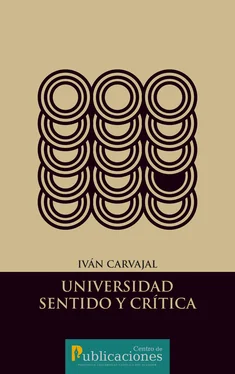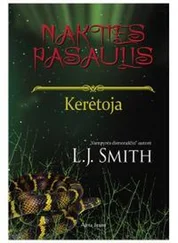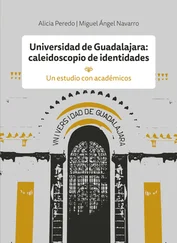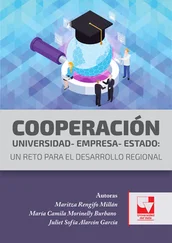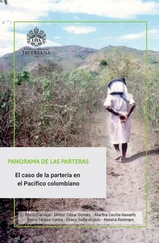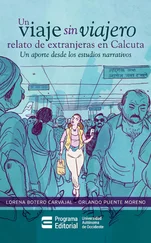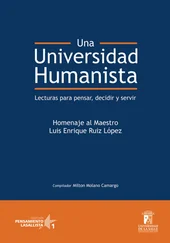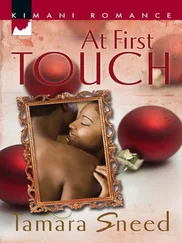PRIMERA PARTE Las reformas universitarias en el Ecuador: De la «formación de la nación» al «desarrollo» (Para una crítica de la idea de universidad en la ideología desarrollista)
La Universidad tiene un tema que es la Nación y tiene una tarea que es pensar profundamente, críticamente, responsablemente, romper los factores que la condenan al atraso y dentro de los cuales pueda alcanzar un desarrollo. La Universidad es el útero de la Nación.
Darcy Ribeiro
I EL CONTEXTO DEL DEBATE: EL DESARROLLO
El debate actual sobre la universidad en el Ecuador, suscitado en torno a la promulgación de la ley de 2008 y sus consecuencias en estos años, supuestamente tendría como objetivos encontrar y precisar los factores que han obstaculizado el desarrollo de la educación superior, y consiguientemente determinar las condiciones que se requieren para mejorar su calidad; en otras palabras, para alcanzar una mayor eficiencia y el logro de estándares que han adquirido reconocimiento internacional a partir de los parámetros de acreditación instituidos, a lo largo de una tradición de varias décadas, en la educación superior estadounidense, y que han sido luego trasladados hacia fines del pasado siglo a Europa en el marco del Proceso de Bolonia, y posteriormente dentro de políticas estatales a América Latina. Para esclarecer el contexto de tal debate podría contribuir el examen de las posiciones que se confrontaron hace medio siglo en torno a la «segunda reforma universitaria». Esta tuvo al menos dos vertientes que se enfrentaron en el período. Una, a la que los sectores críticos de izquierda denominaron «modernizadora», inscrita en el proyecto de las reformas estructurales de los países latinoamericanos, en el cual coinciden los Estados Unidos durante el gobierno del presidente John F. Kennedy, y sectores empresariales y tecnocráticos de América Latina empeñados en el desarrollo —cambios de la «matriz productiva», como se diría hoy, basados en la industrialización, la reforma agraria, la redistribución del ingreso, la modernización de los aparatos estatales, las obras de infraestructura, y el crecimiento y fortalecimiento social de las capas medias—; desarrollo que se configura idealmente, sin duda con diferencias de matices importantes que se deben tomar en cuenta, en el programa de la Alianza para el Progreso y en las propuestas de la Comisión Económica para América Latina —CEPAL— (Herrera, 1980). La segunda vertiente se configuró en torno a la propuesta a la que se denominó «reformista», la cual ponía el acento en una universidad que apoyase la transformación social (Ribeiro, 2007; Amat, 1969; Aguirre, 1973)4.
Conviene, de inicio, hacer una precisión terminológica sobre la «segunda reforma universitaria». Claudio Rama (2006) acuñó la denominación «tercera reforma» para designar los cambios de la educación superior latinoamericana que se dieron a partir de los años 80 en el contexto de las nuevas regulaciones estatales y la internacionalización de la educación superior, y más ampliamente, de los efectos de la globalización neoliberal en nuestros países, reforma que tenía como eje el mejoramiento y el control de la calidad de los servicios educativos. A su juicio, la «segunda reforma» tendría que ver con los procesos que se impulsaron entre los años 60 y 80 del siglo pasado, vinculados a la masificación ocasionada por el constante incremento de la matrícula, a una marcada diferenciación de las instituciones de educación superior y al significativo crecimiento de las instituciones privadas. Esta definición de Rama resulta plausible si se asume que los proyectos en debate durante los años 60 e inicios de los 70, tanto los que formaron parte de la vertiente de la llamada «modernización» como los que adhirieron a la autodenominada «segunda reforma», impulsaron de alguna manera las políticas que desembocarían luego en el crecimiento de la matrícula, la consiguiente masificación y la diversificación de la educación superior. Sin embargo, los partidarios de la «segunda reforma» siempre tuvieron como mira la educación superior pública, y más específicamente, la universidad pública. El examen de esas tesis permite comprender cómo se planteaban hace medio siglo las relaciones entre universidad, Estado y sociedad, y algunos temas conexos, como la correlación entre universidad y desarrollo. En esta perspectiva, interesa destacar la articulación, tanto del proyecto «desarrollista» o «modernizador» como del «reformista», con la idea de desarrollo, y más precisamente, de desarrollo nacional, en el esfuerzo encaminado a comprender los cambios operados a lo largo de este medio siglo5. El análisis de los postulados de hace medio siglo puede contribuir a la crítica de la legitimación que ha requerido la «tercera reforma», que se inscribe en un programa sin duda heredero del desarrollismo y la consiguiente modernización de las universidades, pero en circunstancias en que ha entrado en crisis la sustentación liberal-democrática de la primera y la segunda reformas. Los cambios que se llevan a cabo actualmente, que derivan de la «tercera reforma», parecen encaminarse hacia la limitación de la autonomía, del cogobierno, de la libertad de cátedra e investigación, en una circunstancia en que sería ya casi imposible articular una función «nacional» de la universidad, incluso si se sustituyese la perspectiva nacionalista por una perspectiva regional o latinoamericana o iberoamericana. Los cambios que se intentan lograr con la nueva legislación y el control gubernamental de la educación superior finalmente se llevan a cabo dentro de un contexto sobredeterminado por la tendencia a homogeneizar los sistemas de educación superior bajo el modelo estadounidense; es decir, un sistema conformado por una serie de instituciones, desde universidades de investigación que operan como corporaciones en relación con las corporaciones financieras e industriales —que en sus sueños tratan de imitar los tecnócratas— hasta los colleges de los pequeños condados, y que se caracteriza por la estructura de tres niveles en la formación profesional y científica: ciclo de formación (bachelor), maestría y doctorado. Este modelo es el que adopta hoy la universidad europea con el Proceso de Bolonia y el que tiende a generalizarse en América Latina, aunque con una serie de incoherencias, puesto que se ha tratado de imponerlo sin tomar en cuenta la cultura universitaria, las condiciones de la vida profesional, el estado de desarrollo de la ciencia y la tecnología, la disposición de recursos y la estructura del conjunto del sistema educativo.
Nuestra hipótesis es que los cambios que hoy día se intentan introducir desde los Estados, y, en el caso concreto del Ecuador, desde el gobierno del presidente Correa, tienen como sustento ideológico una versión, ciertamente actualizada, de la concepción inscrita en el desarrollismo y su proyecto de modernización de la educación superior de mediados del siglo pasado. No es extraño que junto a la reiteración de algunos objetivos y esquemas ideológicos se repitan postulados tecnocráticos y que, para alcanzar esos objetivos, se postulen mecanismos autoritarios derivados de una profunda transformación de la concepción de universidad que se ha dado en el curso de este medio siglo.
La modernización de América Latina: entre el desarrollismo y la utopía nacionalista
En la segunda mitad de la década de 1960 del siglo pasado, la transformación de las universidades latinoamericanas —tal como fue planteada desde el punto de vista de los modernizadores o desde el punto de vista de la segunda reforma— se inscribía en los programas de desarrollo y de cambio social que habían cobrado vigencia desde los años 50, y que a inicios de la década del 60 aparentemente tendría dos caminos de realización: el desarrollo capitalista o la revolución antiimperialista y socialista6. Esta supuesta alternativa, que parecía cobrar mayor sentido después de que la Revolución Cubana adoptara el rumbo hacia el socialismo7, se insertaba en el contexto de la Guerra Fría, que en gran medida fue una guerra ideológica y sobre todo de propaganda, que se sustentó en el temor generalizado ante el peligro de una conflagración atómica o nuclear que aniquilaría a la civilización o incluso a la humanidad8. En consecuencia, los debates en torno a la transformación de las universidades se inscribían en la lucha política e ideológica librada entre las corrientes que propugnaban la modernización capitalista de las sociedades, ya sea bajo la hegemonía estadounidense dentro de la Alianza para el Progreso (1961) o ya sea como un proceso nacional relativamente autónomo —expectativa contenida en los programas de la CEPAL—, y aquellas que postulaban la revolución social que se habría iniciado en América Latina con la Revolución Cubana. Sin embargo, estas tendencias polarizadas contenían dentro de ellas diversas corrientes que expresaban intereses sociales de distintos grupos, con diferentes orientaciones económicas, sociales y políticas, y en el caso de las universidades, diversas ideas sobre sus funciones sociales. Si en la superficie aparecían dos grandes programas antagónicos —o desarrollo capitalista o socialismo—, en realidad las cuestiones en debate eran bastante más complejas de determinar y diferenciar. Dentro de cada tendencia se entrelazaban posiciones a menudo contrapuestas, así como también se pueden percibir ideas y propósitos semejantes entre posiciones aparentemente antagónicas, sobre todo si se las mira críticamente a medio siglo de distancia. En este sentido, habría que examinar hasta qué punto uno y otro programa, el de la modernización y el de la revolución social, se distinguían en cuanto se refiere a los paradigmas del progreso, del desarrollo moderno sustentado en la industria y la innovación técnica; es decir, el desarrollo como aspecto del capitalismo, coincidente con la expectativa de «desarrollo de las fuerzas productivas» como condición previa al socialismo. No existían tampoco sustanciales diferencias en cuanto se refiere a las consecuencias ecológicas de la producción moderna, que fueron ignoradas tanto en los programas desarrollistas como en los revolucionarios. Asimismo, es difícil establecer diferencias sustanciales en cuanto tiene que ver con las concepciones y las funciones asignadas al conocimiento y la técnica en la actividad humana, y por consiguiente respecto de la relación entre la humanidad y la naturaleza. Las concepciones epistemológicas que subyacían en las expectativas de desarrollo ilimitado fundadas en la técnica eran sustancialmente semejantes, puesto que derivaban de la Ilustración y el positivismo, y contaban con la evidencia del progreso en el mundo moderno industrializado. En consecuencia, las distintas posiciones que se confrontaban hacia mediados del siglo pasado tenían un horizonte común: el desarrollo, concebido inicialmente como un «despegue» desde las condiciones de atraso para encauzar a los países latinoamericanos en la vía del desarrollo capitalista siguiendo el modelo de los países avanzados —a la estela de la tesis de Walt W. Rostow—, sea este un proceso articulado al desarrollo de los países capitalistas centrales, o sea un proceso capitalista autónomo que tendría que impulsar las bases técnicas nacionales para la industrialización. Algo semejante se postulaba desde la óptica del marxismo «ortodoxo» o «soviético» —dominante en el pensamiento de la izquierda latinoamericana, aun en sectores que se distanciaban críticamente del estalinismo—, que consideraba el desarrollo de las fuerzas productivas como condición previa para cualquier proceso socialista. En este sentido, la idea de desarrollo en América Latina fue una versión de la idea moderna de progreso, entendido este como dominio del hombre sobre la naturaleza para superar la escasez, como despliegue de la técnica moderna que provenía del conocimiento científico que sostenía los procesos de industrialización en gran escala. La idea de desarrollo, como lo percibieron algunos teóricos vinculados a la CEPAL, implicaba ciertamente una continuidad de la idea de progreso que había hegemonizado gran parte de los debates intelectuales y políticos del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX (Pinto, 1968).
Читать дальше