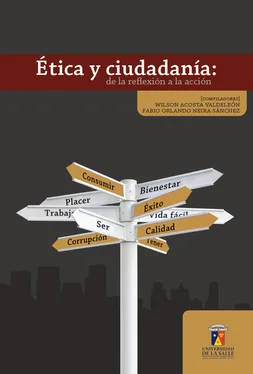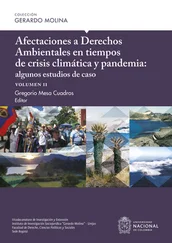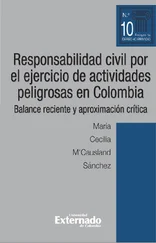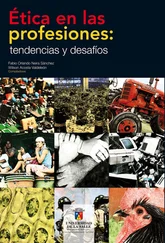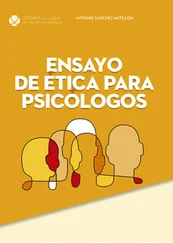[...] es necesario pensar en refundar lo público, situación nada fácil en el actual escenario nacional, en el que dichos espacios han ido desapareciendo, optando por la privatización de las instituciones. Sin embargo, también es preciso tener en cuenta que aún hay lugares que bajo esa denominación existen; por tanto, es crucial dirigir la atención sobre ellos, procurándoles mejores condiciones, respeto y cuidado por parte de los individuos que se benefician de ellos. En esta medida, el parque, los andenes, las vías, los puentes peatonales, hospitales, colegios y edificios públicos hacen parte de aquellas representaciones simbólicas que llaman a la conservación y a su inteligente y proporcionada utilización.
Para complementar la propuesta de Suárez, nada mejor que el desarrollo que Javier Pombo hace del concepto de competencias ciudadanas en el artículo que lleva este mismo nombre. Si Suárez propone refundar lo público, Pombo entra de lleno a ofrecer una conceptualización desde la que este anhelo se hace posible. Y es que la categoría de competencia ciudadana, que ha venido siendo desarrollada en las últimas décadas, alude precisamente a la actuación de un sujeto ético y político que vive en medio de sociedades posconvencionales. Como bien lo afirma Pombo, alrededor de esta categoría ha sido posible articular un
[...] conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. A través de estas, se espera formar unos ciudadanos comprometidos, respetuosos de la diferencia y defensores del bien común. Las competencias ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la convivencia pacífica, participe responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respete y valore la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su comunidad, en su país o en otros países.
Como puede verse, este es un desafío de gran talante, no solo por el tipo de habilidades que como prerrequisito necesitan desarrollarse, sino porque estas deben ponerse en práctica a la hora de la vida en sociedad. No se trata solamente entonces de desarrollar unas habilidades, sino de ponerlas en juego a la hora de la vida política y social que desarrolla un individuo, y de allí se deriva un enorme desafío para todas las instituciones que promueven un comportamiento ético en los ciudadanos.
Pombo hace notar la importancia de incluir estas competencias en los objetivos de formación de los y las docentes de las instituciones formadoras. No obstante, es un hecho que en muy pocos casos este proceso formativo se asume por el grueso de los y las docentes, y que lo que ocurre generalmente es que esta tarea es delegada a unos cuantos docentes que se encargan de las materias sociales y humanísticas, mientras desde las otras este tipo de competencias no se aborda o, lo que es más grave, se envían mensajes contrarios que terminan por restarle importancia a los trabajos que otros realizan. Consecuente con estas preocupaciones, Pombo explica que
Una forma de trabajarlas, dice Enrique Chaux (2004), es desde todas las áreas académicas, es decir, transversamente. Por ejemplo, una clase de ciencias naturales en la que se esté estudiando el tema de la energía, puede llevar a reflexiones sobre problemas éticos que pueden relacionarse con conflictos en las comunidades o de nivel internacional. Es la oportunidad de escuchar a otras personas, aunque tengan opiniones muy distintas entre sí, y así poder construir con los otros, tal y como podría suceder en una sociedad democrática.
Emerge entonces un desafío para las instituciones formadoras, pues deben colocar a tono sus procesos educativos con un nuevo tipo de sociedades y sujetos posconvencionales. Atrás quedaron los tiempos de la indoctrinación, de la tutela moral, del monismo ético; un nuevo tiempo ha llegado y se hace necesaria la construcción de nuevas propuestas formativas para la constitución del nuevo ciudadano y, por ende, de la nueva sociedad.
Nueva sociedad que configura escenarios de participación novedosos y por ahora poco explorados como los que propone Luis Enrique Quiroga en su artículo “Ciberdemocracia o de la participación ético-política en la red”, en el que introduce el concepto polémico de ciberdemocracia:
Ahora, cuando el mundo se muestra cada vez más interconectado gracias al desarrollo de las tecnologías digitales de la comunicación,{1} y la circulación y acceso a la información, se hace fundamental en todos los procesos sociales (lo que ha dado pie a que algunos autores hablen de “la sociedad de la información”), la posibilidad de formas emergentes de participación ético-políticas se hace más evidente. Es en este contexto donde hoy se habla de una ciberdemocracia (Lévy, 2004), entendida como la recuperación del capital social por medio de las nuevas tecnologías, con sentido ético-político.
Propone Quiroga una nueva línea de análisis en las relaciones entre ética y ciudadanía, mediada por el compromiso con la construcción de una sociedad de la información que tenga en cuenta al ser humano como elemento central para la construcción de un desarrollo humano integral y sustentable:
Hablar hoy día de las implicaciones y alcances políticos que tiene la sociedad de la información en la cultura contemporánea implica, entre otras cosas, analizar los imaginarios que sobre la relación entre conocimiento, comunicación, ética y política se han venido constituyendo en las condiciones actuales. Es así como, al remitirnos a la declaración de principios para construir la sociedad de la información (un desafío global para el nuevo milenio, según la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, CMSI),{2} encontramos como visión: “[...] el deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida” (CMSI, 2005, s. p.).
Presentamos entonces en este libro tres entradas al análisis y la reflexión sobre la relación entre ética y ciudadanía. Estas tres no son necesariamente ni las únicas ni las más potentes, pero sí evidencian la intención de un colectivo académico por llenar de sentido esta relación que cobra cada día más vigencia y urgencia en la sociedad colombiana.
Primera parte
Una mirada a las diferentes
formas de regulación social
El asunto es practicar: aceleración, inmovilidad y futuro{*}
Diego Fernando Barragán Giraldo{**}
Los seres humanos estamos obligados a decidir de qué manera queremos vivir.
Puig-Rovira
INTRODUCCIÓN
De suyo tiene el futuro que es incierto; esa es su condición por excelencia. Parece que cada vez más nuestra época ha cerrado las puertas a la posibilidad de una vida digna, en la que las generaciones futuras puedan vivir felizmente. Cada día se sienten con mayor fuerza la desesperanza por el mañana y la contundencia del presente en las que no se ven salidas posibles. Claro que inciden en este panorama las decisiones que han tomado los gobiernos y la sociedad civil, pero también tiene que ver con lo que cada uno de nosotros —como subjetividades únicas y responsables de nuestros actos— hacemos de manera directa. No significa pensar que solamente las actuaciones individuales logran los cambios; implica considerar que varias personas, realizando un mismo tipo de acciones, llegan a transformar la sociedad, o también —si así se desea— dejan las cosas tal como están.
Читать дальше