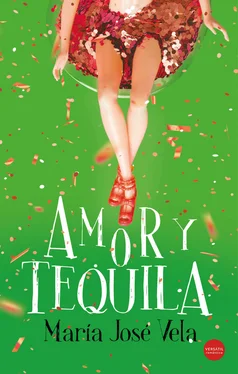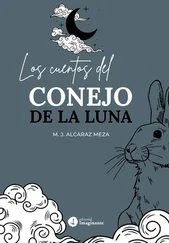La pequeña agarró los auriculares, miró a su madre y sonrió. Era su forma de dar las gracias. Sara le devolvió la sonrisa y pensó que, tal vez, la gratitud fuera un sentimiento natural para todo ser humano que algunas personas, como Cayetana, decidían ignorar. ¿Y cuál era entonces el sentido de ese viaje que, además de complicado, con toda probabilidad resultaría inútil? La respuesta brotó de lo más profundo de su corazón cuando miró por la ventanilla y observó el cielo:
«Puede que Cayetana solo piense en sí misma, papá, pero es lo único que me queda de vosotros. Por eso la necesito».
[2]. Carnitas: carne de cerdo cocida a fuego lento en cazuela de cobre. Existen muchas formas de prepararlas y las más famosas son las de Quiroga o Santa Clara de Cobre, en Michoacán, pero también las de cualquier puesto callejero de Xochimilco, en Ciudad de México, te llevarán al cielo. (N. de la A.)
Tras diez horas de vuelo, Sara y Juan llegaron al aeropuerto de Cancún. Había mucha gente, hacía demasiado calor para la ropa que llevaban y las maletas tardaban en salir, pero Sara no pensaba en nada de eso. Plantada frente a la cinta de equipajes, no dejaba de preguntarse qué aspecto tendría Cayetana. Por más que intentaba imaginársela con trece años más, solo venía a su mente el último recuerdo que tenía de ella, diciéndole adiós descalza con su bebé en brazos.
«Seguro que está preciosa», pensó Sara con cierta envidia.
Los pocos días que pasó con su hermana en Cancún tras el parto, fueron suficientes para comprobar que Kin era un bebé tranquilo, de los que duermen durante horas y hay que despertar para darles de comer. Además, los planes de Cayetana consistían en criarlo en casa, rodeado de amor por la naturaleza, libertad y vestidos bordados de flores. Una vida tranquila que, a buen seguro, la habría convertido en una de esas hippies alegres y de rostro sereno que conducen una Volskwagen desvencijada con el símbolo de la paz pintado a brochazos. Claro que… Cayetana no tenía carné de conducir. ¿Sería capaz de ir a buscarlos atravesando la zona hotelera de Cancún en un carro tirado por mulas?
—Sara, ¡la silla! —gritó Juan, de pronto.
Sara dio un respingo. Estaba tan distraída que la silla de Loreto pasó por delante de ella sobre la cinta de equipajes. Trató de alcanzarla, pero le resultó imposible. Había demasiada gente con maletas a su alrededor y no pudo esquivarlas porque llevaba a Loreto en brazos. Se quedó contemplando impotente cómo se alejaba la silla sin darse cuenta de que Juan, cargado con la mochila de los pañales de Loreto y las dos maletas que acababa de recoger, la miraba preocupado. De algún modo, en aquel momento tuvo la certeza de que el reencuentro de Sara con Cayetana, la terminaría apartando de él.
Una vuelta de cinta más tarde, cuando por fin tenían todas sus cosas amontonadas en un carro y a Loreto en su silla, se dirigieron a la salida. Al ver el gentío que esperaba impaciente a los pasajeros, el corazón de Sara se aceleró. La mayoría eran personas mostrando un cartel con nombres en todos los idiomas: miss Fletcher, mademoiselle Dumont, señor Vela… A Sara se le encogió el estómago. Trece años atrás, Álvaro la estaba esperando allí mismo con uno de esos carteles frente a su pecho. Y ahora estaba muerto.
—¿Dónde está tu hermana? —preguntó Juan.
—No lo sé, no la veo —dijo Sara.
Buscó entre el gentío un vestido blanco de flores y una melena rubia, pero no encontró nada parecido, y los pasajeros que iban saliendo tras ellos los obligaban a avanzar, algunos sin ninguna consideración.
—¡Ay! —chilló Sara.
Un hombre que guiaba a un grupo de japoneses le golpeó el tobillo con un carro en el que llevaba equipaje suficiente como para vestir a todo Tokio durante décadas.
—Ay, esquiusmi —dijo el hombre, en un inglés tan musical como rústico.
—No pasa nada —dijo Sara, masajeando su tobillo.
—Híjole, pensé que era usted gringa. Como es tan alta y tan güera… [3]
—¿Perdón? —preguntó Sara, sin comprender ni una palabra.
—Nada, güerita. Con permiso —dijo el asesino de tobillos, casi cantando, y se alejó despreocupado con sus japoneses, que se movieron tras él con la misma coordinación que un banco de sardinas.
Sara levantó la tela de su vaquero para ver su tobillo. Tenía la piel arañada y empezaba a sangrar. Juan se acercó a ella, le puso la mano en la cintura y le preguntó con ternura:
—¿Estás bien?
Puede que fueran los nervios, el cansancio o el calor. La cuestión es que Sara se incorporó y se giró hacia Juan con el firme propósito de abrazarlo y decirle que sí, que estaba bien, y que siempre lo estaría mientras siguieran juntos. Pero no lo hizo. Una imagen insólita, increíble, casi grosera, llamó su atención antes siquiera de que pudiera establecer contacto visual con su marido. Una imagen que provocó que Sara no dudara en soltar la silla de Loreto ni en apartar a Juan de un empujón para dar unos pasos adelante y observarla con suma atención.
A tan solo unos metros, en un rincón apartado, una hermosa mujer trataba de esconder su impaciencia tras unas oscuras gafas de sol. Era una mujer bellísima y sofisticada, de esas que llaman la atención con su sola presencia pero que, además, cargan su outfit de exclusividad. Llevaba su melena rubia recogida en una original trenza de raíz que desvelaba un cuello esbelto y una piel sedosa, ligeramente bronceada. Su vestido, negro y sin mangas, tenía un corte tan exquisito que habría hecho parecer una princesa incluso a Jason Momoa. Se ceñía a su cuerpo con elegancia y llegaba hasta la altura justa para descubrir unas rodillas firmes y unas piernas de escándalo, en parte gracias a unos finísimos zapatos de tacón que hacían juego con un bolsito que la mujer llevaba en el brazo con el estilo de una diosa.
—No puede ser —murmuró Sara, plantada entre la multitud como una fría estatua.
Y, como si hubiera distinguido una voz familiar entre el guirigay que reinaba en el aeropuerto, la mujer elegante se giró hacia ella, deslizó sus gafas hasta la punta de su nariz con un movimiento más que estudiado y, durante un breve instante, sonrió.
Читать дальше