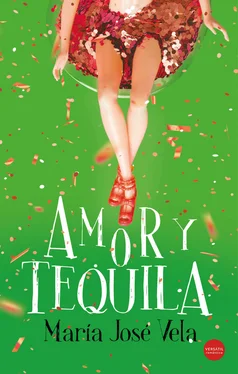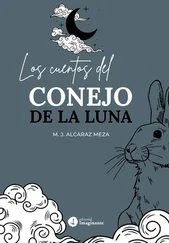—¿Esperamos a alguien más? —preguntó Juan.
Al parecer, también sobraban las palabras. Wendoline apareció en la terraza con la urna de lapislázuli y la colocó con solemnidad en la mesa, frente al sitio vacío. La mala suerte quiso que también, en ese momento, apareciera María con un montón de tortillas de maíz envueltas en una servilleta.
El olor a maíz caliente y un silencio difícil de asimilar se apoderaron de todo. Hasta el mar parecía haber detenido su infinito susurro en señal de respeto.
—Wendoline, ¿puede traerme una agüita especial, de esas que usted me prepara, por favor? —suplicó Cayetana, con la voz temblorosa y sin dejar de mirar la urna.
Kin levantó la vista y observó a su madre nervioso. Algo lo atormentaba y Juan pensó que rescatarlo de sus pensamientos sería una buena táctica para ganarse su confianza y, de paso, la de su madre:
—Kin, ¿cuánto mides? Eres muy alto para tener trece años, ¿no?
—Casi un metro ochenta.
—Está en el equipo de básquet del club —dijo Cayetana, orgullosa.
—Sí, pero no me gusta.
Kin no pronunció ni una palabra más en lo que duró la comida. En parte por culpa de su madre, que se encargó de que la conversación versara sobre temas tan apasionantes como los huracanes (que para combatirlos, Álvaro había mandando instalar en toda la casa unos cristales anticiclón que costaron una fortuna), la educación de los hijos (que para Álvaro era lo mejor en lo que se podía invertir sesenta mil dólares al año) o los barcos (que a Álvaro le gustaban tanto, que se compró uno y le construyó su propio embarcadero).
Hizo tal alarde de poderío económico que Sara temió la reacción de Juan. Su asesoría no terminaba de arrancar y no saber en qué se estaba equivocando lo tenía amargado. Oír hablar de millones como si el dinero cayera del cielo, podía terminar de hundirlo. Sin embargo, Juan no dejó de mostrar un sano asombro durante toda la conversación, hasta que metió la pata:
—Pues tienes suerte de que tu marido fuera tan espléndido, Cayetana. Se gastaría mucho dinero en contratar un seguro de vida para que puedas mantener todo esto, ¿no?
Cayetana se puso pálida y Sara se apresuró a tomar la mano de Juan y a apretarla con fuerza a modo de advertencia.
—Juan… —dijo en tono musical.
—¿Qué pasa, Sara? —preguntó él, sonriendo.
—Que podrías ser un poco más discreto, ¿no te parece, cariño ?
—No sé por qué lo dices, cariño .
—Porque no se preguntan esas cosas, Juan .
—Solo mostraba interés por la situación de Cayetana y de Kin, Sara . Creía que estábamos en familia .
—Y lo estamos, pero una cosa es tener confianza y otra hacer preguntas indiscretas, mi amo .
El cruce de reproches almibarados, dolorosos apretones de mano y sonrisas falsas fue in crescendo hasta el punto en que Kin se apartó el flequillo de la cara para contemplar bien a sus tíos y, cuando ya se mascaba la tragedia, Carmen y Wendoline aparecieron en la terraza con la pequeña Loreto.
—Disculpen. Doctora, la niña ya comió y se portó muy bien —dijo la nana. —¿Quiere que la ayude a dormir la siesta?
—¡¡¡No!!! —gritaron Sara y Juan al mismo tiempo.
Todos, hasta Álvaro en su urna, dieron un brinco del susto.
—Lo siento —se disculpó Sara—. Es que si duerme la siesta se pasa la noche en vela. No duerme muy bien. Por cierto, ¿dónde está Po?
—¿No lo tenías tú? —preguntó Juan, nervioso.
—No, yo no lo tengo —dijo Sara.
—¿Lo traía en el coche?
—Sí, pero cuando se bajó lo llevaba en la mano.
—¿Estás segura?
—Creo que sí.
Cuando ya parecía que Sara y Juan estaban a punto de sufrir un ataque de ansiedad conyugal, Carmen sacó el perrito de peluche del bolsillo de su delantal y preguntó:
—¿Este es Po?
Sara y Juan respiraron aliviados.
—Sí, menos mal —bufó Juan.
—Carmen, Po es el muñeco de apego de Loreto. Sin él, es incapaz de dormirse, por eso es tan importante que no lo pierda. Sería una tragedia —explicó Sara.
—Juan… Sarita… Sois tan exagerados… —dijo Cayetana—. Os aseguro que en tres días Loreto dormirá toda la noche de un tirón. Confiad en Carmen, es la mejor nana del mundo.
—Favor que usted me hace, señora, gracias.
—Doña Cayetana —dijo Wendoline—, don Dimitri no deja llamarla al celular. ¿Quiere que le diga algo?
—No, Wendoline. Ya lo llamaré cuando todo haya pasado.
—¿No lo avisaste del funeral? —preguntó Kin, extrañado.
Cayetana negó con la cabeza y, para poner fin a la conversación, se dirigió a Sara y a Juan:
—Bueno, me imagino que estaréis agotados. ¿Por qué no vais a descansar?
—A mí me vendría muy bien —dijo Juan—. Estoy muerto.
—Wendoline, acompañe a los doctores a su cuarto para que descansen y pídale a María que les lleve un agua de pepino —dijo Cayetana.
—Sí, señora, cómo no. ¿Y para usted?
—A mí tráigame otra agüita especial. Tengo que hacer unas llamadas para terminar de organizar el funeral.
—Claro, señora. Doctores, por favor… —Wendoline les indicó con un gesto de la mano hacia cual de los distintos pasillos que salían del salón tenían que dirigirse.
—Ve tú, Juan. Yo me quedo con Loreto acompañando a Cayetana —propuso Sara.
—Sarita, ve con tu esposo. Lo mejor es que durmáis ahora y que después os acostéis temprano. Así, mañana, para el funeral de Álvaro, ya estaréis acostumbrados al cambio de hora. Será una ceremonia sencilla, pero habrá mucha gente importante que quiero que conozcáis —dijo Cayetana.
Sara y Juan se miraron sin saber qué hacer. Estaban cansados y necesitaban hablar a solas pero, sin Loreto de por medio, todo resultaba muy extraño.
—Está bien, pero si pasa cualquier cosa avísame, por favor —suplicó Sara.
—Tranquila, ¡no pasará nada!
Ahora sí, Wendoline los guio por un largo pasillo hasta la que sería su habitación, una estancia enorme donde María, la otra empleada, terminaba de deshacer el equipaje.
—¿Vamos a dormir aquí? —preguntó Juan, asombrado.
La habitación tenía una cama king size , baño y, cómo no, vistas al mar. Y no le faltaba detalle, hasta había una camita preparada para la pequeña Loreto.
Читать дальше