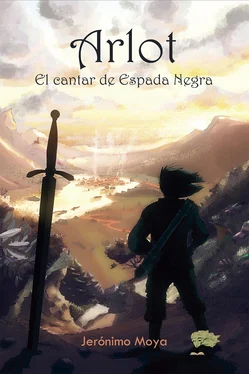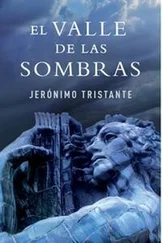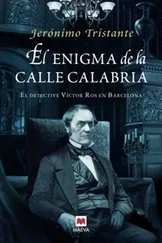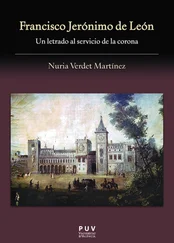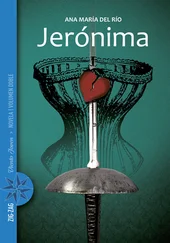Durante los primeros meses los malos presagios no se cumplieron, puesto que, y por fortuna, al herrero se le respetaba por su oficio, por su discreción y de paso por su fortaleza, por lo que tanto Arlot como su madre si bien nunca fueron tratados con delicadeza, un concepto desconocido en aquel pequeño universo, no les ocasionaron mayores problemas, simplemente los ignoraban. En consecuencia, las sensaciones se aproximaron a la calma. Durante el día Arlot trabajaba junto a su padrastro, con quien pronto se crearon vínculos de respeto y hasta de cariño, y al atardecer dejaba el castillo y se reunía con sus amigos para ir a sus clases con Páter o para charlar. Hasta que llegó el primer incidente y, tal como se preveía, lo hizo a través de un soldado.
El noble que gobernaba el feudo, el marqués de Arlot, al igual que el resto de los señores incluyendo al mismo rey, se nutría para su ejército de dos fuentes. Una, enrolando voluntaria o involuntariamente a cualquiera de sus siervos, en especial los más jóvenes y fuertes, y dos, la habitual, contratando mercenarios, gentes sin demasiados escrúpulos y aún menor inteligencia. Y fue uno de estos quien provocó una situación que estuvo al límite de concluir en conflicto. A la hora de la comida Arlot y su padrastro solían sentarse en la puerta de la herrería. En ocasiones su madre se unía a ellos, lo que no sucedió aquel día. Tampoco estaba el herrero porque debía entregar unas espuelas al caballerizo, y dado el carácter quisquilloso de este, se preveía que tardaría en volver. En consecuencia, Arlot comió solo. El cielo se mostraba plomizo y un viento húmedo barría el patio de armas, en una de cuyas esquinas se encontraba la herrería. Tras comer, viendo que su padrastro se demoraba incluso más de lo previsto, decidió hacer tiempo paseando por una zona cercana a la torre del homenaje. Manos en la cinta de cuero que ejercía de cinturón, pensativo, ropa y pelo al viento, no se apercibió de que de una de las garitas que ocupaban los soldados de guardia salieron tres hombres. Uno de ellos, el de mayor edad, tenía el habitual aspecto desaliñado de entre los de su clase. El pelo, canoso y grasiento, enmarcaba un rostro curtido en el que destacaban los ojos, grandes y amarillentos, enrejados por líneas rojas, y una boca de labios gruesos que protegían un interior de la boca con más encías que dientes. El soldado cojeaba ligeramente y se movía con una torpeza en apariencia poco apropiada para ejercer su profesión. ¿Torpe o bebido? Cuando vio a Arlot, le dio un codazo al que marchaba a su lado.
—¡Qué hermosura! Creo que me casaré con este jovenzuelo —exclamó provocando las risas de sus compañeros.
En un primer momento Arlot no comprendió qué sucedía, aunque apenas necesitó levantar la mirada para comprenderlo. Molesto, buscó alguna autoridad que devolviera al soldado a su garita, pero a su alrededor las pocas personas que se dejaban ver ni siquiera prestaban atención a la escena. Él había asistido como espectador a episodios similares con mujeres como protagonistas. Sirvientas del castillo o campesinas que se presentaban con sus productos, y en cada una de las ocasiones le invadía una irritación que el herrero buscaba calmar con el mismo razonamiento: No te metas en lo que no te incumbe, solo son un puñado de palabras propias de un necio. Sin embargo, en esta ocasión sí le incumbía y al necio y sus palabras los tenía frente a él mirándolo de arriba abajo y relamiéndose como si le hubiesen presentado un suculento manjar. Si el soldado creía que aquel chico, Arlot todavía no había cumplido los diecisiete años, resultaría fácil de intimidar, que era materia de burla fácil a pesar de su aspecto atlético y su altura, se equivocaba. Se equivocaba al igual que cuando desoyó el consejo de uno de sus compañeros que le recordó que se trataba del hijo del herrero.
—Con el herrero mejor no meterse —le advirtió.
Pero el soldado quería divertirse y pavonearse confiando que con su mirada y empleando la más torva de sus sonrisas, la respuesta de aquel chico sería bajar la vista, retroceder y hasta salir corriendo. Material de risa, en fin. En algo hay que divertirse. Pero sucedió lo contrario, el chico adelantó la cabeza hasta casi rozar frente con frente y clavó la mirada en aquellos ojos a los que el colorido sumaba una acuosidad poco agradable y, sin alzar la voz pronunció un apestas que le desorientó. Hubo risas, sí, las de sus compañeros, y no dirigidas al supuesto jovenzuelo. Sintió el soldado una rabia pegajosa, ardiente, una rabia que no tenía ninguna necesidad de controlar, que no quería controlar. Había peleado contra decenas de hombres, le habían herido, y ahora un criajo le plantaba cara en público, le insultaba. Envalentonado con el vino que llevaba en el cuerpo, y con un gesto rápido de la mano derecha, cogió del cuello al insolente. Pensaba darle su merecido y, a pesar de las nuevas advertencias de su compañero aconsejándole que no se metiera en problemas pues estaban de retén de la guardia, lo haría. Vaya si lo haría. Por su parte, Arlot ya esperaba una reacción violenta y estaba preparado. Páter les enseñaba la Biblia, a leer, a escribir y, un buen cristiano debe saber defenderse, se justificaba, a pelear. Dejándose arrastrar para mitigar la presión sobre su cuello, formó con ambas manos un solo puño y lo elevó con todas sus fuerzas con un golpe seco. Saltó la mano del soldado, quien quedó con el brazo dolorido y paralizado por la sorpresa. Serían unos segundos, Arlot lo sabía y también que tenía tiempo suficiente para girar el cuerpo, desplegar el brazo izquierdo, apretar el puño y lanzarlo contra el rostro de aquel hombre para aplastárselo. Sin embargo, no pudo consumar sus propósitos porque una mano detuvo su puño cuando aún quedaba a su espalda. Creyendo que se trataba de otro soldado, se revolvió dispuesto a la pelea y se encontró con quien menos esperaba, con su padrastro. El herrero le apartó con suavidad y avanzó hacia el soldado con lentitud. Aparentaba este, en comparación, ser un hombre bajo, blandengue, envejecido. Y así lo debió considerar él mismo porque dio un paso atrás. Sus compañeros ya no reían.
—Agredir a un hombre libre es un delito que puede costarte caro —dijo el herrero plantándose a un metro del soldado—, y estando de guardia más. Solo tiene que enterarse el oficial de guardia y lo comprobarás.
—Estábamos bromeando —replicó el soldado procurando que su voz sonase firme, pero despojada de cualquier agresividad.
—Y también se sanciona estar bebido en horas de servicio —continuó el herrero.
—Estoy perfectamente sobrio y simplemente bromeábamos —insistió el soldado—. Si el chico se ha asustado, que crezca.
—¿A ti te parece asustado o que ha crecido poco? —preguntó el herrero señalando a su hijastro, el rostro serio—. ¿No será que si yo no llego a tiempo estarías tumbado en el suelo con la nariz partida?
Hubo un intento de réplica que se quedó en un extraño gorjeo.
—O con menos dientes —completó el herrero.
El soldado tampoco respondió, se giró y se dirigió con paso lento, resistiéndose con ello a que la humillación fuese completa, a la garita. Sus compañeros le siguieron. Apenas desaparecieron de su vista, el herrero se acercó a Arlot, le tomó de un brazo y juntos se encaminaron hacia la herrería.
—Me han retenido más de lo necesario, lo lamento —se disculpó—. Ese hombre si no encuentra algún problema, cree que no hace su trabajo correctamente.
—No pasa nada —repuso Arlot—. Estoy bien. El que ha cambiado de color, de pálido a rojo, ha sido él.
—Mejor así, aunque sigo pensando que lo mejor es mantenerse alejado de esa gente. Pueden llegar a ser peligrosos.
—Lo sé, lo sé.
Hombre de pocas palabras, el herrero no volvió a mencionar lo sucedido ni ese día ni a lo largo de los que lo siguieron. Arlot no volvió a ver aquel soldado. Es el hijo de herrero, había oído que le advertían. ¿Tanto respeto se había ganado su padrastro? El suceso, pues, se fue borrando y la vida de la familia mantuvo su ritmo habitual a lo largo de los siguientes meses. Hasta que un nuevo incidente, este de mayor gravedad, rompió el equilibrio.
Читать дальше