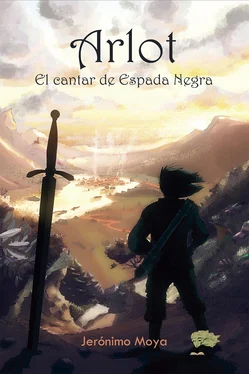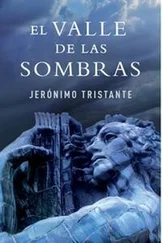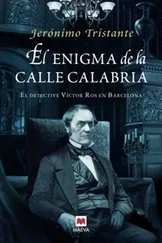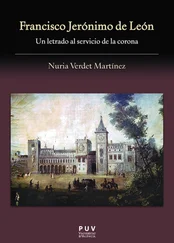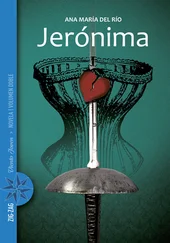1 ...8 9 10 12 13 14 ...48 —Eres un estúpido, de eso no tengo ninguna duda, pero hay que reconocer que tienes suerte, muchacho —empezó el hombre de vaporoso pelo gris con solemnidad—. Nuestro soldado no sufre más que cuatro heridas superficiales y le han quedado unos cuantos cardenales. Eso y, por supuesto, la rabia de sentirse humillado, y en público, por un jovenzuelo que no es más que un simple aprendiz. Eso es, un simple aprendiz derriba a uno de nuestros soldados ante los ojos de la servidumbre. Porque, no se olvide, la agresión tiene lugar en el mismo castillo. Créeme si te digo que si las heridas fuesen de mayor consideración, y no hablo de muerte —señaló al herrero y al sacerdote—, ni su intervención ni la del secretario del señor marqués, al parecer su hijo es amigo tuyo, te habrían salvado y ya estarías colgado de un árbol con la lengua fuera. Yo mismo le habría solicitado permiso al marqués para que así fuese, y rápido. Quien ataca a nuestro ejército es nuestro enemigo, y al enemigo se le destruye. La ejemplaridad es importante en estos tiempos tan difíciles. Claro que ¿qué sabrás tú de estos tiempos?
Volvió a tomar aire a pequeños sorbos mientras trataba de empujar con un pie al dogo, recostado contra sus piernas. Aparentemente adormilado, el animal ignoró las indicaciones de su amo y continuó en el mismo lugar, inmóvil en posición de efigie con la boca entreabierta.
—Descartada la horca, en estos casos el castigo más aconsejable es cortar el pulgar de la mano con que se ha atacado a cualquier miembro de la milicia, a fin de que la afrenta no se olvide nunca. Pero sigues teniendo suerte, más suerte que cerebro. —Señaló con un movimiento de cabeza al herrero, sin mirarle—. Da gracias al cielo que tu padrastro se haya ganado el respeto de todos y que el marqués valore tanto su trabajo en la forja, en especial en la forja de armas. En su opinión es insustituible. Por ese motivo ha decidido ser indulgente y cambiar la mutilación por diez latigazos y tres meses en el calabozo. Y su dictamen en este señorío es ley. —Bostezó, volvió a tratar de alejar de nuevo sin éxito al dogo y sacudió una mano con indolencia—. Fuera, lleváoslo, no le quiero ni ver.
Arlot se había mantenido impasible, los ojos abiertos, los labios firmes, la cabeza alta, mientras le oía hablar. Al pasar junto al herrero le lanzó una rápida mirada de disculpa. Al hacerlo frente al sacerdote oyó que este le repetía la pregunta de días atrás.
—¿Qué has hecho, Arlot?
Sin mirarle, trató de mover los hombros en señal de disculpa, y lo consiguió hasta donde su dolorido cuerpo se lo permitió.
—Lo que debía, Páter, he hecho lo que debía —acabó susurrándole.
De nuevo intercedió el herrero por su hijastro, siempre apoyado por el sacerdote y por el secretario, el padre de Vento. Páter prometió al marqués rezos por su salvación hasta casi asegurársela en caso de necesidad, y el padre de Vento, con gran ascendencia sobre este, puso en duda el equilibrio de la sentencia de uno de los consejeros con mayor fama de dureza del señorío. Y tanto insistieron que Arlot incluso se salvó de los latigazos. No sucedió así con el resto de la condena.
—La generosidad no debe confundirse con la debilidad —les recordó el secretario al herrero y a Páter—, y la posición del marqués es delicada. Le acusan con frecuencia de falta de firmeza, confunden su humanidad con la falta de carácter. Sin daños físicos de importancia y con su juventud y fortaleza resistirá el encierro.
Tenía razón y se la dieron. Demasiado habían conseguido. Por otra parte, al hecho de evitar los latigazos, incluso siendo solo diez, había que darle el valor que tenía. Según se empleara un látigo u otro, y lo manejara un verdugo u otro, se trataba de un castigo sumamente doloroso, o iba más allá y dejaba huellas de por vida, cuando no la quitaba. El más temido era el empleado para los castigos ejemplarizantes. En este caso la cuerda no se limitaba al esparto, sino a una larga tira de piel de buey trenzada, con nudos reforzados con virutas de metal. Y atacar a un soldado, se temían los cercanos a Arlot, exigía una pena ejemplar. Arlot volvió a la celda en la que pasaría tres meses, obligado a dormir casi en postura fetal, a tener como estímulos exclusivos sus pensamientos y el haz de luz, amarillento, anaranjado, blanco, grisáceo o plateado, que entraba por el ventanuco redondo con la reja en forma de cruz. Fueron tres meses que le dieron tiempo a reflexionar y especialmente a recordar. Hacía años su padre, enfurecido ante el salvajismo de un hombre, fue en su busca. Tal vez Diablo no lo mató, sino que mandó que lo encerraran en una celda semejante a aquella, tal vez aún continuaba allí. No, sabía que no, a padre lo habían matado, lo habían asesinado. Se lo habían asegurado gentes de Aquilania próximas al duque. Murió como debía haber muerto él por su desobediencia. El maldito jinete apareciendo en el camino sobre aquella furia de animal como uno de los jinetes del Apocalipsis. Muchas veces había soñado con ese momento y siempre aparecía el maldito jinete alzando un hacha que centelleaba antes de hundirse en el cuello de su padre, quien recibía el golpe con la cabeza alta y el desprecio en la mirada. O tratando de herirle con una reluciente guadaña. Centelleaba el hacha y centelleaban los ojos de aquel hombre. Durante años aquella pesadilla fue recurrente, luego se ampliaron los intervalos y tuvo que verse en aquella situación, herido y encerrado en un pozo apestoso, para que volviera con mayor frecuencia y con una fuerza demoledora. Fue a la sombra de esa pesadilla cuando creció y cuajó un sentimiento, no de tristeza, no de horror, no de impotencia, sino de venganza. La simiente llevaba años a la espera de germinar y fue creciendo cada uno de los días que pasó sentado, con la vista fija en el círculo luminoso, con la cruz que se dibujaba en el muro y, en determinadas horas, sobre su rostro. El resto no importaba. Ni el hambre ni la sed. Solamente sentir crecer aquella ansia. El pan seco le servía para aguantar, lo mismo la pequeña jarra de agua turbia que apenas le ayudaba a resistir la sed. Suficiente para salir de aquí vivo, se decía. Y con el mismo afán de conservar las fuerzas trataba de doblarse, de estirarse, de levantar a impulsos de brazos su cuerpo, diez, cien, doscientas veces. Necesitaba conservarse fuerte hasta donde le resultara posible. Los últimos días del encierro los empleó en trazar un plan. Uno o dos años serán suficientes para prepararlo todo, incluido yo, se decía.
VI
Arlot se salvó de los latigazos, pero la madre de Yamen tuvo peor suerte. Acusada de tratar con el Maligno a cambio de conocimientos que contrariaban los designios de Dios, fue condenada a veinte latigazos. El marqués, inquieto por haber cedido con el hijo del herrero, se decidió por un castigo que, sin llegar a ser extremo, supusiera un severo correctivo.
—¿Niegas que la enfermedad es un reflejo de la voluntad divina para poner a prueba nuestro amor por Él? —preguntaba el hombrecillo de vaporoso pelo en la misma sala en que había sido juzgado Arlot.
Callaba la mujer, y en opinión de los presentes al hacerlo aceptaba la acusación y con ello se condenaba. Discurseaba sin cesar el hombrecillo.
—¿Pueden los hombres oponerse a la voluntad que ha creado el mundo y a los seres que en él habitan? La Biblia nos habla de Job, de Isaac, y sabemos del sacrificio de miles de mártires.
Se atrevió por un instante a defenderse asegurando que solo buscaba socorrer a quienes sufrían y que eso lo consideraba cristiano.
—¿Socorrer con tus conjuros? —inquirió despectivamente quien resultaba ser al margen de juez el primer consejero del marqués.
—No —gimió ella—, con mis conocimientos.
—¿Y dónde has conseguido esos conocimientos?
Читать дальше