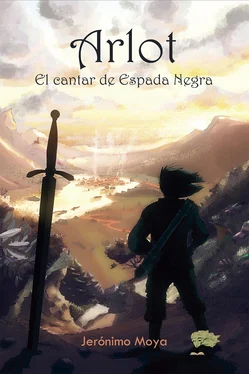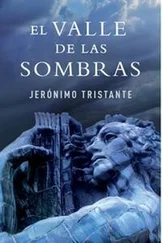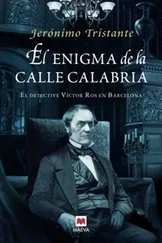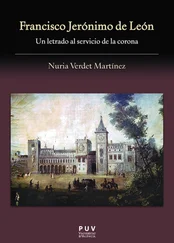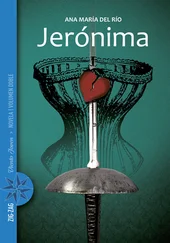La voz del interrogador se afilaba por instantes adoptando una entonación sibilante. De mis padres, pensó ella. No lo dijo pues intuyó que aquella respuesta pondría en el centro de la atención a su hijo, a quien ya había empezado a instruir en el uso de las plantas. En consecuencia de nuevo guardó silencio, un silencio que se siguió interpretando como una confesión de culpabilidad, de la asunción de su papel de bruja.
—¿Qué hacías desnuda por la noche en el bosque hace unos días?
Quiso negar con firmeza, pero su gesto surgió débil, agotado.
—¿Por qué y con quién bailas? ¿Te lo digo yo?
Bajó la cabeza ella, ¿qué conseguiría negando aquella absurdidad si ya la habían condenado? Y sonrió el hombrecillo, señalando a los presentes que la acusada ni se atrevía a negarlo. En consecuencia la veracidad de la denuncia dejaba pocas dudas. La condena quedó en los límites señalados por el marqués, no más de veinte latigazos y con látigo de esparto deshilachado, lo que regocijó a aquellos vecinos que la consideraban temible por sus conocimientos. El poder de sus hechizos y brebajes les atemorizaba. A saber cómo los había conseguido. ¿Y si la denuncia relativa a los bailes por la noche en el bosque resultaban ciertos? El resto, la mayoría, recibió la noticia con tristeza y la aceptó con la misma resignación con que encaraban cada día. Sí, en momentos de desesperación, de pavor ante la enfermedad o las insinuaciones de la muerte, estos y aquellos la habían buscado suplicando su ayuda, pero el hoy mandaba y quedaba una esperanza, la de que con el tiempo denuncia y castigo se olvidaran y ella, una mujer a la que se reconocía su valía, recobrara sus prácticas y las aplicara, eso sí, con mayor prudencia. Firme la sentencia, ni el sacerdote se atrevió a intervenir solicitando clemencia, como tampoco lo había hecho cuando supo de su detención. El marqués había sido tajante ante cualquier insinuación al respecto. Nadie jugaría con su prestigio y ya se había arriesgado con el hijastro del herrero. Y en este caso no cabían las disculpas de un ataque aislado de ira, de un error achacable a la torpeza propia de la juventud. Se juzgaba un caso de brujería ejercida durante años, y la brujería, cierta o supuesta, equivalía socialmente a un manto ponzoñoso del que resultaba imprescindible mantenerse alejado. Demasiadas experiencias había vivido en tal sentido. En consecuencia se dictó y se cumplió el castigo. Un castigo que en ocasiones, en muchas ocasiones, si de gentes debilitadas por la edad o por alguna dolencia se trataba, equivalía a una sentencia de muerte. Claro que en parte todo dependía del brazo del verdugo. De cualquier forma, fuese como fuese la brutalidad de los golpes, la profundidad de las heridas y la falta de cuidados posteriores podían conducir a un desenlace mortal. Y, dado que el encargado de dar los latigazos fue precisamente el soldado que había derribado Arlot, eso fue lo que sucedió con la madre de Yamen, apenas sobrevivió una semana al castigo. Una noticia que no tardó en llegar a la pequeña celda. La recibió con dolor, desdeñando las burlas del carcelero, y pensó en Yamen, su amigo. ¿Qué sería ahora de él?
La noche en que salió del torreón que cumplía las misiones de cárcel y pabellón de parte de la milicia, descargaba con fuerza una lluvia que coloreaba el patio de armas y las murallas de un azul intenso salpicado de sombras y brillos. Dos figuras permanecían esperándole frente a la puerta envueltas en un halo de destellos bajo sus capotes. Apenas puso un pie en el exterior y el soldado de guardia le liberó de la cuerda con que le habían atado las manos, una de las figuras, su madre, se acercó y le cogió de un brazo apremiándole para alejarse de aquel lugar, casi arrastrándolo. De inmediato ambos comprendieron que las piernas de quien lleva meses encerrado no respondían con el vigor necesario, fueran cuales fueran los ánimos. El herrero, manos a la espalda, les seguía en silencio, como si el único motivo de su presencia fuese asegurar que el trayecto hasta la cabaña transcurriera sin incidentes.
—¿Te han hecho mucho daño? —preguntó ella en un susurro controlando por el rabillo del ojo al soldado que permanecía ante la puerta del puente con aspecto adormilado.
Hubo una negativa y un esfuerzo por sonreír, al menos por alcanzar su amago de sonrisa habitual. La voz del herrero sonó con fuerza sobreponiéndose a las resonancias de la lluvia. Impaciente, había acabado tomando de un brazo a su hijastro y, menos pendiente de la torpeza de sus movimientos, aceleraba el paso, casi arrastrándolo.
—Apresurémonos. Hay lobos, rondan por el bosque y tenemos que proteger el ganado. Hace unos días destrozaron varios gallineros. Matan por matar.
—¿Seguro que son lobos? —preguntó Arlot.
—Eso se dice —respondió la mujer apretándose contra el brazo de su hijo con fuerza—, pero vete a saber. Yo no lo creo. Últimamente ha habido muchas disputas y varias peleas. Hay nervios porque se habla de bandas incontroladas que están haciendo incursiones incluso en lugares protegidos por el castillo. Y ya sabes qué ocurre cuando los nervios se desatan, la gente se vuelve irritable y saca a relucir lo peor de sí misma. Y si a los nervios le sumas el miedo a perder lo poco o lo mucho que se tiene, la cosa empeora.
Una mala noticia la presencia de determinadas manadas, fuesen perros salvajes o lobos hambrientos, y todavía peor si se trataba de bandas de incontrolados. Conocía historias que le había costado admitir como ciertas. Luego, con la cabaña a la vista, Arlot le hizo al herrero la pregunta cuya respuesta temía:
—¿Volveré a trabajar contigo en la herrería?
Arlot sabía que como hombre en principio considerado libre, si le impedían continuar como aprendiz de herrero y dada su situación, no tendría otra salida que iniciarse en algún otro trabajo manual. ¿Cuál? ¿Dedicarse al pequeño comercio como el padre de Yúvol, buscar que le admitieran como aprendiz en otro oficio, entrar en la milicia o en un monasterio? Ninguna de tales alternativas le atraía, especialmente ninguna de las dos últimas. El herrero se enjugó el rostro. La lluvia los había empapado a pesar de los capotes de lana prensada con que se habían protegido y el agua se deslizaba con una fuerza que su espesa melena no conseguía contener.
—Nos necesitan. Si faltamos nosotros, deberían buscar por otras aldeas y hasta por otros feudos. La herrería es un oficio duro, que requiere un largo aprendizaje y fuerza suficiente. Yo no doy abasto y tú has cumplido con el castigo. Es decir, descansarás unos días y volverás a trabajar conmigo como antes. Hay muchos encargos pendientes.
Llegaron a la cabaña. Tras la cortina de lluvia se dibujaba el perfil de un corral nuevo, y bajo el saledizo una cabra se protegía del chaparrón con aparente estoicismo. Una luz temblorosa y amarillenta ponía cuadrados de luz a través de la puerta y las dos ventanas en una negrura cegada por el agua. Aquella imagen reconfortó a Arlot. Había añorado su hogar en las semanas de encierro, se había refugiado mentalmente en él en los peores momentos y ahora, por fin, lo recuperaba. La sorpresa fue que, al entrar, se encontró alimentando el fuego a Yamen, quien le recibió con esa ilusión que llega directamente de una zona desconocida de lo mejor de cada cual. Confundido, interrogó con un gesto a sus padres, gesto que no tuvo respuesta. No era necesaria. Las piezas que componen la mayoría de las dudas, en el fondo son sencillas de encajar, y en esta ocasión Arlot lo hizo con rapidez. Comprendió lo que sucedía sin necesidad de mayores explicaciones. Los latigazos que él había esquivado y los recibidos por una mujer dedicada a auxiliar a los vecinos de la aldea, el mismo poder sin contrapesos que había acabado con su padre en Aquilania, habían dejado a su amigo huérfano porque su madre, como tantos otros, no había resistido al castigo. Sin familia, aquel chico, su amigo, no podía quedarse solo, y su madre y su padrastro tenían un gran corazón.
Читать дальше