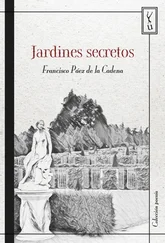—Encima, ahora quieren quitarme la mitad de mis tierras —añadió Ino con resignación—. Resulta que los blancos nos repartieron las tierras y ahora van a ser los fang quienes nos las quiten.
Akin se sentía avergonzado de su condición de militar y decidió salir fuera para evadirse. El cielo se había despejado, una luna creciente asomaba brillante entre las negras nubes. Se alejó de la casa y se adentró en la selva. Se acordó de un viejo lugar al que solía ir cuando era niño. El sitio tenía una charca de aguas termales y una pequeña cueva que se hundía hacia el centro de la tierra. Los bubis la denominaban la Cueva del Dios del Mal Morimó y, sobre la charca, corría la leyenda de una mujer bellísima llamada Mamiwata que salía del agua para seducir a hombres y mujeres y ahogarlos en ella.
Fue adentrándose en la espesura. De repente, escuchó unos susurros y permaneció callado. La selva por la noche tenía su propia voz, pero ahí había alguien más. Siguió acercándose a la cueva. Cuanto más se aproximaba, más se escuchaba. Akin se estremeció, dudó entre marcharse y descubrir qué estaba ocurriendo. No tardó en visualizar una llama y un corro de gente. Se agachó y continuó con sigilo. Le pareció un ritual funerario por el fallecimiento de alguna persona del pueblo.
El interés lo empujó más y más hasta que llegó a una distancia lo bastante corta como para escuchar y ver lo que ocurría. Había gente demasiado bien vestida como para ser gente del pueblo. El chamán tenía la cara pintada de blanco con unas rayas rojas. Cantaba y tocaba la mpotótutu, esa trompeta de calabaza que se utilizaba para convocar a los miembros del poblado o para transmitir mensajes de los espíritus. Había tres vigilantes de pie uniformados de negro, con el fusil de asalto colgado del hombro y mirando a todos lados. Uno de ellos se alejó del círculo y se adentró en la maleza. Akin se tumbó en el húmedo suelo para que no lo viera y, enseguida, empezó a temblar. El brujo levantó el cuerno `nlàk-ngit sin mèkóra, utilizado en ritos de magia blanca, dijo algo de un espíritu poderoso y su voz se convirtió en una voz espectral como procedente del mundo de los muertos.
Akin siguió callado, espiando. El guardia pasó cerca, pero no lo vio. Levantó un poco más la cabeza para contemplar bien el ritual. La cara de uno de los asistentes le pareció conocida, se fijó bien en él y no dio crédito. Aquella persona era el presidente de su país, no cabía duda. ¿Qué estaban haciendo allí? El chamán retomó su voz y dijo: «De aquí obtenemos su fuerza, su sabiduría y sus poderes». Levantó un trozo de carne que parecía un corazón y lo repartió entre los asistentes. Volvió a bajar la mano y la levantó con una cabeza de humano degollada. La respiración de Akin se aceleró y pensó en salir corriendo. Su cuerpo empezó a agitarse sin su control. Temió que, si no se calmaba, lo descubrirían, así que trató de tranquilizarse. Su temblor se hizo más fuerte y se le pasó por la cabeza que tal vez lo habían poseído a él también para comérselo.
El escolta que hacía el pase de reconocimiento no escuchó a Akin, en la selva había muchos ruidos y movimientos de animales. El chamán le cortó la lengua y los labios a la cabeza degollada y los repartió entre los asistentes. Todos ellos se lo comieron sin vacilar. Por la boca de Macías cayó un chorro de sangre humana. Luego, el brujo partió con un machete el cráneo, que se abrió como un coco. El hechicero sacó los sesos, repitió unas palabras sobre la inteligencia de aquel hombre y los repartió entre los asistentes. Akin empezó a marearse, creyó perder el conocimiento; por un momento, dudó si lo que estaba viendo era verdad o una pesadilla. Sus nervios se dispararon. Luego sintió como si se metiera en un túnel y todo se oscureció.
Su abuela Elé miró la herida que le estaban haciendo las larvas de mosca a Armengol en el omoplato. Cogió un ascua del fuego con dos ramas, la avivó soplando y le quemó la zona mientras Menbeng le agarraba los brazos. Después, se hizo con el antílope que les había traído su padre y lo miró de arriba abajo con escepticismo, comprobando que no estuviera podrido.
Menbeng recogió los platos y fue a lavarlos al cubo de agua. Su abuela le preguntó si la acompañaba a por leña, pero le contestó que no porque quería ir a leer. Su abuela siguió insistiendo, y ella aceptó a regañadientes, impulsada por su sentimiento del deber.
Ambas se fueron con el cesto en la mano por el camino que iba dirección a Midyobo. La lluvia era suave y el sol se veía a lo lejos. Menbeng se quedó mirando la flaqueza y fortaleza paradójica de su abuela, parecida a la de los esclavos, con ese instinto de supervivencia sobrehumano. De camino, vieron a una prima de Menbeng de diecisiete años con el popó 9roto y un niño en brazos. Su mirada era seca y decidida.
— ¡Ambolano 10 ! —dijo la prima.
— ¡Ambolo, Eyala! ¿Qué tal tu niño? —preguntó la abuela.
—Muy bien. ¡Mira qué gordito está!
Ambas lo miraron. Menbeng esbozó una leve sonrisa, y la abuela le hizo carantoñas.
—Dile a tu mamá que ayer cogí muchas bananas y que luego le llevaré a casa.
— Umum .
—Nos vamos a por madera. ¡Dale recuerdos a tu familia!
Menbeng y su abuela siguieron su camino. Por unos minutos, ninguna dijo nada, hasta que la abuela rompió el silencio.
—¿Cuándo piensas juntarte con un hombre y tener hijos?
—¿Qué? —Menbeng la miró extrañada—. ¿Para qué? ¿Para que enseguida se marche con otra y me deje con los niños a mí sola?
—En esta vida hay que tener hijos y ser mujer trabajadora. —La abuela se agachó, cogió un tronco y lo metió en su cesto.
—¿Acaso no trabajo yo en la maldita finca para traer dinero a casa? Eso deberías decírselo a Armengol, que está todo el día tirado sin hacer nada —contestó Menbeng con enfado.
—¡Ven, vamos por este camino! Los hombres son diferentes, nosotras tenemos que atenderlos y ellos nos dan hijos.
—Pues si eso es lo único que nos pueden dar, prefiero que no me den nada. Yo estoy muy bien sola. Si el día de mañana estoy con un hombre, será porque me quiere de verdad, no porque quiera que lo mantenga. ¡Para eso, que se quede con su mamá!
Elé esbozó una sonrisa y luego añadió:
—¡No seas cabezona! Eso son tonterías, tú tienes que cuidar a los hijos… y trabajar en la casa para que no falte de nada. Esa es nuestra función. Eres muy rebelde, como sigas así, nadie pagará una dote por ti —afirmó la abuela con contundencia, y añadió con un tono más suave—: Ondó Mayie te iría muy bien como marido.
—¿Ondó Mayie? ¡Es un niñato! Yo no quiero trabajar solo en casa, quiero trabajar de maestra —dijo con mala cara.
—La niña eres tú, que no quieres madurar. Olvídate de trabajar de maestra, la escuela no va a volver a abrirse, está prohibida. Ya eres muy mayor, deberías darle hijos a la tribu. Cuanto mayor seas, más complicado será que un buen hombre quiera casarse contigo y pagar una dote. ¡Así es la vida! —dijo la abuela a la vez que le pegaba un machetazo a una rama.
—¿La vida? ¡Será tu vida, no la mía! ¡Qué me vas a decir tú sobre hombres! Ya veo lo bien que te ha ido a ti.
Elé bajó el machete y la miró a la cara con enfado.
—Si yo no hubiese estado con tu abuelo, ahora tú no estarías aquí. ¡Haz lo que quieras! Esos pensamientos tuyos te harán desgraciada y solitaria. Y de eso sí que puedo hablarte. Cuanto antes aceptes nuestra tradición, antes podrás ser feliz.
—Quizá me toque aceparlo, pero nunca seré feliz así.
Cogieron una papaya y se detuvieron a comérsela; luego, reanudaron el viaje. Se acordó de Engonga, el único hombre con el que se imaginaba una vida feliz a pesar de la diferencia de edad. Se enfadó consigo misma por vivir anclada a un hombre del pasado, que tal vez ya estuviese muerto. Además, él nunca mostró el mínimo interés por ella. A fin de cuentas, no era más que una flacucha arrogante que no le gustaba a los hombres. Un picatartes de cabeza roja se posó en uno de los árboles a su paso. Era un bonito pájaro de plumaje blanco en el pecho, morado en la espalda y granate en la cabeza. Según la creencia fang, si un picatartes de cabeza roja se cruzaba en tu camino, era señal de buena suerte. La belleza del pájaro y su leyenda le subieron el ánimo.
Читать дальше