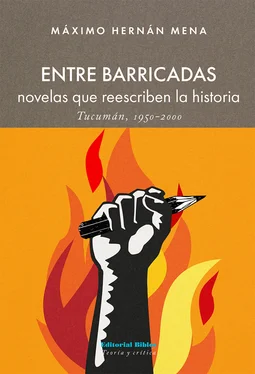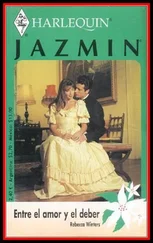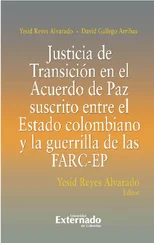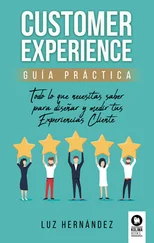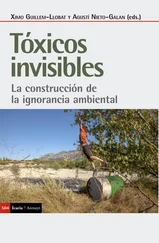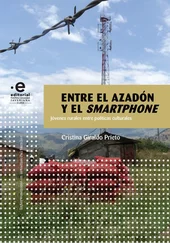Su única novela narra la primera gran huelga azucarera, conflicto que se extendió desde 1904 hasta 1907 y que se desarrolló en el departamento de Cruz Alta, región que en esa época concentraba la mayor cantidad de ingenios en el territorio provincial. En ese mismo año se publicaba la investigación de Juan Bialet Massé, que desnudaba las mismas problemáticas ficcionalizadas en la obra de Bravo. Por primera vez, los obreros conocen En el surco el poder y el empuje de la rebelión. A pesar de que la huelga culmina con un saldo positivo para los obreros, Bravo narra momentos y mecanismos de la represión policial ordenada y dirigida por los dueños de los ingenios, para mostrar el fracaso y las desventuras que soportan los trabajadores al concluir la huelga. La tortura se hace presente e inaugura la ficción cuando el protagonista, Rosendo Montoya, aparece en los subsuelos del Cabildo. La figura de Mario Bravo ingresa en la novela, como la de un doble nostálgico que anhela las formas antiguas de la ciudad perdida.
4.2. Pablo Rojas Paz: la escritura del lugar interminable 37
En su extensa producción, Pablo Rojas Paz logró retratar geografías del campo y de la ciudad tucumana, sentires y dolores de su gente. En Hasta aquí, no más , quizás una de sus mejores novelas, el narrador camina los senderos en busca de sus personajes y se denuncian las primeras desapariciones en el mundo del azúcar.
Nació en Tucumán el 25 de junio de 1896. En Buenos Aires cursó sus estudios en medicina y trabajó en el Hospital de Clínicas, que llegó a administrar. Su primer cuento fue publicado por La Prensa . Junto con Jorge Luis Borges, Ricardo Güiraldes y Alfredo Brandán Caraffa fundó la revista Proa (segunda época) y dirigió las revistas Martín Fierro , La Gaceta de Buenos Aires y Azul . Fue periodista en diarios como Crítica y Noticias Gráficas . En el diario de Natalio Botana fue reconocido por sus crónicas deportivas firmadas con el seudónimo “El negro de la tribuna” que luego fueron compiladas en libro. Dictó clases en colegios secundarios de Buenos Aires, lugar donde murió el 1 de octubre de 1956. Publicó, entre otros, libros de ensayo ( Paisajes y meditaciones , 1924; La metáfora y el mundo , 1926; El perfil de nuestra expresión , 1929; El libro de las tres manzanas , 1933; Lo pánico y lo cósmico , 1957), de cuentos ( Arlequín , 1940; El patio de la noche , 1940 –Premio Nacional de Literatura 1940–, El arpa remendada , 1945), biografías ( Alberdi, el ciudadano de la soledad , 1941; Echeverría, el pastor de soledades , 1952; Martí, pasión de libertad ; Simón Bolívar , 1945; Biografía de Buenos Aires: infancia y transfiguración , 1951) y novelas ( Hombres grises, montañas azules , 1929; Hasta aquí, no más , 1936; Raíces al cielo , 1945; Los cocheros de San Blas , 1950; Mármoles bajo la lluvia , 1955).
En Hasta aquí, no más se relata la historia de un territorio que se encuentra en un límite y sus protagonistas son los obreros azucareros del surco y de la fábrica. De acuerdo con el prólogo del historiador Alberto Ciria, incluido en la reedición de 1966 de la editorial Jorge Álvarez, la novela de Rojas Paz sigue siendo actual ; se conjugan allí el ayer y el hoy. En el texto aparecen vidas insertas y meandros en la historia: no hay en su libro personajes principales o secundarios, todos son enfocados con la misma atención por el narrador. Confluyen las vidas de los indios, la fiesta del carnaval con alcohol y música, historias de aparecidos en plena zafra. Las desapariciones comienzan en el azúcar, se efectúan elecciones donde siempre triunfa el ingenio y el diario La Gaceta se ha convertido ya en un formador de opinión pública. Mientras tanto, Los cocheros de San Blas está escrito con sangre y tinta , y, a pesar del nombre imaginario del pueblo, pueden establecerse paralelismos con rasgos de San Miguel de Tucumán: una ciudad donde no ha sucedido nada o está todo por suceder, un sitio abandonado con sus habitantes adentro. Se entrecruzan los recuerdos con la ficción y la novela tiene por momentos un registro de tono autobiográfico. El texto está recorrido por permanentes reflexiones metatextuales, por ejemplo sobre lo teatral, e historias digresivas que desplazan el foco de la narración. En San Blas se vive un pasado que es el futuro al revés. Por su parte, en Mármoles bajo la lluvia , la protagonista de la novela es la escultora Laura Pringles, álter ego de Lola Mora, figura que reaparecerá en La espalda de la libertad , de Eduardo Rosenzvaig. Desde la muerte en funciones del gobernador Benjamín Tula (Benjamín Aráoz), Laura Pringles iniciará un periplo artístico y existencial que la llevará a Europa y a Buenos Aires. Se retrata en la novela el mundo intelectual porteño de principios de siglo con las mesas del Royal Keller como sitio de reunión. Laura asume y ejecuta su destino de darle vida a las piedras para que el olvido no empañe sus recuerdos y su presente.
4.3. Alberto Córdoba: las sombras anónimas son protagonistas del fuego 38
En dos de sus novelas, Córdoba consigue transformar la montaña en escenario de la ficción. No hay personajes secundarios y el foco del relato se desplaza entre las vidas anónimas de los obreros. En La malhoja irrumpe en la ficción el miedo de los trabajadores a desaparecer y al Familiar. 39
Córdoba nació el 17 de julio de 1891 en Buenos Aires y a sus dos años sus padres se trasladan a Tucumán. Su padre, Nolasco Córdoba, era hermano de Lucas Córdoba, quien gobernó la provincia en dos períodos (1895-1898 y 1901-1904). Después del cursado en el Colegio Nacional, en donde interactuó con destacados escritores e intelectuales de la época, 40se dirigió en 1913 a estudiar Derecho en Buenos Aires, aunque por diversos problemas económicos tuvo que abandonar la carrera. Trabajó en el Ministerio de Agricultura y luego en la Caja de Jubilaciones de los Ferroviarios hasta 1949. Publicó relatos en los diarios La Nación , La Prensa y Clarín , y posteriormente algunos de ellos fueron incluidos en libros de relatos. Vivió prácticamente toda su vida en Buenos Aires, aunque no perdía oportunidad de visitar a sus familiares y amigos en Tucumán. Luego de una larga enfermedad, la muerte le llegó el 17 de agosto de 1964. 41Publicó textos de poesía, libros de cuentos ( Burlas veras , 1935; Medallones de tierra , 1939, y Cuentos de la montaña , 1941) y novelas ( Don Silenio , 1936; Rumbo al norte , 1942; La malhoja , 1952).
El relato de la última novela de Córdoba, La malhoja , se inicia en la falda de una montaña. Desde allí una pareja observa los avances ininterrumpidos de los hacheros y de la caña de azúcar. Entienden que se acerca un nuevo tiempo y que su hijo no podrá escapar de la telaraña que lentamente se teje desde la ciudad. Todos aquellos seres solitarios y ensombrecidos se convierten en protagonistas, se mueven permanentemente y con ellos la mirada del narrador sobre un paisaje que nunca es mero escenario sino que también cumple un rol protagónico: por sus desbordes (como en las crecientes) se define la vida de los obreros que transitan la ficción de Córdoba. Los tiempos electorales se imbrican con huelgas en plena zafra y movilizaciones hacia la ciudad. Al miedo de los obreros a desaparecer y al autoritarismo de los poderosos se le opone el relumbre de la malhoja que arde con la venganza del fuego autoral.
Читать дальше